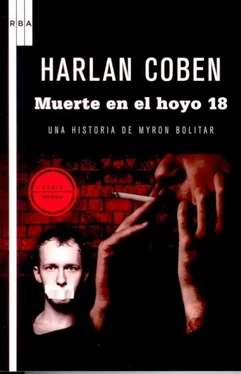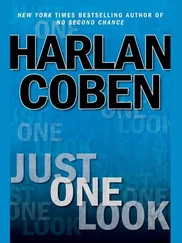– Eso me ha parecido oír.
– Podrías ayudarme a esclarecer este asunto.
– No -repuso Win.
– No tiene nada que ver con tu madre.
Win no se inmutó; sin embargo, algo alteró su mirada.
– Cuidado -fue todo lo que dijo.
Myron sacudió la cabeza.
– Tengo que irme. Discúlpame ante los demás.
– Has venido aquí en busca de clientes -dijo Win-. Antes te has justificado con el argumento de que habías aceptado ayudar a los Coldren con la esperanza de representarlos.
– Y estás tremendamente cerca de conseguir al jugador de golf más codiciado del mundo. El sentido común dicta que te quedes.
– No puedo.
Win descruzó los brazos.
– ¿Harías una cosa por mí? -preguntó-. Sólo quiero saber si estoy perdiendo el tiempo o no.
Win permaneció inmóvil.
– ¿Recuerdas que te he contado que Chad utilizó su tarjeta bancaria?
– Sí.
– Consígueme la cinta de la cámara de seguridad del cajero automático -dijo-. Así tal vez descubra que todo esto no es más que una broma de mal gusto que nos está gastando Chad.
Win se encaminó hacia el porche.
– Te veré en la casa esta noche.
Myron aparcó en el centro comercial y consultó la hora en su reloj de pulsera. Las ocho menos cuarto. Había sido un día muy largo y aún era relativamente temprano. Entró por la puerta que daba acceso a la cadena Macy's y de inmediato encontró uno de esos grandes planos de situación que suele haber en los centros comerciales. Los teléfonos públicos venían indicados en azul. Había once en total: dos en la entrada sur de la planta baja, otros dos en la entrada norte de la planta superior y siete en la zona de restaurantes.
Los centros comerciales son el gran rasero geográfico de América. Entre las relucientes tiendas en franquicia y bajo los techos excesivamente iluminados, Kansas es igual que California y Nueva Jersey igual que Nevada. No existe otro lugar que sea más genuinamente americano. A veces pueden constatarse pequeñas diferencias entre las tiendas del interior, pero no demasiadas. Athlete's Foot o Foot Locker, Rite Aid o CVS, Williams-Sonoma o Pottery Barn, The Gap, Banana Republic u Old Navy (las tres, casualmente, propiedad de la misma sociedad), Waldenbooks o B Dalton, unas pocas zapaterías anónimas, un Radio Shack, un Victoria's Secret, una galería de arte con obras de Gorman, McKnight y Behrens, algunas tiendas de regalos y un par de tiendas de discos; todo ello apiñado alrededor de un enorme vestíbulo repleto de cromados lustrosos con fuentes de oropel, mármoles exagerados, esculturas horribles, un puesto de información sin informadores y helechos artificiales.
Frente a una tienda de instrumentos eléctricos de teclado, un dependiente con traje azul marino y sombrero de paja tocaba Muskrat love al órgano. Myron tuvo la tentación de preguntarle dónde estaba Tenille, pero se contuvo. Demasiado evidente. Tiendas de órganos en centros comerciales… ¿A quién se le ocurriría ir a un centro comercial a comprar un órgano?
Pasó a toda prisa por delante de Limited o de Unlimited o de Severely Challenged o de algo por el estilo. Luego frente a Jeans Plus o Jeans Minus o Shirts Only o Pants Only o Tank Top City, daba igual, pues todas tenían un aspecto muy semejante. En todas trabajaban montones de adolescentes enjutos y con cara de aburridos que ordenaban los estantes con el entusiasmo de un eunuco en una orgía.
Había montones de chavales en edad de instituto que se habían dejado caer por ahí para matar el rato. Su aspecto irradiaba un bienestar superlativo. Aun a riesgo de parecer un racista a la inversa, tenía la sensación de que todos los chicos blancos eran iguales. Pantalones cortos holgados, camisetas blancas, zapatillas de baloncesto negras de cien dólares sin abrochar, gorra de béisbol con la visera hacia atrás. Flacos. Desgarbados. Larguiruchos. Pálidos como un retrato de Goya, incluso en verano. Sus ojos, de mirada huidiza, reflejaban cierto temor y desazón.
Pasó ante una peluquería llamada Snip Away que parecía más una clínica especializada en vasectomías. Los esteticistas eran o bien chicas que en otro tiempo frecuentaban el centro comercial, o bien tipos que decían llamarse Mario y cuyos padres eran granjeros del Medio Oeste. Había dos clientes sentados junto al escaparate, la una haciéndose la permanente, el otro decolorándose el pelo. ¿A quién podía gustarle aquello? ¿Quién deseaba sentarse en un escaparate para que el mundo entero viera cómo le arreglaban el pelo?
Subió por una escalera mecánica que arrancaba más allá de un jardín de plantas de plástico, en dirección a la joya de la corona del centro comercial: la zona de restaurantes. Estaba bastante vacía, pues el turno de cenas había terminado hacía rato. Las zonas de restaurantes constituían el último bastión del gran crisol americano. Un italiano, un chino, un japonés, un mexicano, un libanés (o griego), una tienda de delicatessen, un puesto de pollos asados, un establecimiento de comida rápida del tipo McDonald's (que era el que más público congregaba), una heladería y luego algún que otro establecimiento exótico cuyos dueños soñaban con establecer su propia franquicia y convertirse en el próximo Ray Kroc. Ethiopian Ecstasy. Sven's Swedish Meatballs. Curry Up and Eat.
Myron comprobó los números de los siete teléfonos públicos. Estaban todos borrados o tachados, lo cual no era en absoluto sorprendente si se tenía en cuenta los malos tratos de que eran objeto. Sin embargo, no se trataba de un problema irresoluble. Sacó su teléfono móvil y marcó el número que había registrado el identificador de llamadas. Uno de los teléfonos empezó a sonar de inmediato.
El del extremo de la derecha. Myron lo descolgó para asegurarse.
– ¿Diga?
Oyó claramente su voz en su móvil. Entonces se dijo a sí mismo:
– Hola, Myron. Me alegra oírte, colega.
Resolvió dejar de hablar consigo mismo. La noche era aún demasiado joven para hacer el tonto de aquella forma.
Colgó el auricular y echó un vistazo alrededor. Un grupo de chicas ocupaba una mesa cercana. Estaban sentadas muy juntas, buscando protección como los coyotes durante la temporada de apareamiento.
De los puestos de comida, Sven's Swedish Meatballs era el que tenía la mejor vista del teléfono. Myron se acercó al local. Había dos hombres despachando. Ambos tenían el pelo oscuro, la piel morena y un bigote parecido al de Saddam Hussein. En la insignia de uno de ellos podía leerse «Mustafa». En la del otro, «Ahmed».
– ¿Quién de ustedes es Sven? -preguntó.
Lo miraron muy serios.
Myron les hizo algunas preguntas acerca del teléfono. Mustafa y Ahmed no fueron de gran ayuda. Mustafa le espetó que trabajaba para ganarse la vida y que no se dedicaba a vigilar teléfonos. Ahmed gesticuló y lo maldijo en una lengua extranjera.
– No soy un gran lingüista -dijo Myron-, pero eso no me ha sonado a sueco.
Le lanzaron miradas mortíferas.
– Hasta luego. Se lo pienso decir a todos mis amigos.
Myron se volvió hacia la mesa a la que estaban sentadas las mujeres. De inmediato apartaron la mirada. Se encaminó hacia ellas. Vigilaban sus movimientos con el rabillo del ojo. Oyó que susurraban:
– ¡Oh, Dios mío! ¡Viene hacia aquí!
Se detuvo junto a la mesa. Eran cuatro. O tal vez cinco, o puede que seis. Resultaba difícil adivinar el número exacto. Estaban entremezcladas formando una sola mata confusa de pelo, pintalabios oscuro, uñas largas al estilo Fu-Manchú, pendientes, narices con aretes, humo de cigarrillos, tops muy ceñidos, vientres desnudos y globos de chicle.
La que estaba sentada en el centro fue la primera en levantar la vista. Llevaba el pelo como Elsa Lancaster en La novia de Frankenstein y en torno al cuello un collar tachonado de perro. Las demás siguieron su ejemplo.
Читать дальше