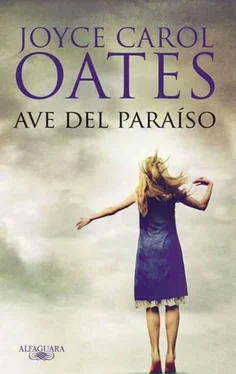Tras la marcha de Zoe Kruller de la granja como una actriz de teatro después de quitarse la redecilla y de desatarse el delantal y dejarlo sobre el mostrador, proliferaron los rumores como el agua que se precipita por un sumidero. Zoe de hecho se había estado comportando de manera extraña durante meses no sólo en Honeystone's sino en todas partes. A nadie le sorprendería que Zoe hubiera cometido un desfalco en Honeystone's o por lo menos que se quedara con el dinero en lugar de registrarlo en la caja o posiblemente que lo robase sin más aunque nadie pudiera afirmar que la había visto hacerlo. En cualquier caso se sabía -en algunos círculos parecía saberse- que Zoe se acostaba con alguien que no era su marido, sólo que ¿quién era ese hombre?: el guitarrista de aquel grupo de música country era demasiado joven para ella, pero conociendo a Zoe podía haber sido él, o el violinista viejo al que se podía ver mirándola con muchísimo amor en el mismo escenario, lo que tenía que ser embarazoso para la familia de aquel tipo tan mayor. Y luego había hombres, media docena, una docena, que frecuentaban Honeystone's, pero sólo los fines de semana cuando trabajaba Zoe Kruller, y asegurándose, cuando iban, de que era Zoe y no otra dependienta quien los atendía. La risa rápida y aguda de Zoe sonaba como éxtasis o anfetas, una especie de epidemia en Sparta entre mujeres y chicas adictas a las píldoras para adelgazar: animadoras para los partidos del instituto, enfermeras del Hospital General, amas de casa, incluso abuelas. Las anfetaminas eran populares sobre todo entre trabajadoras de treinta a cuarenta años con la esperanza de mantener una reserva de glamour y dinamismo.
También hacían sexy a una mujer. Aumentaban su libido: la mantenían caliente.
Rumores más desagradables estaban relacionados con su marido: Delray habría forzado a Zoe a dejar su trabajo por celos, molesto con los hombres que su mujer trataba en Honeystone's. Todavía más, a Delray le molestaba que Zoe cantase con un grupo de música country. De Delray, ex presidiario, antiguo motero y maltratador, se sabía que tenía una cuarta parte de sangre india o quizá la mitad. En su rostro y en el pelo se veían claramente los rasgos de los indios seneca. No era otra la razón de que se volviera loco si tomaba unas copas. De que tuviera un carácter tan fogoso. Le había puesto los ojos morados a su mujer, y por eso Zoe llevaba a veces gafas oscuras. Cardenales en las muñecas, por eso llevaba tantos brazaletes tintineantes. La había medio estrangulado, por eso la voz de Zoe era tan gutural. Todo el mundo sabía que Delray era un borracho habitual, que usaba drogas y que maltrataba a su mujer para tenerla a raya.
Por qué me he despedido, porque estoy lista para un cambio, ésa es la razón.
Que os den por culo a todos por mirarme así, me merezco un poco de felicidad o al menos la posibilidad. Esa es la razón.
«Búsqueda de la felicidad»: ¡está en la Constitución de los Estados Unidos!
«Todos los hombres han sido creados iguales»: ¡eso incluye también a las mujeres!
No me estoy volviendo más joven, es un hecho. Nos pasa a todos.
Si tengo que estar de pie sonriendo a los clientes, más me valdría ser camarera de un bar de copas. ¡Ahí sí que dan propinas!
Un día voy a tener mi oportunidad. Eso lo sé.
No soy una persona supersticiosa. Ni religiosa. Pero creo.
Tienes que tener fe en tu destino. No puedes dudar.
En Checkers la clientela es distinta. Más dinero, más clase que en el resto de The Strip. El propietario ha prometido dejarme cantar algunos viernes por la noche. Pueden pasar muchas cosas.
¿Que qué le va a parecer a mi marido que su mujer trabaje en The Strip? Pregúntaselo.
Y pregúntale por qué. Por qué está allí su mujer. Pregúntale. A ver qué dice Delray.
Tenía doce años. Medía un metro setenta y tres centímetros, pesaba cincuenta y tres kilos, era musculoso y nervudo, muy rápido de movimientos y parecía mayor. También se sentía mayor.
No hablaba de su madre. De lo que estaba sucediendo entre ella y su papá. Él se iba de casa cuando se peleaban. Dormía fuera, en el viejo granero, sin quitarse ni la ropa ni los zapatos.
Claro está que lo había visto venir. Cuando Zoe se marchó corriendo de casa para subirse a la furgoneta de color crema con Black River Breakdown en los laterales. Llevándose la maleta, con Delray ausente de casa.
Desde el episodio del vertedero, Aaron sabía cómo se llamaba el acompañante de su madre en la camioneta Chevy: Ed Diehl.
Quizás había visto otra vez a Zoe con Ed Diehl. No estaba seguro. No podía jurarlo. Pero sí estaba seguro de haber visto a Diehl en el garaje de su padre llenando el depósito de gasolina.
Un día se presentó en Honeystone's con su bicicleta color de rata. Sin motivo alguno. Muchas de las cosas que hacía no tenían una razón clara. En una ocasión recogió a un pajarito que parecía despellejado y que se había caído del nido, y sus padres -petirrojos- chillaban y revoloteaban por encima, y él tenía la posibilidad de aplastarlo entre los dedos o de subirse a un montón de madera para devolverlo al nido, y sin tener una razón precisa eso fue lo que hizo mientras los padres bajaban en picado y chillaban peligrosamente cerca de su cabeza, mientras que otra vez, también sin motivo, había sacado a una tortuga a patadas de una carretera hasta tirarla por un talud y quizá el caparazón se le había quebrado contra una roca, no se había molestado en averiguarlo.
Le habría gustado tener la pistola de aire comprimido de Richie Shinegal. Mejor aún, un rifle del calibre 22. No estaba seguro de por qué. Todavía no.
En Honeystone's apoyó la bicicleta de color rata contra un muro exterior y empujó la puerta mosquitera aspirando los olores a leche, a chocolate, a bollos azucarados como si se tratara de un viejo sueño perdido de bienestar infantil. Aunque Zoe había trabajado en la granja durante varios años, Aaron no había ido por allí desde hacía mucho: le cohibía ver a su madre detrás del mostrador, joven y atractiva, con su uniforme blanco, lo guapa que estaba, revoloteante y juvenil y glamurosa, cómo la gente la miraba, cómo la miraban los hombres. Cuando veía entrar a Aaron, Zoe le hacía un guiño enseguida y le sonreía, llamándolo ¡Eh, cielo! Ven aquí. Pero Zoe ya no trabajaba en Honeystone's. Ya no había ninguna razón para que Aaron entrase allí dejando atrás el calor cegador del final del verano. Detrás del mostrador, una jovencita con cara de gato se le quedó mirando, sorprendida. Otras personas lo miraron también. A mitad de camino hacia el mostrador donde Zoe trabajaba en otro tiempo, la voz nasal de una anciana resonó con severidad:
– ¡Aaron Kruller! Aquí no eres bien recibido. Haz el favor de marcharte.
Detrás de una de las vitrinas refrigeradas, trémula, los labios apretados, se hallaba la señora Honeystone. La boca de Krull se movió, no con una incómoda sonrisa juvenil -no la sonrisa intranquila de Aaron Kruller-, sino una mueca grosera enseñando los dientes. Adele Honeystone conocía a Aaron desde muy pequeño -trataba a su madre desde hacía quince años o más- pero aquel muchacho casi no parecía Aaron Kruller. No era un niño demasiado crecido sino un adolescente de una edad que nadie podía adivinar, más alto que ella, y vestido con una camiseta negra muy sucia, unos pantalones de trabajo manchados de grasa y, a imitación de los moteros adultos, con una tira de cuero negro en la muñeca izquierda. Cualquiera creería que se trataba de un reloj de pulsera pero no era más que una tira de cuero negro. Ojos muy hundidos en las órbitas debajo de cejas espesas que brillaban con una especie de burla juvenil que turbó a la anciana. Llevada por la histeria, la señora Honeystone afirmó más adelante que había vislumbrado el mango de un cuchillo -o alguna otra arma, como un martillo- que sobresalía de uno de los bolsillos del pantalón, porque estaba claro que Aaron Kruller había entrado a robar y a aterrorizar, por lo que la anciana de cabellos blancos empezó a gritar:
Читать дальше