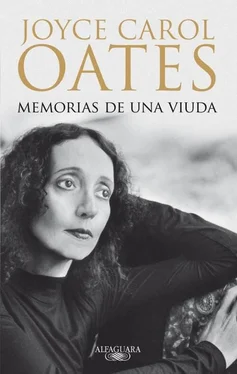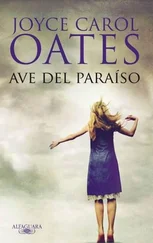Esparcidas por mi estudio, igual que uno coloca piedras preciosas en una montura normal, hay cartas y tarjetas de condolencia de varios amigos nuestros. Pero la mayoría permanece en la gran bolsa verde, sin abrir. He respondido muy pocas. Me invade un extraño letargo, un miedo a las palabras que debe escribir la viuda.
«Gracias por tus condolencias. Gracias por acordarte de Ray y por acordarte de mí…»
¡Qué palabras tan banales, tan inútiles! Como la «nota de suicidio» que recorre mi cabeza gran parte del día y la noche, y que espero que tendré suficiente sentido común y orgullo para no compartir jamás con otra persona.
Si Hillary obtiene la nominación…
Si Obama obtiene la nominación…
Si los demócratas tienen, por fin, la mayoría en el Congreso…
¡Qué legado tan terrible son las guerras de Bush en Irak, en Afganistán!
Cuando nos despedimos en East 80th Street, Philip y yo nos damos un abrazo. Es un gesto sin palabras, entre dos personas maltrechas. Aunque le he dicho a Philip que Ray leyó Sale el espectro justo antes de ingresar en el hospital del que nunca regresó, no le he dicho que, para mí, los fragmentos más fascinantes en el libro tienen poco que ver con el protagonista y más con un amigo de Connecticut llamado Larry que, diagnosticado con cáncer, consigue introducir a escondidas cien pastillas para dormir en su habitación del hospital para suicidarse en un sitio en el que haya profesionales capaces de encargarse del cadáver. De esa forma, el esposo y padre ejemplar ahorra a su familia «todo lo que pudiera de los aspectos más grotescos del suicidio».
Estoy segura de que «Larry» era un vecino de Philip en Connecticut, pero no me atrevo a preguntárselo.
Conocimos a Philip Roth en el verano de 1974. Yo le había entrevistado para el primer número de Ontario Review , con una serie de preguntas escritas a las que Philip dio respuestas muy meditadas. Caminamos por Central Park, pasamos por el apartamento de Philip en el Upper East Side, no lejos del Museo Metropolitano de Arte, y pasamos varias horas juntos. Recuerdo que reímos mucho los tres. Recuerdo la cautela y el aire vigilante de Philip. Pero no estoy segura de recordar lo que escribí al terminar la entrevista, sobre el interior del piso de Philip, su estudio lleno de libros, entre ellos el clásico de Baugh Historia de la literatura inglesa , y, en una pared, una «fotografía oscura e interesante de Franz Kafka», la misma fotografía que, cuando era una estudiante idealista y amante de las letras en la Universidad de Syracuse, en el otoño de 1956, había pegado yo en la pared beige encima de mi mesa.
66. Pequeña historia de amor
En una firma de libros en Nueva York, una figura alta con vaqueros, chaleco vaquero, camisa de algodón azul con las mangas dobladas cuidadosamente hasta los codos, se me acerca con siete libros para que se los firme a Lisette . No está claro si la persona es hombre o mujer, relativamente joven o no tanto, tiene una gorra de béisbol calada que le tapa parte del rostro.
– ¡Lisette! Es un nombre poco corriente.
– Sí. Eso creo -la voz es grave, ronca; ¿una voz de mujer?
– ¿Es usted Lisette?
– No. Lisette es mi novia.
Levanto la vista y veo que es una mujer -de treinta y muchos o cuarenta y pocos-, larguirucha, con el cabello corto de color arena, un rostro de huesos pronunciados y ojos muy claros. Reticente por naturaleza, quizá, pero con algo que la ha empujado a hablar como en confianza.
– A Lisette le encantan sus libros, y yo adoro a Lisette. Así que voy a regalarle éstos.
– Qué detalle por su parte.
En estas apariciones públicas, mi voz desprende una calidez que me sorprende. ¿Acaso mi viudedad es un espejismo, y esta figura pública, alegre y sonriente, es mi verdadero yo?
El compromiso de la viuda: «Aunque yo no sea feliz, puedo tratar de hacer felices a los demás».
– ¿Y cuál es su nombre?
– ¿Mi nombre? M'r'n.
– ¿Marian?
– Mar'n.
Habla a regañadientes, en voz baja. Como si tener el nombre que sea fuera poco importante para ella.
– ¿Y a qué se dedica?
– ¿A qué me dedico? Estoy jubilada.
– Parece demasiado joven para estar jubilada.
Es verdad. Ahora que lo pienso, la mujer de ojos claros y vestida con vaqueros es demasiado joven para estar jubilada. Hay algo en su forma de estar, precavida, tentativa, que sugiere la certeza de que va a sufrir dolor y el deseo de detenerlo; el deseo, más fuerte aún, de disimularlo. Tiene el fino rostro acalorado.
– Antes conducía un camión. Ya no. Lisette vive en Denver. Me voy a Denver a vivir con ella.
– ¡Denver! Eso está muy lejos.
Cuando firmo la primera página de mis libros, con la letra de estilo Palmer, grande y clara, que me enseñaron hace tanto tiempo en el colegio, siempre me siento un poco frívola, como si, en esos momentos, la fachada más sombría de la vida se cayera y detrás saliera a la luz una especie de fiesta de disfraces. Soy la Autora, y las personas sonrientes que hacen cola con paciencia para que les firme los libros son los Lectores. Nuestros papeles nos proporcionan una especie de satisfacción infantil, como esas bandejas de comida con compartimentos para que los alimentos no se mezclen. Las firmas de libros son quizá las únicas ocasiones en las que sonríen algunos escritores.
– No tanto. Puedo conducir. No me gusta volar, pero puedo ir conduciendo. Llenaré mi camión. Es sólo un viaje de ida.
Estoy firmando el penúltimo libro, un ejemplar de bolsillo de Blonde . Me da la impresión de que la misteriosa Lisette debe de ser rubia. Le pregunto a la mujer cómo se conocieron Lisette y ella y dice:
– Nos encontramos. En una librería. Quiero decir que nos chocamos, ¡de verdad! Me topé con Lisette. No quería hacerle daño, pero… así es como nos conocimos.
La mujer habla con sílabas cortantes, como alguien que lleva mucho tiempo sin hablar. Ahora tiene la voz ansiosa, casi excitada. Después de una lectura multitudinaria, es frecuente que haya una atmósfera festiva; desconocidos que hablan con desconocidos, mientras avanza la cola.
– ¿Y qué hace Lisette?
– Lisette no hace , Lisette es .
Lo dice de forma tan graciosa, que nos reímos las dos. La mujer de vaqueros está encantada de que le pregunten por la misteriosa Lisette.
– ¡Bueno! Buena suerte en Denver.
La mujer coge sus libros y los acuna con el brazo. Uno de los libros cae al suelo y ella se inclina a cogerlo, con dificultad. Se vuelve hacia otro lado y murmura sobre su hombro:
– Sí, gracias. Me va a ir bien. En cuanto llegue a Denver estaré bien y, en cuanto supere esta leucemia, estaré bien.
Al cabo de unos segundos, la mujer ha desaparecido. Siento un poderoso impulso de correr detrás de ella.
Pero ¿qué le diría? ¿Qué palabras? No tengo ni idea.
«Espero que sean felices. Lisette y usted, en Denver. Pensaré en usted. No la olvidaré.»
– Los tulipanes de Ray están floreciendo; están preciosos.
En el soleado jardín, mis amigos admiran media docena de tulipanes de color rojo intenso, algunos de color crema, con rayas rosas… Yo sonrío como si la vista de los tulipanes, la realidad de los tulipanes, aunque Ray ya no esté, fuera una especie de magia compensatoria por el hecho de que Ray ya no esté.
¿Por qué tienen que estar aquí los tulipanes de Ray, y no Ray? ¿Por qué debemos estar aquí nosotros, y no Ray?
Siento una amargura creciente, como de algo sin digerir. Es la amargura y la incredulidad del loco y viejo rey Lear después de que muera Cordelia.
Читать дальше