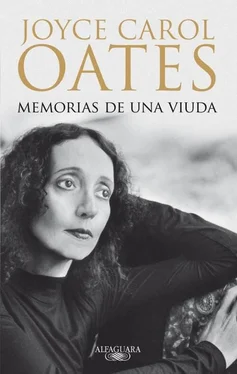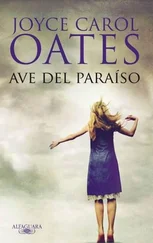– ¿Llamo a una funeraria? ¿Puede recomendarme una funeraria?
La mujer con la que estoy hablando -una desconocida- me mira y frunce el ceño. No veo en su rostro la comprensión que he visto en los rostros de algunos otros. Dice:
– Ahora se llevarán el cuerpo de su marido a la morgue. Por la mañana puede usted llamar a una funeraria para que vengan a recogerlo.
Es un auténtico choque, un golpe, como si la mujer se hubiera estirado sobre el mostrador y me hubiera dado una bofetada.
¡El cuerpo! A toda velocidad, Ray ha dejado de ser un hombre para ser un cuerpo .
Tengo la sensación de que me voy a desmayar. No me puedo permitir un desmayo. Me humedezco los labios, que están terriblemente secos, con la piel cuarteada. Aunque puedo ver que la enfermera preferiría volver a lo que quiera que esté haciendo en el ordenador que hablar conmigo, le pregunto, vacilante, si puede recomendarme una funeraria, y me dice, con una sonrisa fugaz -quizás exasperada-, que no puede recomendar ninguna.
– Puede buscarlas en las Páginas Amarillas.
– ¿Las Páginas Amarillas? -me aferro a estas palabras, tan vulgares. Pero parece que no sé qué hacer a continuación.
Le pregunto otra vez si puede recomendar una funeraria -o si podría llamar a alguna en mi nombre (vaya petición, qué audacia, debo de estar desesperada a estas alturas)- y dice que no con la cabeza.
– Por la mañana puede llamar usted. Tiene tiempo. Ahora debería irse a casa. Puede llamar a la funeraria por la mañana.
De forma deliberada, da la impresión, la mujer no me llama por mi nombre. Es posible que, aunque el ala de Telemetría no es muy grande, no conozca mi nombre ni el de Ray; es completamente posible que nunca haya puesto el pie en la habitación de Raymond Smith.
– Gracias. Páginas Amarillas, lo haré. Por la mañana.
Qué extraño me resulta alejarme. ¿Es posible que vaya a dejar a Ray aquí? ¿Es posible que no vaya a volver a casa conmigo de aquí a uno o dos días, como habíamos planeado? Esta reflexión es demasiado profunda para captarla. Es como encajar un objeto grande e inmanejable en un hueco pequeño. Me duele el cerebro de intentar abarcarla.
La enfermera ha vuelto a su ordenador, pero otras que están en el puesto de enfermería iluminado me observan marcharme, en silencio. A cuántos otros -«supervivientes»- han visto alejarse en esta dirección, hacia los ascensores, agotados, anonadados, derrotados. Cuántos otros agarrando con fuerza las pertenencias .
En el ascensor que baja al vestíbulo me sobreviene la necesidad de volver con Ray; es terrible haberlo abandonado, estoy llena de horror de haberlo abandonado, porque ¿y si?, algún error , pero la sensatez prevalece, el sentido común, y el ascensor sigue bajando .
Al regresar a la casa a oscuras en las afueras de Princeton, tengo la sensación de ser una flecha que han disparado; ¿dónde?
La puerta no sólo no está cerrada con llave sino que está entreabierta. Hay una sola luz encendida en una habitación interior, el estudio de Ray. Cuando empujo la puerta para entrar en el pasillo oscurecido me sorprende un agudo olor a limón, el limpiamuebles. En pleno trance anticipatorio, había limpiado las mesas de Ray hasta sacarles brillo, pero también la mesa del comedor y otras mesas de la casa; a gatas, con papel de cocina, había limpiado trozos del suelo de madera que parecían raídos. Había hecho esas cosas, tarareando en voz alta y alegre, no hace tantas horas.
¡Qué alegría que estés de vuelta en casa, cariño! Te hemos echado de menos.
Hemos quiere decir los gatos y yo. Pero ¿dónde están los gatos?
Desde que se fue Ray -desde que lo llevé a Urgencias-, los dos gatos me han tratado con temor y se han mantenido alejados incluso cuando les daba de comer. La más joven, Cherie, se ha dedicado a maullar de forma patética, pero, cuando me acerco, retrocede. El más viejo, Reynard, más suspicaz por naturaleza, está callado, con sus ojos leonados. Es evidente que estos animales piensan que, sea lo que sea lo que ha trastornado la casa, la culpa es mía.
Con voz alegre y valiente llamo a los gatos; aunque soy una flecha disparada hacia el espacio, estoy decidida a convencerlos de que no pasa nada malo y no tienen nada que temer.
– Vais a estar bien. Vais a estar bien. No os va a pasar nada. Yo cuidaré de vosotros.
Parece como si me olvidara de por qué, a casi las dos de la mañana, no estoy en la cama sino todavía despierta y en un estado de excitación exacerbada. Mi cerebro es una colmena de pensamientos apresurados e incoherentes. Y todavía más extraño: varios amigos van a venir dentro de unos minutos. ¡A estas horas! Siento esa pizca de aprensión, la responsabilidad social de recibir a otros en casa; ¿por qué? ¿Y dónde está Ray, para ayudarme a recibirlos? Enciendo luces, atontada: en la habitación de invitados, donde solemos alojar a los visitantes, un añadido a la casa que construimos para mis padres cuando venían a vernos varias veces al año; junto a una pared que da al jardín está la mesa Parsons blanca en la que Ray, a menudo, desayunaba y extendía el New York Times para leerlo, y ahora me golpea la realidad: «Pero Ray está muerto. Ray ha muerto. Ray no está aquí. Voy a recibir a nuestros amigos yo sola. Ése es el motivo por el que van a venir».
En la habitación de hospital de Ray llamé a tres amigos, de los cuales una estaba dormida y no cogió el teléfono y el otro, un insomne, respondió a la primera; un tercero, también despierto, descolgó el teléfono y respondió con aprensión -«¿Sí? ¿Hola?»-, consciente de que una llamada a esas horas debía de ser una mala noticia.
¡Qué terrible es ser el mensajero de noticias terribles!
Qué terrible es invadir el sueño de otro, oír a un amigo que murmura a su mujer: «Es Joyce, Ray ha muerto», y oír a su mujer que exclama: «Oh, Dios mío».
Eso es lo que he hecho, eso es lo que hace una viuda, aunque quizá no todas las viudas llaman a amigos, ni siquiera a familiares, quizá soy excepcionalmente afortunada, debo de serlo.
Mi voz lastimera y suplicante. Dejé un mensaje para la amiga que no contestaba el teléfono: «¿Jane? Soy Joyce. Estoy en el hospital. Ray ha muerto. Hace una hora, creo. Estoy en el hospital y no sé qué hacer».
Y ahora empieza a suceder todo como en un sueño, lo que sea que esté sucediendo, que parece tener poco que ver conmigo, del mismo modo que quien sueña no se inventa su sueño sino, en cierto sentido, es soñado por él, impotente, asombrado. Aunque tengo acelerados la mente y el corazón, mis movimientos son lentos y descoordinados. El ruido de neumáticos en la nieve arenosa de nuestra entrada me sorprende, aunque sé que nuestros amigos están a punto de llegar. Un destello de faros que rebota contra el techo me sobresalta. Me preocupa que la casa no esté limpia, que haya dejado cosas por ahí, los kleenex arrugados que dejó Ray sobre la mesa Parsons -¿los tiré a la basura? (¿llenos de bacterias E. coli?)-; me inquieta ver a nuestros amigos sin que Ray esté conmigo, van a sentirse muy mal por mí, les va a emocionar sentirse mal por mí. Se me ocurre la idea práctica de poner sobre una mesa baja unos libros, los libros que he traído de vuelta desde el hospital. Son Mi vida, mi libertad de Ayaan Hirsi Ali, El gran engaño de Paul Krugman, las galeradas de Your Government Failed You de Richard A. Clarke, que va a publicar nuestro amigo Dan Halpern.
Con esos libros sobre la mesa, podemos hablar de ellos; ¿es buena idea?
También el libro sobre la historia cultural del boxeo que estoy leyendo para escribir una reseña. En la que he trabajado esta última semana durante los paréntesis de la vigilia. Al volver a casa desde el hospital, cuando intentaba escribir una hora o dos antes de acostarme y tratar de dormir. Como si quisiera demostrar a mis amigos que Joyce está bien, Joyce está trabajando incluso en estos momentos. ¡No os preocupéis por Joyce!
Читать дальше