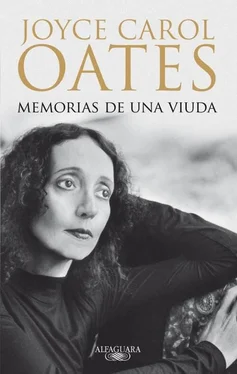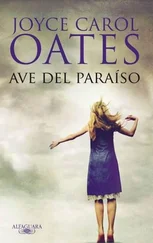He aquí un hecho, creo -creo que es un hecho-: en nuestros cuarenta y siete años y veinticinco días de matrimonio, nunca oí a Ray hablar consigo mismo. Era infrecuente que murmurase, que jurase, que maldijera.
Cuando regreso a la habitación de hospital -junto a la cama de Ray-, me alivia ver que no hay nadie más. Creo que hace un momento había una enfermera. Creo que me dijo algo, o me preguntó algo, pero no me acuerdo de qué era. Quiero llorar de alivio de que se haya ido. Estamos solos.
Ante la habitación de hospital de Ray, en el pasillo, no hay nadie. Esos cinco o seis profesionales que eran desconocidos para mí y para Ray, incluida la amable médico de origen indio, han desaparecido por completo.
¿Unieron esas personas sus esfuerzos -unos esfuerzos fracasados, unos esfuerzos inútiles- para salvar la vida de mi marido? ¿Existe algún término para lo que son o han sido -no un «Equipo de muerte», aunque en este caso sus esfuerzos hayan acabado en muerte-, un «Equipo de resucitación»?
Quiero hablar como sea con ellos. Quiero preguntarles qué ha podido decir Ray cuando se aproximaba al final de su vida. Si estaba delirando o confuso.
Esta idea apresurada, como otras, entra y sale de mi cabeza y luego desaparece.
Hay algo que tengo que hacer: una llamada. Llamadas.
Pero antes tengo que reunir las pertenencias de Ray.
– ¿Cariño? Dime: ¿qué debo hacer?
Me siento muy mareada. El timbre del teléfono que me despertó de ese sueño ligerísimo se confunde con el timbre que suena en mis oídos y los versos burlones de la balada -«Y se hizo a la mar y el nombre de nuestro barco era»-, pienso en que Ray admiraba mucho a Richard Dyer-Bennet, qué curioso que dejáramos de oír música folk, que en los años sesenta nos encantaba.
Aunque no hay nadie en el pasillo, tengo conciencia de que están observándome. Probablemente, todas las enfermeras de la planta alertadas: «Hay una mujer en la 539. La esposa de Ray Smith. Smith ha muerto, su mujer ha venido a llevarse sus pertenencias».
Estoy observando a Ray, estoy mirando absorta a Ray, estoy traspuesta, mirando a Ray, grabándome a Ray en la memoria mientras yace boca arriba bajo una fina sábana, con los ojos cerrados, el rostro recién afeitado suave y sin arrugas y guapo, y pienso -es decir, me viene la idea a la cabeza- que Ray está respirando, sólo que muy débilmente, o que está a punto de respirar; sus párpados tiemblan, o están a punto de temblar. Igual que, en sueños, nuestros globos oculares a veces se mueven con sacudidas, como cuando estamos despiertos -si estamos soñando y viendo en el sueño-, así me parece que se mueven los globos oculares de Ray bajo los párpados cerrados; me parece: «Está soñando alguna cosa, no debo despertarle».
Es un instinto que se adquiere enseguida durante una vigilia de hospital, el de no molestar a un paciente dormido. Porque, en un lugar así, el sueño es muy valioso.
Por supuesto que no debería molestar a Ray. Sin embargo, tengo que decirle que lo siento, no puedo irme de esta habitación sin intentar explicar por qué he llegado demasiado tarde, aunque no hay explicación.
– Cariño, lo siento muchísimo. Estaba en casa, nada más. Estaba en casa, nada más, podía haber estado contigo, no sé por qué… Estaba dormida. Fue una equivocación. No entiendo cómo, fue así.
Qué vacilantes son mis palabras, qué banales e inanes. Igual que me he vuelto torpe físicamente esta semana -tengo bultos, cardenales y cortes misteriosos en las piernas y los brazos, aunque no hay ningún misterio en los chichones en mi cabeza, en la que me he dado repetidos golpes entrando y saliendo de nuestro coche-, tampoco parezco capaz de hablar sin vacilaciones o tartamudeos, o perdiendo el hilo y la concentración, de forma que no puedo recordar lo que estaba diciendo ni por qué parecía urgente decirlo. La mayor parte de lo que había hablado con Ray eran cosas de su trabajo, su correo, cuestiones domésticas de lo más ordinarias. Nada de lo que le había dicho expresaba lo que quería decir. Y ahora no logro comprender -apenas puedo recordar, aunque fue hace sólo unas horas- por qué me acosté horas antes de lo habitual, por qué había pensado que esta noche era un momento «seguro» para dormir.
El hecho de que estuviera durmiendo mientras mi marido estaba muriéndose es una idea tan horrible que no puedo afrontarla.
Comer: comí algo cuando volví a casa. Por primera vez en días me había hecho una comida decente -una comida caliente- en vez de tomarme un poco de yogur y fruta mientras trabajaba en el ordenador. Así que estaba comiendo mientras mi marido sucumbía a la terrible fiebre que precipitó su muerte; la idea me resulta repulsiva, obscena.
Acciones inexplicables, conducta inexplicable. El asesino que jura que no recuerda lo que hizo, que perdió el conocimiento, que no recuerda, no tiene la menor idea, ni ninguna razón, ningún motivo, ahora entiendo ese comportamiento.
Lo que está volviéndose rápidamente misterioso es la vida ordenada, la coherencia.
Saber lo que es preciso hacer y hacerlo.
En esta habitación de hospital hace tanto frío que estoy tiritando de forma convulsiva. A pesar de que no me he quitado el abrigo. Mi abrigo acolchado rojo, que llevaba puesto cuando el conductor que iba a toda velocidad chocó contra la parte delantera de nuestro coche y los airbags se dispararon y nos estrujaron en nuestros asientos.
Pronto me parecerá que Ray murió en ese accidente de coche. Ray murió y yo sobreviví. ¿Es eso?
Los dos accidentes se mezclarán en mi cabeza. El accidente en el cruce de Rosedale Road y Elm Road, y el accidente en el Centro Médico de Princeton.
Después del primero, habíamos salido aturdidos de alivio. En nuestro alivio nos habíamos besado y aferrado uno a otro frente al dolor que todavía no había comenzado.
En esta habitación se había quejado Ray del frío, sobre todo de noche, y cuando tenía que esperar en Radiología a que le hicieran las placas de rayos X. A pesar de la fiebre que tenía, estaba helado. Y sin embargo, recuerdo cuando Ray salía fuera en invierno sin abrigo, en Windsor. Con un viento helador que soplaba desde el río Detroit y el inmenso lago un poco más allá, el lago Michigan.
Era más joven entonces, no tan vulnerable a los resfriados.
Estoy asustada; no recuerdo a esa persona. Estoy perdiendo a esa persona; mi marido de aquel tiempo, mucho antes del desastre.
Mi instinto ahora es encontrar una manta, tapar con una manta a Ray, hasta la barbilla. Está ahí tendido bajo una fina sábana de algodón blanco.
Ya lo sé, ¡ya lo sé!, mi marido ya no está vivo . Ya no necesita una manta, ni siquiera una sábana. Lo sé y, sin embargo, no consigo comprender que está muerto .
Por eso parece como si esperara alguna seña suya, alguna señal, una señal privada, siempre hemos estado tan unidos que puede pasar una idea de uno a otro, como si fuera una mirada; estoy esperando a que Ray me perdone: «No pasa nada. Lo que estás haciendo es lo debido, no es un error».
«Y aunque fuera un error, te quiero.»
Ayer, sin ir más lejos, podía llorar. En esta habitación, junto a su cama, inclinada sobre mi marido, que se sorprendió por mis lágrimas, pude llorar, pero ahora no puedo, tengo los ojos secos, la boca seca como papel de lija. Ahora veo por primera vez que Ray no lleva sus gafas, qué raro que no me haya dado cuenta antes. Y las gafas están en la mesilla de noche, relativamente nuevas, con una montura metálica y bastante elegante, sobre las que se pone unos cristales oscuros cuando está al sol. Cojo las gafas muy despacio, aunque no tengo ningún sitio en el que guardarlas; y aquí está el reloj de Ray; la hora: 1.29 a.m.
Читать дальше