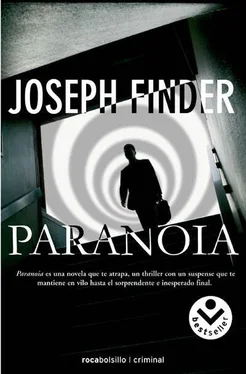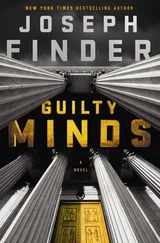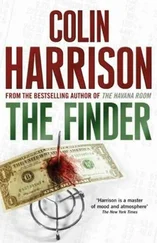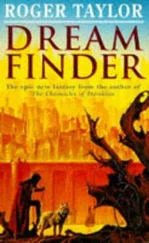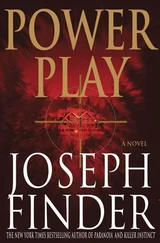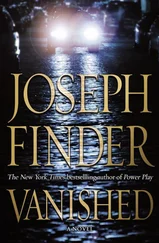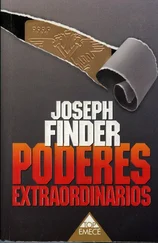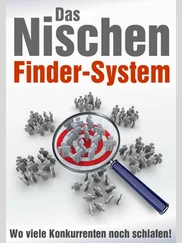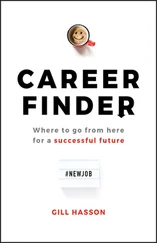No dijo nada, no me saludó. Ni siquiera estaba seguro de que me hubiera visto. Pero yo era la única persona presente, y él no era ciego.
Giró por el siguiente pasillo y dejó una carpeta en el cubículo de alguien. Disimulando, me acerqué al cubículo de Lisa y deposité el llavero en la planta, en la tierra donde lo había encontrado: un movimiento ágil antes de seguir mi camino.
Estaba a medio camino entre el cubículo y los ascensores cuando oí:
– Cassidy.
Me di la vuelta.
– Y yo que pensaba que sólo los ingenieros eran animales nocturnos.
– Sólo trato de ponerme al día. Antes de que me pillen -dije de manera poco convincente.
– Ya veo -dijo. Y la forma en que lo dijo me causó escalofríos. Enseguida preguntó-: ¿Haciendo qué?
– ¿Perdona?
– ¿En qué van a pillarte?
– No estoy seguro de entender -dije. El corazón se me iba a salir.
– Trata de recordarlo.
– ¿Cómo dices?
Pero Mordden ya estaba de camino al ascensor, y no respondió.
Tercera Parte. Fontanería
Fontanería: Jerga del oficio que designa diversos bienes de apoyo tales como pisos francos, lugares para entregas secretas y similares, pertenecientes a una agencia de inteligencia clandestina.
Diccionario internacional del espionaje.
Cuando llegué a casa me sentía completamente destrozado. No estaba hecho para este tipo de trabajos. Quería salir a emborracharme de nuevo, pero tenía que irme a la cama y dormir un poco.
El piso me pareció más pequeño y escuálido que nunca. Ganaba un salario de seis cifras, de manera que podía permitirme uno de esos pisos de los edificios altos y nuevos del muelle. No había razón para que me quedara en esta ratonera, excepto el hecho de que era mi ratonera, el memorando del vago delincuente, del fracasado que era en realidad, y no el impostor bien vestido en que me había convertido. Además, no tenía tiempo de buscar otro sitio.
Le di al interruptor que había junto a la puerta y la habitación siguió a oscuras. Maldita sea. Eso quería decir que la bombilla de la lámpara grande y fea que había junto al sofá, la principal fuente de luz del lugar, se había fundido. Siempre tenía la lámpara conectada para poder encenderla y apagarla desde la puerta. Ahora tendría que atravesar dando traspiés el piso oscuro hasta el pequeño armario donde guardaba las bombillas de repuesto. Por fortuna conocía cada centímetro de mi diminuto piso, y lo podía recorrer literalmente con los ojos cerrados. Tanteé el interior de la caja de cartón ondulado, buscando una bombilla nueva y esperando que fuera una de cien vatios y no de veinticinco o algo así, y luego avancé a través de la habitación hacia el sofá, desatornillé el chisme que mantiene la caperuza en su sitio y puse la bombilla nueva. Seguía sin haber luz. Joder: era el final más apropiado para un día de mierda. Encontré el pequeño interruptor en la base de la lámpara y lo encendí, y la habitación se iluminó.
Estaba de camino al baño cuando caí en la cuenta: ¿cómo se había apagado la lámpara? Yo nunca la apagaba desde ahí, nunca. ¿Me estaba volviendo loco?
¿Había entrado alguien a mi piso?
La sensación era escalofriante, un atisbo de paranoia. Alguien había estado aquí. ¿De qué otra forma se podía haber apagado la lámpara desde la base?
Yo no compartía mi piso con nadie ni tenía novia, y nadie más tenía llave. La sórdida empresa que administraba la finca en nombre del sórdido y ausente propietario de estos tugurios nunca entraba a los pisos. Ni siquiera aunque uno les rogara que mandaran a alguien para arreglar los radiadores. Nadie entraba nunca en mi piso, excepto yo.
Al mirar el teléfono que había justo debajo de la lámpara, uno de esos Panasonic viejos y negros con el contestador automático incorporado (que yo había dejado de usar desde que la compañía telefónica me había proporcionado un buzón de voz), noté que algo más estaba fuera de su sitio. El cable negro del teléfono estaba sobre el teclado, en lugar de enrollado a un lado del aparato como siempre. Cierto, se trataba de detalles sin importancia, pero cuando uno vive solo se da cuenta de estas cosas. Traté de recordar cuándo había llamado por última vez, dónde había estado, lo que hacía en ese momento. ¿Tan distraído estaba que había colgado mal el teléfono? Pero tenía la certeza de que el teléfono no había quedado así cuando salí de casa esa mañana.
Definitivamente, alguien había estado allí.
Volví a mirar el teléfono y me di cuenta de que algo más estaba incuestionablemente fuera de lugar, y esto no era ni siquiera sutil. El contestador que yo nunca usaba tenía uno de esos sistemas de cinta doble, un microcasete para el mensaje de saludo, otro para grabar los mensajes entrantes.
Pero el casete que grababa los mensajes entrantes había desaparecido. Alguien se lo había llevado.
Alguien, presumiblemente, que quería conocer de mis mensajes.
O alguien -la idea me llegó de repente- que quería asegurarse de que yo no utilizara el contestador para grabar llamadas que hubiera recibido. Tenía que ser eso. Me levanté y comencé a buscar la única grabadora que tenía además de aquélla, un aparato de microcasete que había comprado en la universidad por razones que ya había olvidado. Recordaba vagamente haberlo visto en el último cajón de mi escritorio semanas antes, mientras buscaba un encendedor. Saqué el cajón, hurgué en el interior, pero no estaba allí. Ni estaba tampoco en ninguno de los demás cajones. Y mientras más buscaba, más seguro me sentía de que había visto la grabadora en el último cajón. Cuando busqué otra vez, encontré el adaptador de corriente que venía con ella, lo cual confirmó mis sospechas. También la grabadora había desaparecido.
Ahora tenía la certeza: quienquiera que hubiera registrado mi piso buscaba cualquier grabación que yo hubiera podido hacer. Le pregunta era: ¿Quién lo había hecho? Si había sido la gente de Wyatt y Meacham, el asunto resultaba totalmente exasperante, abusivo.
¿Y si no eran ellos? ¿Y si era Trion? Eso era tan terrible que ni siquiera quise considerarlo. Recordé la pregunta que Mordden me había hecho con expresión vacía: «¿En qué van a pillarte?»
La casa de Nick Wyatt estaba en el más pijo de los suburbios, un lugar del que todo el mundo ha oído hablar, tan rico que se hacen bromas sobre él. Era posiblemente el lugar más grande, lujoso y elitista de una ciudad conocida por sus propiedades grandes, lujosas y elitistas. Indudablemente, para Wyatt era importante vivir en la casa de la que todo el mundo hablaba, la casa que había salido en la portada de Architectural Digest, la casa que obligaba a los periodistas locales a inventar continuamente excusas para entrar y escribir sobre ella. Les encantaba asumir poses atemorizadas y boquiabiertas frente a este san Simeón de Silicon Valley. Les encantaba la cosa japonesa: la falsa serenidad, la falsa sencillez y sobriedad Zen que chocaba de forma tan grotesca con la flota de descapotables de Wyatt y su estridencia totalmente anti-Zen.
En el Departamento de Relaciones Públicas de Wyatt Telecommunications había un tío cuyo trabajo consistía exclusivamente en llevar la publicidad personal de Nick Wyatt, colocando artículos en People y en USA Today o donde fuera. Cada cierto tiempo hacía circular historias acerca de la casa de Wyatt, y así es como llegué a saber que había costado cincuenta millones de dólares, que era mucho más grande y elegante que esa casa a orillas del lago que Bill Gates tenía en Seattle, que era una réplica de un palacio japonés del siglo XIV y que Wyatt la había mandado construir en Osaka y la había traído por piezas a Estados Unidos. La rodeaban cuarenta acres de jardines japoneses llenos de especies raras de flores, de jardines rocosos y provistos de una cascada artificial, una laguna artificial y puentes de madera antiguos y traídos desde el Japón. Hasta las piedras irregulares del sendero de entrada habían sido importadas de Japón.
Читать дальше