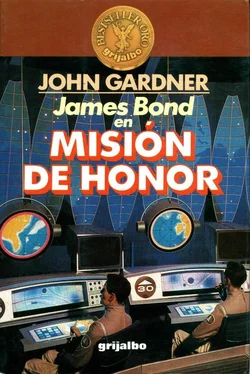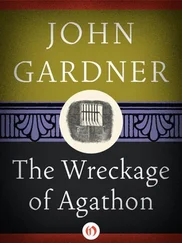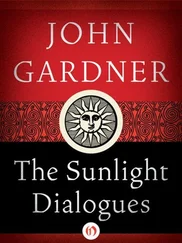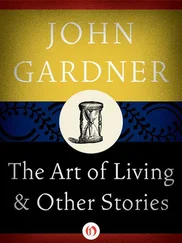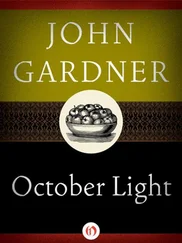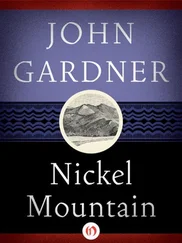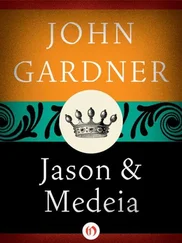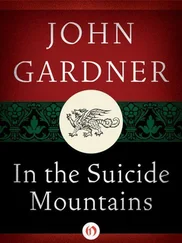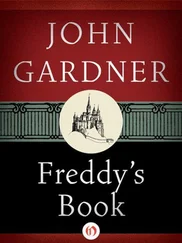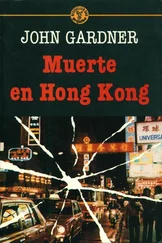– ¿Estás segura? -bisbiseó él.
– Inspeccioné la casa personalmente durante mi primera semana aquí. Y desde entonces he venido observando todas las medidas de seguridad que adoptaban. Si han puesto escuchas en la casa, yo vuelvo a mi estado virginal.
Por la boca amarga de la muchacha no pasó ni la sombra de una sonrisa: la situación no tenía nada de divertida. Él, por su parte, y pese a darse por satisfecho, habló en murmullos todo el tiempo que permanecieron en el cuarto. Una bobada, pensó, pues si resultaba que Cindy se había equivocado, sería como si llevasen a voz en cuello su conversación.
– El juego del Globo -dijo la muchacha, tendiéndole una caja pequeña, cuadrada y plana, que contenía un disco duro.
De modo que se había hecho con la prueba -o, mejor, con el indicio- de lo que ESPECTRO tenía encomendado a Rahani y a Holy. Aquella delgada placa magnética contenía las respuestas a todas las preguntas de Bond. Y aun así, no hizo ademán de alcanzarla.
– Bien; no te quedes ahí, parado. Dame las gracias, por lo menos.
Deseoso de hacerla hablar, Bond guardó silencio. Era una argucia tan antigua como su misma profesión, y la practicaban todos los reclutadores de agentes, al igual que los oficiales de seguimiento de datos. Guardar silencio y dejar que el informador diga cuanto tenga que decir. Y entonces, sólo entonces, aportar comentarios que puedan dar cohesión al informe.
– Tienen cuatro copias del trabajo -dijo por fin la mulata-, y pido al cielo que a la Vieja Águila Calva no se le ocurra echar mano de la cuarta… porque está aquí.
Bond ni interrumpió su silencio ni sonrió.
– Pensé que tendrían el programa bajo siete llaves, en la cámara acorazada, que aparte de arañas antropófagas, dispone de toda clase de defensas -continuó, fija la mirada en Bond, que permanecía inmóvil, y de nuevo le tendió el disco-. Pero hoy tenemos entrenamiento general, de modo que se utilizarán los cinco ejemplares continuamente. Como suele ocurrir en estos casos, a Peter y a mí nos han prohibido la entrada en el laboratorio. Menos mal que los vigilantes están acostumbrados a vernos entrar y salir. Parece que derrotaste a nuestro hombre en su propio terreno…
– Sí -respondió Bond secamente, como si la victoria no le hubiera procurado placer alguno.
– Me han llegado rumores en ese sentido. Quizá te convenzas ahora de que está loco. También tengo entendido que le dio una de sus pataletas…
– ¿Cómo hiciste para bajar?
– Aparentando que atendía a mis obligaciones. Me puse bajo el brazo una tablilla con su pinza y su papel de notas y pasé como si tal cosa frente al tipo que montaba guardia en la puerta. Están hartos de verme. Tú estabas con Holy. Como ocurre con tantos maníacos de la seguridad, nuestro hombre incurre en errores garrafales. Se había dejado abierta la caja fuerte. Aproveché para mangarle esto y escondérmelo debajo de la camisa.
Percatado de que la chica no le diría más, preguntó:
– Entonces, ¿no has visto funcionar el programa?
Ella negó con la cabeza. Bond había advertido que siempre lo hacía ladeándola un poco a la derecha: un amaneramiento como el de quien florea su firma para realzar la importancia del nombre. Pero también un hábito de los que los psiquiatras suelen detectar -y eliminar- durante el entrenamiento de los agentes, que deben evitar las reacciones estereotipadas. De nuevo se mantuvo a la expectativa.
– No hubo forma, James. Sólo los elegidos lo han visto funcionar y han jugado con él… si en este caso se puede hablar de juego.
Bond tomó por fin el disco.
– Yo diría que se han entrenado en su uso. Por lo demás, veo pocas posibilidades de echarle un vistazo. ¿Dónde quedó mi equipo?
– En un rincón del garaje, debajo de una montaña de desechos: neumáticos, latas vacías, herramientas, trastos. Tuve que improvisar. Era mejor ponerlo allí que dejarlo en el coche, donde lo habrían encontrado. Desde luego no está seguro, de modo que habrá que confiar en que nadie se ponga a revolver por allí.
Bond parecía reflexionar detenidamente sobre la situación.
– Bien; no me seduce la idea de averiguar qué contiene esto. En todo caso es importante, y sospecho que peligroso. Confiemos en que aciertes en suponer que no lo echarán en falta, y que no se pondrán a revolver en el garaje y darán con todos mis chismes electrónicos…
– Entonces, ¿de qué nos va a servir el equipo? ¿Quieres que intente sacarlo de allí?
Bond se acercó a la ventana, que tenía echadas sus cortinas de cretona. En una mesa cercana estaba la prometida bandeja de la cena. Advirtió que contenía dos servicios, y constaba de cóctel de gambas, pollo y lengua fríos, ensaladillas varías, panecillos y una botella de vino. ¿Cuándo comían caliente en Endor?, se preguntó. ¿En verano?
Todavía tenía el disco en la mano. Mejor no apartarse de él. Sin embargo, los posibles escondrijos eran pocos. Confiando en que no se producirían registros, se acercó al armario y metió la grabación entre su ropa. Con todo eso, el silencio se prolongó varios minutos mas.
– Tenemos amigos en el exterior -le confió por fin a la muchacha-. Cerca. Y debí haberlo pensado antes… No; tú no vas a ninguna parte. Nadie, excepto yo, debe tratar de salir de la casa -se dio la vuelta y, dejándose caer en un sillón, le invitó a ella, con un ademán, a tornar asiento a su vez. Indicando el armario con un movimiento de cabeza, prosiguió-: No podemos permitirnos riesgos con eso. Es como una bomba de relojería.
– Entonces, ¿qué? ¿Cruzarnos de brazos y esperar a que venga en nuestra ayuda la caballería?
Sentada en el borde de la cama, se le había subido la falda, que dejaba al descubierto una fascinante porción de suave muslo.
– Mas o menos.
Trataba Bond de calcular de cuánto tiempo disponían. Suponiendo que el equipo de vigilancia, con sus cámaras, sus aparatos de escucha y sus micrófonos direccionales, hubiera descubierto que algo importante se estaba cociendo en Endor y dado parte de ello a «M» ¿qué haría el jefe del Servicio? ¿Dejar que se las compusiera buenamente? Quizá. No era la primera vez que aquel viejo ladino, diplomático e intrigante, esperaba hasta el último momento para intervenir.
– Quiero que me des una opinión bien meditada, Cindy, teniendo en cuenta que tú estabas ya aquí cuando planearon los golpes anteriores.
Respondió la muchacha que en esas ocasiones recibían la visita de los hombres duros, que se reunían en los sótanos y pasaban allí horas adiestrándose.
– Y la reunión de ahora, ¿es la más concurrida que recuerdas?
Lo era, en efecto.
– Queda la cuestión del plazo, Cindy. ¿De cuánto tiempo crees que disponemos antes de que pongan en marcha la operación?
Lo que Bond estaba pensando realmente era: «¿Cuánto tardarán en pedirme que birle la frecuencia COPE?»
– Es sólo una conjetura, pero yo diría que no más de cuarenta y ocho horas.
– ¿Y qué ocurre con tu amiguito, el tal Peter?
Cindy salió en su defensa como la chica que, a menudo indispuesta con un hermano, no vacila en sacar la cara por él cuando la ocasión lo requiere.
– De Peter no hay nada que decir. Es brillante, trabajador, esforzado…
– Pero ¿confiarías en él, confiarías de veras en él en un momento decisivo?
Cindy se mordió el labio superior.
– Sólo en caso de verdadera emergencia. No es que tenga nada en contra de él. No puede ver ni en pintura a St. John-Finnes ni a Dazzle. Lleva tiempo buscando otro empleo. Dice que esta casa le da claustrofobia.
– Pues creo que dentro de poco se le va a agudizar esa sensación. Algo me dice que tú, Peter y yo estamos destinados al olvido…, en particular vosotros dos. Lo está cualquiera que no les inspire ciega confianza.
Читать дальше