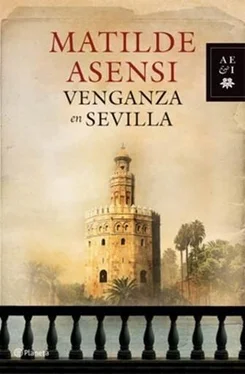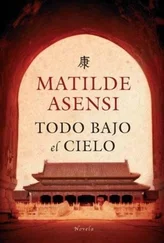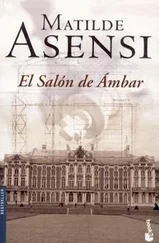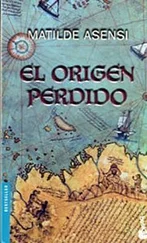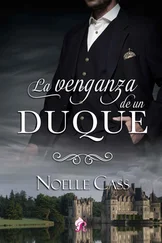– Naturalmente -aseguró con gentileza aunque sin alcanzar de lo que se hablaba.
– Escuchad, señora Clara…
– Por favor, Martín, llámame doña Clara -me pidió ella cortésmente.
– Como gustéis, doña Clara. -No merecía tal tratamiento pues no era hidalga ni noble, sólo la querida del marqués; mas si ella lo deseaba yo no podía negárselo-. Tengo para mí que debería conservar el secreto por afectar a personas de Sevilla que seguramente conocéis.
– ¿A don Luis? -demandó, preocupada.
– No podría aseguraros lo contrario.
El marqués negó con la cabeza y farfulló unas palabras. Doña Clara, percibiéndolo, se alteró grandemente, atrapada entre la hospitalidad debida y el daño a su enamorado.
– Dejémonos de dar vueltas, que me cansan ya tantas salvas y prevenciones -exclamó con enfado-. Lo que yo… Lo que don Luis y yo queremos es que nos digas, sin más demoras, ese secreto con toda la verdad. Luego, juzgaremos si sigues en nuestra casa o si nos vemos obligados a pedirte que te vayas. Por nada del mundo quisiera defraudar, a mi hermana María echando a su hijo a la calle, por lo que te suplico que hables de una vez.
– Sea -consentí-, mas debéis prestar juramento de guardar el secreto tanto si me quedo como si me voy, pues no desearía que, en el futuro, y aun sin pretenderlo, me pudierais perjudicar.
– Juramos.
Y, entonces, se obró el milagro: el marqués, que no había dejado de ser un mero ornamento, como un mueble o un tapiz, despertó lánguidamente de su ensueño y se fue transformando en otra persona como por obra de un encantamiento. Fue oír el apellido Curvo y sus ojos comenzaron a brillar; fue escuchar el relato de las bellaquerías de Melchor de Osuna y de sus primos en el Nuevo Mundo y su cuerpo se enderezó; fue conocer la trampa que le habían tendido a mi padre con la orden de detención, el asalto a Santa Marta por parte del pirata flamenco contratado por ellos y la muerte de los marineros de la Chacona y de las mancebas por su expreso deseo para mantener en secreto los tejemanejes comerciales que se llevaban con la Casa de Contratación [24]y el Consulado de Mercaderes de Sevilla, [25]y el marqués se espabiló, adoptó una postura señorial, sonrió con malicia y se inclinó hacia mí para atender puntualmente a todas y cada una de mis palabras. De súbito, era un hombre astuto y presto a litigar con brillantez acerca de sutiles cuestiones morales y legales.
– … y mi padre, antes de morir-terminé-, me hizo jurar que mataría a los hermanos Curvo, a los cinco.
Don Luis y doña Clara permanecieron suspensos y turbados. Miré a Rodrigo; él a mí; volvimos a mirar a nuestros anfitriones y ambos dimos un brinco en las sillas cuando doña Clara exclamó con grande alegría:
– ¡Esto es lo que yo deseaba saber como al alma y como a la vida desde que anoche mencionaste a los Curvos! ¡Albricias, Luisillo!
– ¿Tienen también vuestras mercedes cuentas pendientes con los Curvos? -inquirí con respetuoso desconcierto.
Don Luis sonrió.
– Yo no -dijo-. A mí no me gustan porque actúan como esos herejes luteranos que se tienen por perfectos y por mejores de largo que los demás: no hay tacha en sus vidas y pareceres, no hay tacha en sus negocios…
– ¿Qué decís? -me sorprendí.
– Lo que oyes, muchacho. Pregunta en Sevilla por los Curvos y todos te dirán que son personas beneméritas, de las más señaladas de la ciudad, rectas, rigurosas, honestas y piadosas. Sin tacha, como te digo. No podrías encontrar en todo el imperio una familia de hidalgos mercaderes más honrada y digna, más admirable y de mayor virtud, y ellos alardean de esa excelencia como una doncella hermosa alardea de su belleza: con mentida humildad, con falsa modestia.
– ¡Mas yo sí tengo cuentas pendientes! -gruñó doña Clara, golpeando los cojines del estrado con tanta rabia que parecía que fuera a romperlos y no a arreglarlos-. Juana e Isabel Curvo son dos arpías disfrazadas de beatas que llevan años hablando mal de mi hijo y de mí sin que nadie les ponga freno.
Sus palabras parecían guardar un velado reproche hacia el marqués.
– Son amigas, casi hermanas, de mi esposa, la marquesa de Piedramedina -adujo él en su defensa.
– ¡Sí, las tres peores lechuzas de Sevilla! -profirió doña Clara con desprecio.
– De donde se viene a sacar que las apariencias, una vez más, engañan -le dije a don Luis, refiriéndome a los Curvos. Muchas veces acontece que quienes tienen méritamente granjeada grande fama por sus negocios y caudales, la menoscaban o pierden del todo por causa de sus malas obras, sus insaciables avaricias y sus daños a otros. A mi entender, esas gentes habrían de ser quemadas como los que hacen moneda falsa pues no hay dineros, riquezas, ni vanidades que puedan justificar tales maldades.
– Bueno, ya lo ves -repuso el marqués, arreglándose el encaje de los puños-. Si hacemos caso de lo que tú nos cuentas, los Curvos son unos asesinos, unos falsos y unos cobardes, y juzgo muy oportuna la petición de tu padre. El honor te exige matarlos, no hay duda en ello, y no seré yo quien te prive de tu derecho pues en mi juventud me batí en algunos duelos y, por más, maté de una estocada a don Carlos de la Puebla, hijo de don Rodrigo Chinchón y sobrino del cardenal de Cuenca, por ciertas palabras muy ligeras que allí, donde murió sin confesión, me dijo, y eso que antes de ese día éramos grandes amigos.
Doña Clara le miró con arrobo y él debió de sentir que acababa de encontrar una mina de oro porque, creciéndose, añadió:
– Es más, haré por ti lo que pueda. Es justo que vengues la sangre de tu padre y la del resto de tu familia. Si quieres que sea tu padrino de duelo, lo seré.
– El marqués habla por hablar, pues está muy impedido de sus achaques -se apresuró a observar doña Clara-, mas puedes contar con su silencio y su complicidad.
– Cierto -añadió él, adivinando que se había excedido en el ofrecimiento.
– Os agradezco el deseo que mostráis de favorecerme, don Luis -le dije, por restituirle la dignidad que doña Clara le había quitado.
– Me pregunto -atajó Rodrigo de súbito- cuántos Curvos podría matar Martín en duelo antes de que ellos le hicieran matar a traición por algún otro secuaz a sueldo como Jakob Lundch y eso sin olvidar que dos de los cinco hermanos son mujeres y que las mujeres no se baten a espada ni pelean por su honor.
Nadie se le opuso y todos guardamos silencio, cavilosos. Era cosa muy cierta que no podía matar en duelo ni a Juana ni a Isabel y, desde luego, no estaba en mi intención dejar que esas dos vivieran por muy mujeres que fuesen. También yo lo era, ¿y qué se me daba?
– Tampoco podría matar a los Curvos en la calle -añadió doña Clara en coincidencia con Rodrigo-, salvo que fuera de noche. De noche y, por más, que no llevaran escolta, cosa que resulta absurda pues ningún hombre principal sale de casa sin sus criados que, a poco, son tres o cuatro y armados, y lo normal es que vayan en coche para no mancharse las suelas con los excrementos de las caballerías. Si visitaran el Compás quizá tendrías alguna oportunidad, pero Fernando Curvo es uno de los congregados del padre Pedro de León [26]y ese hermano pequeño que acaba de llegar de las Indias…
– El conde de Riaza -apuntó el marqués-. Diego Curvo es su nombre.
– Pues ese Diego Curvo no tardará en ingresar también, a lo que se dice, en las filas de ese jesuita loco.
– ¿Y quiénes son esos congregados? -preguntó Rodrigo.
– Se declaran a sí mismos penitentes, siervos de Dios y hombres honrados. Son mercaderes, banqueros, letrados, artesanos, aristócratas… De todo hay en esa ralea del demonio.
– Clara -la reconvino el marqués-, refrena tu lengua.
Читать дальше