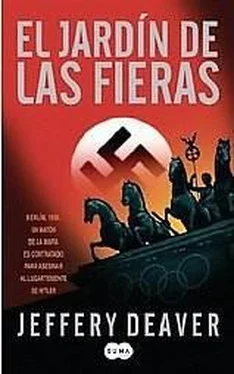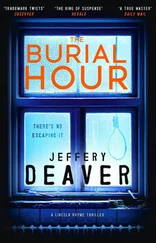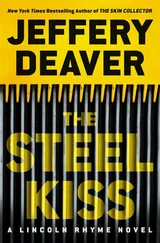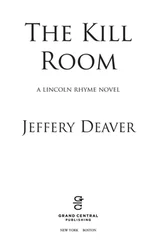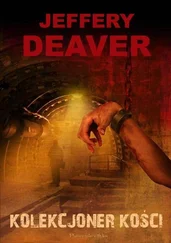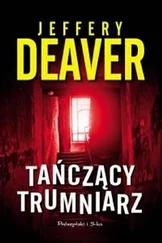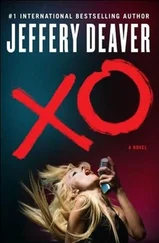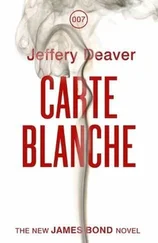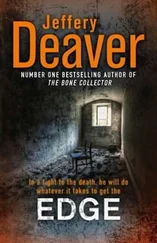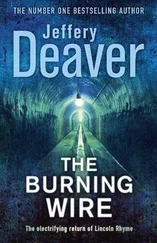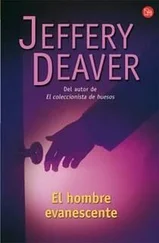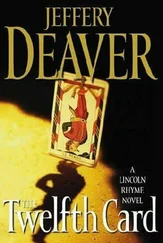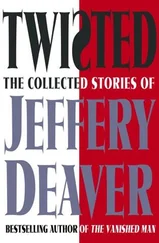Pero Hermann Göring, que por entonces tenía cuarenta y tres años, estaba en esos momentos concentrado en una viuda que le doblaba la edad y vivía en una cabaña pequeña, a las afueras de Hamburgo.
Desde luego, no era él en persona, con la retahíla de cargos que ostentaba, quien andaba de acá para allá haciendo averiguaciones sobre la señora Ruby Kleinfeldt. Tenía a decenas de lacayos y oficiales de la Gestapo yendo y viniendo de la calle Wilhelm a Hamburgo, investigando en los archivos y entrevistando a gente.
Göring, mientras tanto, miraba por la ventana de su opulenta oficina y comía un enorme plato de espaguetis. Eran el plato favorito de Hitler; el día anterior él había visto al Führer picotear un cuenco de esa pasta, lo que le había provocado un ansia interna que fermentó hasta convertirse en un deseo potentísimo; durante ese día ya se había comido tres raciones grandes.
«¿Qué descubriremos sobre ti?», preguntó silenciosamente a la anciana, que nada sabía de esa intensa pesquisa sobre su persona. Aquella investigación parecía una digresión absurda si se tenía en cuenta la cantidad de proyectos importantísimos que tenía en su agenda. Pero ése tenía una importancia vital, pues podía conducir a la caída de Reinhard Ernst.
En el fondo, Hermann Göring era un militar; a menudo recordaba los días felices de la guerra, cuando volaba con su biplano Fokker D7, completamente blanco, sobre Francia y Bélgica, listo para lanzarse en combate con cualquier piloto aliado que cometiera la estupidez de estar cerca (una cifra confirmada de veintidós habían pagado con la vida ese error, aunque Göring estaba convencido de haber matado a muchos más). Con el tiempo se había convertido en un mastodonte que no habría cabido siquiera en la cabina de su viejo avión; su vida se componía de calmantes, comida, dinero, obras de arte y poder. Pero si se le hubiera preguntado qué era en el fondo, su respuesta habría sido: «Soy un militar».
Y un militar que sabía cómo transformar nuevamente a su país en una nación de guerreros. Había que mostrar los músculos. Nada de negociar, nada de andarse con rodeos, como el chaval que se escabulle tras el cobertizo para fumar en secreto la pipa de su padre: tal era la conducta del coronel Reinhard Ernst.
Ese hombre manejaba las cosas con mano de mujer. Hasta el marica de Roehm, el jefe de las Tropas de Asalto que Göring y Hitler habían matado en el Putsch, dos años atrás, parecía un bulldog si se le comparaba con Ernst. Tratos secretos con Krupp, pero manteniendo la distancia; nerviosas transferencias de recursos de un astillero a otro; obligar al «Ejército» actual, si así podía llamarse, a entrenarse con artillería de madera, en pequeños grupos, para no llamarla atención. Y tantas otras tácticas remilgadas.
¿Por qué esa vacilación? Porque, según creía Göring, ese hombre era sospechoso en su lealtad a las opiniones del nacionalsocialismo. El Führer y Göring no eran ingenuos: sabían que no contaban con un apoyo universal. Con puños y pistolas se pueden ganar votos, pero no corazones. Y muchos corazones del país no eran devotos del nacionalsocialismo; entre ellos había personas que ocupaban los principales puestos de las Fuerzas Armadas. Ernst bien podía estar aplicando intencionadamente el freno para impedir que Hitler y Göring tuvieran esa institución que tan desesperadamente necesitaban: un Ejército fuerte. Hasta parecía que tenía esperanzas de ocupar él mismo el trono, si los dos gobernantes resultaban destituidos.
Gracias a su voz suave, su actitud razonable, sus modales elegantes, esas dos puñeteras Cruces de Hierro y otras diez o doce condecoraciones, Ernst gozaba actualmente del favor del Lobo (para sentirse más unido al Führer , a Göring le gustaba utilizar el apodo con que las mujeres solían referirse a Hitler, aunque el ministro lo hacía sólo en la intimidad de sus pensamientos).
¡Pero si bastaba ver cómo lo había atacado el coronel el día anterior, por el asunto del avión de combate Me 109 y las Olimpiadas! El ministro del Aire había pasado la mitad de la noche desvelado, enfurecido por ese diálogo, viendo una y otra vez al Lobo, que volvía sus ojos azules hacia Ernst y se mostraba de acuerdo con él!
Lo invadió otro ataque de ira.
– ¡Hostias! -Empujó el plato de espaguetis, que cayó al suelo y se hizo trizas. Uno de sus ordenanzas, veterano de la guerra, acudió corriendo.
– ¿Sí, señor?
– ¡Limpie eso!
– Iré por un cubo…
– No le he dicho que limpie el suelo. Basta con que recoja los fragmentos. Ya limpiarán esta noche. -El gordo bajó la vista a su camisa ablusada; al ver que estaba manchada de tomate, su enojo se multiplicó-. Quiero una camisa limpia. La vajilla es demasiado pequeña para esas raciones. Diga al cocinero que busque platos más grandes. El Führer tiene un juego de porcelana de Meissen verde y blanco. Quiero platos como ésos.
– Sí, señor. -El hombre ya estaba agachado junto a los añicos.
– No. Primero mi camisa.
– Sí, ministro del Aire. -El ordenanza se escabulló y regresó un momento después, trayendo una percha con una camisa verdeoscuro.
– ¡Ésa no! Ya le dije el mes pasado que con ésa parezco Mussolini.
– Ésa era la negra, señor. Ya la he tirado. Ésta es verde.
– Pues quiero una blanca. ¡Tráigame una camisa blanca! ¡De seda!
El hombre salió una vez más y trajo una del color correcto.
Un momento después entró uno de los asistentes de Göring.
El ministro cogió la camisa y la dejó a un lado; su obesidad le inspiraba timidez; jamás se habría desvestido delante de un subordinado. Sintió otro fogonazo de cólera contra Ernst, esta vez por su físico esbelto. Mientras el ordenanza recogía los fragmentos de porcelana, el asistente dijo:
– Creo que tenemos buenas noticias, ministro del Aire.
– ¿Qué pasa?
– Nuestros agentes en Hamburgo han hallado ciertas cartas que hablan de la señora Kleinfeldt. Insinúan que es judía.
– ¿Lo insinúan?
– Lo prueban, señor ministro, lo prueban.
– ¿Judía pura?
– No. Mestiza. Pero por la rama materna, o sea que es indiscutible.
Las Leyes de Nuremberg sobre Ciudadanía y Raza, promulgadas el año anterior, retiraban la ciudadanía alemana a los judíos y los convertían en «súbditos», además de sancionar como delito el matrimonio o la relación sexual entre judíos y arios. También definían con exactitud quién era judío en caso de matrimonio interracial de los ancestros. La señora Kleinfeldt, con dos abuelos judíos y dos no judíos, se consideraba mestiza.
Eso no era tan condenatorio, pero el descubrimiento encantó a Göring pues la señora Kleinfeld era la abuela del doctor-profesor Ludwig Keitel, socio de Reinhard Ernst en el Estudio Waltham. Göring aún no sabía de qué trataba ese misterioso informe, pero los hechos resultaban suficientemente condenatorios: Ernst trabajaba con un hombre de ascendencia judía y ambos utilizaban los escritos del doctor judío Freud. Aún peor era el hecho de que el coronel hubiera ocultado la investigación a las dos personas más importantes del Gobierno: él mismo y el Lobo.
A Göring le sorprendía que Ernst lo hubiera subestimado al suponer que el ministro del Aire no tenía pinchados los teléfonos de las cafeterías que rodeaban el edificio de la calle Wilhelm. ¿No sabía el plenipotenciario que, en ese distrito donde más que en ningún otro lugar reinaba la paranoia, ésos eran justamente los aparatos de los que se sacaba la mejor información? Göring tenía en su poder la transcripción de la llamada que Ernst había hecho esa mañana a Keitel para solicitarle urgentemente una entrevista.
Lo que sucediera en ese encuentro no tenía importancia. Lo fundamental era que Göring había descubierto el nombre del buen profesor y, ahora, que tenía sangre judía en las venas. ¿Las consecuencias de todo aquello? Dependían en gran parte de lo que Göring deseara. Keitel, intelectual medio judío, sería enviado al campo de Oranienburg; sobre eso no cabían dudas. Pero Ernst… El ministro del Aire decidió que sería mejor mantenerlo visible. Sería expulsado de los estratos superiores del Gobierno, pero retenido en algún puesto servil. Sí: hacia la próxima semana el hombre podría sentirse agradecido si se le utilizaba para corretear tras el ministro de Defensa, llevándole la cartera al calvo Von Blomberg.
Читать дальше