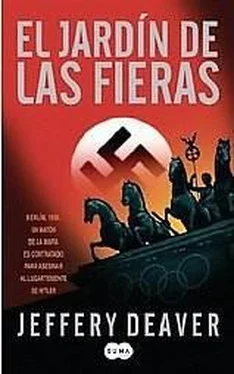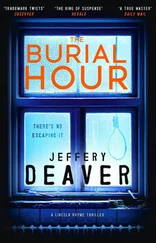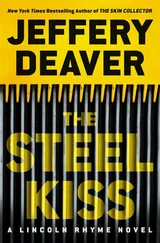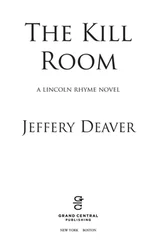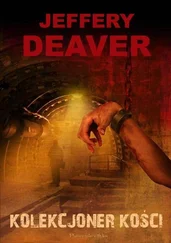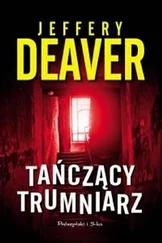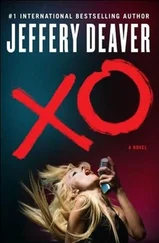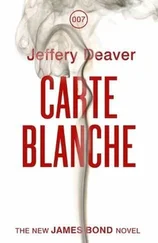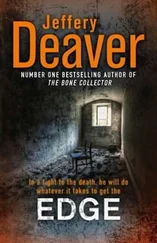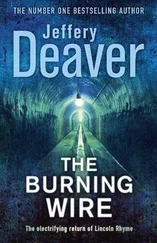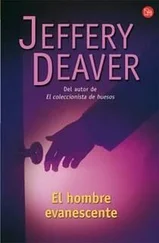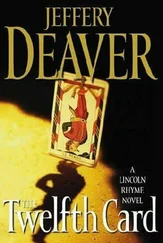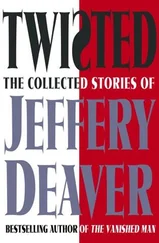– Lo siento, inspector Kohl, pero en el departamento estamos ocupados.
– ¿Todos?
– Sí, señor -dijo el hombre, un calvo flaco, de traje ceñido, abotonado hasta muy arriba-. Hace varias horas se nos ordenó interrumpir todas las investigaciones para compilar una lista de todas las personas de origen ruso o marcado aspecto de serlo.
Estaban en el vestíbulo de la gran división de Identificación de la Kripo, donde se realizaban los análisis de huellas digitales y de antropometría.
– ¿De toda la población de Berlín?
– Sí. Hay un aviso de alerta.
Ah, otra vez ese asunto de seguridad, el que Krauss había considerado demasiado insignificante como para mencionarlo a la Kripo.
– ¿Y utilizan expertos en huellas digitales para revisar archivos personales? ¿Nuestros propios expertos, nada menos?
– Abandonarlo todo -replicó el hombrecito de los botones-: Esas han sido las órdenes que he recibido. Del cuartel general de la Sipo.
«De nuevo Himmler», pensó Kohl.
– Por favor, Gerhard, que esto es muy importante. -Le mostró la tarjeta con las impresiones digitales y las fotos.
– Buenas imágenes -comentó Gerhard al examinarlas-. Muy claras.
– Ponga a tres o cuatro expertos a analizarlas, por favor. Es todo lo que le pido.
Una risa demacrada cruzó la cara del funcionario.
– No puedo, inspector. ¿Tres? Imposible.
Kohl se sintió frustrado. Como estudioso de la ciencia criminalística extranjera, miraba con envidia a Estados Unidos e Inglaterra, donde la identificación forense ya se hacía casi exclusivamente por medio del análisis de las impresiones digitales. En Alemania también se las usaba para la identificación; no obstante, a diferencia de los norteamericanos, allí no tenían un sistema uniforme para el estudio de las huellas; cada zona del país lo hacía de manera diferente. Un policía de Wesfalia podía analizar una impresión de determinada manera; un oficial de la Kripo berlinesa lo haría de otro modo. Si se enviaban las muestras de un lado a otro era posible lograr una identificación, pero el procedimiento solía requerir semanas enteras. Hacía tiempo que Kohl apoyaba la unificación de ese análisis en todo el país, pero encontraba una resistencia y un letargo notables. También había instado a su supervisor a comprar a Estados Unidos algunas máquinas de telefoto, magníficos artefactos que podían, con notable claridad y en pocos minutos, transmitir por las líneas telefónicas facsímiles de fotos e imágenes, tales como las de huellas digitales. Pero eran bastante costosas; su jefe había rechazado la solicitud sin siquiera discutir el asunto con el jefe de la policía.
Más preocupante aún para Kohl era el hecho de que, desde que los nacionalsocialistas detentaban el poder, las huellas digitales tenían menos importancia que el anticuado sistema de antropometría Bertillon, por el cual se identificaba a los criminales por las medidas del cuerpo, la cara y la cabeza. Kohl, como la mayoría de los investigadores modernos, rechazaba el análisis de Bertillon por ser difícil de manejar; en verdad cada persona tenía una estructura física muy diferente de la de cualquier otra, pero se requerían decenas de mediciones exactas para categorizar a alguien. Y a diferencia de las impresiones dactilares, rara vez los delincuentes dejaban en la escena del crimen impresiones físicas suficientes como para poder vincularlo al lugar por medio de los datos de Bertillon.
Pero el interés de los nacionalsocialistas por la antropometría iba más allá de la simple identificación. Era clave para lo que ellos denominaban «ciencia» de la criminobiología: categorizar a la gente como criminal, independientemente de su conducta, sólo por sus características físicas. Cientos de hombres de la Gestapo y la SS dedicaban todo su tiempo a correlacionar el tamaño de la nariz y el tono de la piel, por ejemplo, con la proclividad a cometer un delito. El objetivo de Himmler no era poner a los criminales ante la justicia, sino eliminar el crimen antes de que se produjera.
A los ojos de Kohl, eso era tan estúpido como terrorífico.
Mientras echaba un vistazo a esa enorme sala, llena de hombres y mujeres inclinados sobre los documentos en torno a mesas largas, decidió que de nada serviría la diplomacia que había invocado durante el trayecto. Se requería una táctica diferente: el engaño.
– Muy bien. Dígame en qué fecha podrá iniciar su análisis. Necesito algo que pueda decir a Krauss. Hace horas que me importuna.
Una pausa.
– ¿Pietr Krauss? ¿Nuestro Krauss?
– Krauss, el de la Gestapo, sí. Le diré… ¿Qué debo decirle, Gerhard? ¿Que esto tardará una semana, diez días?
– ¿La Gestapo está involucrada?
– Krauss y yo hemos investigado juntos la escena del crimen. -Eso, al menos, era cierto. Poco más o menos.
– Es posible que este incidente esté relacionado con la situación de seguridad -reflexionó el hombre, ya intranquilo.
– Creo que sí. Estas huellas podrían ser del ruso en cuestión.
El experto no dijo nada, pero observó las fotos. ¿Por qué usaría un traje tan estrecho, si era tan flaco?
– Entregaré estas copias a un experto. Lo llamaré en cuanto tenga algún resultado, Kohl.
– Le agradezco cualquier cosa que usted pueda hacer -dijo el inspector, mientras pensaba: «Ach, un solo examinador. Será casi inútil, a menos que tenga la suerte de hallar una coincidencia».
Después de dar las gracias al técnico subió nuevamente la escalera hasta su piso. Allí entró en el despacho de Friedrich Horcher, su superior, que era el jefe de los inspectores de Berlín-Potsdam.
Ese hombre delgado y canoso, de anticuados mostachos encerados, había sido en sus primeros tiempos un buen investigador, que había capeado bien las marejadas de la reciente política alemana. Con respecto al Partido tenía una posición ambivalente; había sido miembro secreto en los días terribles de la inflación, pero luego renunció debido al extremismo de Hitler. Sólo en tiempos recientes había vuelto a incorporarse, quizá de mala gana, arrastrado inexorablemente por el curso que tomaba la nación. O quizá era un verdadero converso. Kohl no tenía ni idea de cómo eran las cosas.
– ¿Cómo marcha el caso, Willi? El del pasaje Dresden.
– Lento, señor. -Añadió con aire lúgubre-: Al parecer los recursos están ocupados. Nuestros propios recursos.
– Sí, hay algo, una especie de alerta.
– Ya veo.
– ¿Sabe algo de eso? -preguntó Horcher.
– No, nada.
– Aun así estamos bajo presión. Creen que todo el mundo los está mirando y que un cadáver cerca del Tiergarten puede arruinar para siempre la imagen de nuestra ciudad. -En el rango de Horcher la ironía era un lujo peligroso; Kohl no detectó nada de eso en la voz del hombre-. ¿Algún sospechoso?
– Algunos detalles de su aspecto, pequeñas claves. Eso es todo.
El jefe ordenó los papeles que tenía en el escritorio.
– Sería conveniente que el perpetrador fuera…
– ¿… extranjero? -propuso Kohl.
– Exactamente.
– Ya veremos… Me gustaría hacer una cosa, señor. La víctima aún no ha sido identificada. Eso es una desventaja. Me gustaría publicar su foto en El observador del pueblo y en el Journal, para ver si alguien lo reconoce.
Horcher rió.
– ¿La foto de un cadáver en el diario?
– No saber quién es la víctima es una gran desventaja para la investigación.
– Plantearé el asunto a la Oficina de Propaganda. Veremos qué dice el ministro Goebbels. Habrá que pedir su autorización.
– Gracias, señor. -Kohl se volvió para partir, pero se detuvo-. Algo más, inspector jefe. Aún espero ese informe de Gatow. Ya ha pasado una semana. Se me ha ocurrido que tal vez lo recibiera usted.
Читать дальше