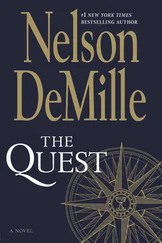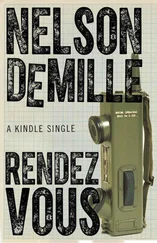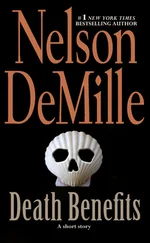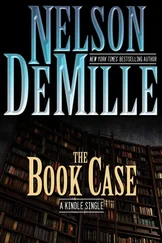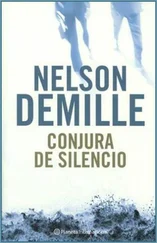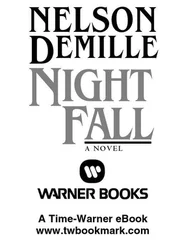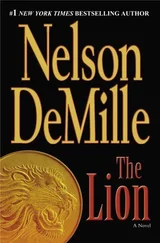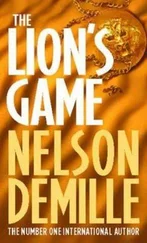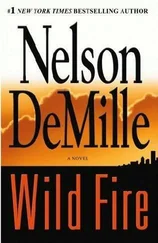– Recibido -respondió Satherwaite y, luego, le dijo a Wiggins-: La suerte y Dios no tienen nada que ver con esto.
Wiggins se sentía un poco irritado por la aparente frialdad y el desapego de Satherwaite.
– ¿No crees en Dios? -le preguntó.
– Claro que sí, Chip. Tú, reza. Yo pilotaré.
Satherwaite se incorporó a la formación mientras otro reactor se separaba de ella para repostar a su vez.
Wiggins no tenía más remedio que reconocer que Bill Satherwaite era un piloto excelente, pero no tenía nada de excelente como persona.
Satherwaite era consciente de que había irritado a Wiggins.
– Eh, armero -dijo, utilizando el afectuoso término de argot para referirse a un oficial de armamento-. Te invito a una cena en el mejor restaurante de Londres.
Wiggins sonrió.
– Yo elijo.
– No, elijo yo. Lo mantendremos en menos de diez libras.
– Hecho.
Satherwaite dejó pasar unos minutos y luego le dijo a Wiggins:
– Va a salir todo perfecto. Tú arrojas las bombas justo sobre el objetivo, y si haces un buen trabajo yo doy una pasada por encima de ese Arco de Augusto para que lo veas de cerca.
– Aurelio.
– Eso.
Wiggins se recostó y cerró los ojos. Sabía que le había arrancado a Satherwaite más palabras ajenas a la misión de las que normalmente pronunciaba y lo consideraba un pequeño triunfo.
Pensó un poco en el futuro inmediato. Pese al pequeño nudo que sentía en el estómago, realmente estaba deseando entrar en su primera misión de combate. Para vencer cualquier escrúpulo que pudiera sentir con respecto al hecho de arrojar las bombas, se recordó a sí mismo que todos los objetivos de la misión, incluido el que él tenía asignado, eran estrictamente militares. De hecho, el oficial instructor de Lakenheath había llamado al recinto de Al Azziziyah «universidad de la yihad», en el sentido de que era un campo de entrenamiento de terroristas. Sin embargo, el oficial instructor había añadido:
– Cabe la posibilidad de que haya algunos civiles dentro del recinto militar de Al Azziziyah.
Wiggins pensó en ello y luego se lo quitó de la cabeza.
Asad Jalil luchaba contra dos instintos, el sexual y el de supervivencia.
Se paseaba impacientemente de un lado a otro de la azotea. Su padre le había puesto por nombre Asad -el león-, y parecía como si, consciente o inconscientemente, hubiera adoptado las características propias de ese animal, incluida la costumbre de pasear en círculos. De pronto se detuvo y clavó la vista en la noche.
El ghabli -el fuerte y cálido viento del sur procedente del inmenso Sahara- soplaba a través de Libia en dirección al mar Mediterráneo. El cielo nocturno parecía brumoso pero, en realidad, la distorsión de la luna y las estrellas estaba originada por la arena transportada por el viento.
Jalil miró la esfera luminosa de su reloj y observó que era la 1.46 de la mañana. Bahira, la hija del capitán Habib Nadir, debía llegar exactamente a las dos en punto. Se preguntó si acudiría. Se preguntó si la habrían descubierto. Y si así fuera, si confesaría adonde se dirigía y con quién iba a reunirse. Esta última posibilidad preocupaba enormemente a Asad Jalil. A sus dieciséis años, estaba quizá a treinta minutos de su primera experiencia sexual… o a unas horas de ser decapitado. A su mente acudió una imagen de sí mismo arrodillado y con la cabeza inclinada mientras el corpulento verdugo oficial, conocido solamente como Sulaman, descargaba la gigantesca cimitarra sobre su cuello. Jalil notó cómo se le tensaba el cuerpo y una línea de sudor se le formaba en la frente y se enfriaba en el aire nocturno.
Se dirigió hacia el pequeño cobertizo de hojalata que se alzaba en la azotea. No tenía puerta, y miró hacia abajo, a la escalera, esperando ver a Bahira o a su padre, acompañado por guardias armados, que acudía a prenderlo. Aquello era una locura.
Jalil se acercó al borde norte de la azotea. La superficie de cemento se hallaba rodeada por un parapeto almenado de piedra y estuco que le llegaba al hombro. El edificio tenía una estructura de dos pisos construida por los italianos cuando dominaban Libia. El edificio era entonces, al igual que ahora, un almacén de municiones, y por razones de seguridad, estaba alejado del complejo militar conocido como Al Azziziyah. El antiguo fuerte italiano era ahora el cuartel general militar y, ocasionalmente, residencia del Gran Líder, el coronel Muammar al-Gadafi, que aquella misma noche había llegado a Al Azziziyah. Jalil sabía, como todo el mundo en Libia, que el Gran Líder acostumbraba cambiar de alojamiento con frecuencia y que sus erráticos movimientos constituían un medio de protegerse contra un asesinato o contra una acción militar norteamericana. Pero no era buena idea comentar ninguna de ambas posibilidades.
En cualquier caso, la inesperada presencia de Gadafi había hecho que su guardia personal estuviera excepcionalmente alerta aquella noche, y Jalil estaba preocupado porque parecía que el propio Alá estaba haciendo aquella cita difícil y peligrosa.
Jalil sabía a ciencia cierta que era Satán quien le había inoculado aquel pecaminoso deseo de Bahira, que Satán le había hecho soñar con ella caminando desnuda sobre las arenas del desierto iluminadas por la luz de la luna. Asad Jalil nunca había visto una mujer desnuda pero había visto una revista alemana y sabía qué aspecto tendría Bahira sin el velo y sin la ropa. Se representaba cada curva de su cuerpo como imaginaba que sería, veía sus largos cabellos rozándole los desnudos hombros, recordaba su nariz y su boca tal como las había visto cuando ambos eran niños, antes de que ella adoptara el velo. Sabía que ahora era distinta pero, extrañamente, el rostro infantil subsistía sobre un cuerpo de mujer maravillosamente imaginado. Se representaba sus curvas caderas, su montículo de vello pubiano, sus muslos y piernas desnudos… Sintió que el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho y que se le secaba la boca.
Jalil volvió la vista hacia el norte. Las luces de Trípoli, a veinte kilómetros de distancia, eran lo bastante brillantes como para verse a través del ghabli que continuaba soplando. Más allá de Trípoli se desplegaba la negrura del Mediterráneo. En torno a Al Azziziyah, se extendía la tierra ondulante y árida, varios bosquecillos de olivos, palmeras datileras, unos cuantos refugios de cabreros, algún ocasional pozo de riego.
Asad Jalil escrutó el complejo militar por encima del parapeto. Todo estaba tranquilo allá abajo; no se veían guardias ni vehículos a aquella hora. La única actividad se desarrollaría en torno a la residencia del coronel Gadafi y la zona del cuartel general que albergaba los edificios de mando, control y comunicaciones. No había ninguna alerta especial aquella noche, pero Jalil tenía la impresión de que algo marchaba mal.
Asad Jalil miró de nuevo su reloj. Eran exactamente las dos en punto, y Bahira no había llegado. Se arrodilló en el rincón del parapeto, fuera de la vista de quien estuviera abajo. Había desenrollado allí su sajjada, su alfombra de oración, y había puesto sobre ella un ejemplar del Corán. Si iban a prenderlo, lo encontrarían orando y leyendo el Corán. Eso podría salvarlo. Pero lo más probable era que supusieran correctamente que el Corán era un truco y que su sajjada era para el cuerpo desnudo de Bahira. Si sospechaban eso, entonces su blasfemia recibiría un castigo que le haría desear la decapitación. Y Bahira… a ella muy probablemente la lapidarían.
Pero, sin embargo, no regresaba a casa de su madre. Estaba resuelto a aceptar el destino que le llegase por aquella escalera.
Pensó en cómo se había fijado por primera vez en Bahira en casa del padre de ella. El capitán Habib Nadir, como el propio padre de Jalil, era uno de los favoritos del coronel Gadafi. Las tres familias mantenían una estrecha amistad. El padre de Jalil, como el padre de Bahira, había combatido activamente en la resistencia a la ocupación italiana; el padre de Jalil había trabajado para los británicos durante la segunda guerra mundial, mientras que el padre de Bahira había trabajado para los alemanes. Pero ¿qué importaba eso? Italianos, alemanes, británicos, todos eran infieles, y no se les debía lealtad. Su padre y el padre de Bahira habían bromeado sobre cómo habían ayudado ambos a los cristianos a matarse entre ellos.
Читать дальше