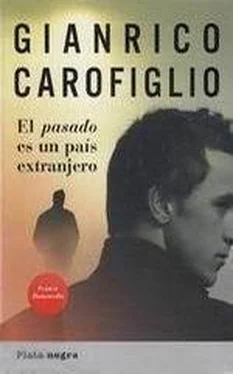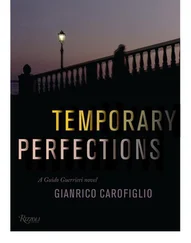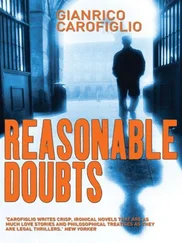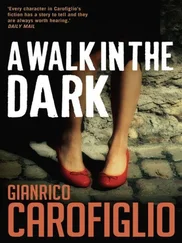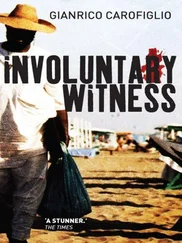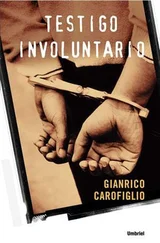Apenas ella se volvió, la expresión de Francesco se apagó como unas luces de neón a la hora de cerrar.
– Comamos algo -me dijo con el tono de quien ha agotado los cumplidos y tiene que trabajar después de comer. Lo seguí.
Era un estilo de bufé al que yo no estaba habituado. En nuestras fiestas había bollitos, cazuelitas y sándwiches de jamón y de embutido, cerveza y coca-cola. Allí había fuentes de salmón, ensaladas de gambas, canapés de caviar, carpaccio de pez espada y vinos caros.
Llenamos los platos, Francesco cogió también una botella de vino blanco recién descorchada y fuimos a sentarnos en un sofá del salón en penumbra.
– Aquí encontraremos algunos buenos candidatos para la próxima partida -dijo Francesco, después de limpiar el plato. Habíamos comido en silencio y vaciado un par de vasos. Yo asentí porque no sabía qué decir y porque estaba aprendiendo que a menudo estar callado era mejor que decir algo. Él volvió a hablar después de haber encendido un cigarrillo.
– Ahora voy a dar una vuelta. Espérame aquí, o mézclate con la gente o come el postre. Lo que te parezca. Volveré cuando termine.
Tampoco esta vez hablé y él desapareció en la penumbra.
Había por lo menos un centenar de personas. Muchos hombres vestían traje y corbata, otros llevaban ropas más informales. Un tipo me llamó la atención: era alto, tal vez de un metro noventa, la cabeza completamente afeitada -y en aquellos años no era algo común-, llevaba una camiseta negra ajustada que marcaban gruesos músculos de culturista.
Debía de andar por los treinta y cinco o cuarenta años y le acompañaba una chica delgada, con el aspecto vagamente anoréxico de las modelos. No era mayor que yo. Era guapa, pero tenía un aire nervioso, conmovedor, que resultaba molesto. Los dos juntos me daban una sensación de incomodidad, de estar fuera de lugar. De una enfermedad que consumía justo por debajo de la superficie.
Había muchas mujeres guapas. Pero aparte de la novia del pelado no conseguí localizar a ninguna. Era como estar en un gran negocio lujoso y brillante, lleno de cosas atrayentes o apetitosas. Tantas, tantas, que no puedes elegir porque al elegir algo tienes la impresión de tener que renunciar a otra cosa. Había terminado la botella de vino blanco y estaba por encender un cigarrillo.
– ¿Me ofreces uno? -Me volví hacia la izquierda, arriba, hacia donde venía la voz.
– Por supuesto -dije, comenzando a levantarme. Por buena educación y porque no conseguía verle bien el rostro. Ella me tocó el hombro diciéndome que no me molestara; me rodeó con sus pasos y sentí su perfume dulzón. Se sentó en el sofá en el lugar dejado por Francesco.
– Clara -dijo estirando la mano de modo femenino, ligeramente doblada en la muñeca.
– Giorgio -contesté sin lograr evitar que mis ojos se detuvieran un segundo más de lo debido en sus grandes pechos. Me dominé, le tendí la cajetilla, le encendí el cigarrillo y luego prendí el mío.
– Eres un joven bien educado -comentó, después de lanzar la primera bocanada de humo hacia arriba.
– ¿Por qué?
– Siempre me fijo en cómo un hombre ofrece los cigarrillos. La diferencia fundamental está entre aquellos que primero sacan uno y luego alargan la cajetilla y los que alargan la cajetilla y basta. Tú lo has hecho así. No me obligaste a fumar el que habías tocado. Lo que habría sido como meterme los dedos en la boca. -Dijo esta última frase después de una breve pausa, mirándome directamente a los ojos. Di una calada como si estuviese meditando sobre el sentido de sus palabras. En realidad, buscaba algo que decir, algo adecuado, y mientras tanto sentía olor a alcohol. Decididamente, Clara ya había bebido aquella noche.
– ¿Y a qué te dedicas en la vida, Giorgio?
– Este año tendría que licenciarme en Derecho. -Mientras lo decía, me sentía como un colegial tímido que explicara que había sido boy scout durante diez años. Clara no debía de tener menos de treinta y dos o treinta y tres años, no era ni guapa ni fea pero tenía una mirada rapaz. No muy inteligente, pero rapaz. Y aquellos pechos que llenaban de modo tan arrogante su blusa blanca y que yo me esforzaba en no mirar.
– Yo también me había matriculado en Derecho. Después lo dejé. Y de todos modos, nunca habría podido trabajar como abogada. No sé si entiendes lo que quiero decir.
No entendía nada pero asentí con aire de entendimiento.
– ¿Y qué haces ahora?
– Ahora le pongo un pleito a mi ex marido, que es un desgraciado miserable y no paga lo que debería. Pero pagará, seguro que pagará. ¿Estás solo?
– Vine con un amigo.
– ¿Por qué no vas a buscar algo de beber, Giorgio?
Me levanté y conseguí una botella de espumoso blanco. Quiso brindar por nosotros dos y, mientras nuestros vasos se entrechocaban, me sentía en una dimensión del todo irreal, insólita. Y tenía ganas de reír. No porque fuera algo divertido sino mecánicamente, como me ocurría a veces de niño cuando la maestra me sorprendía distraído en clase. Sucedía a menudo y ella se enfadaba. Y a mí me entraba la risa. Era una conducta idiota porque ella, por supuesto, se enfadaba más. Pero yo no lograba contenerme o a veces conseguía no reír pero hacía la típica mueca de quien contiene la risa. Lo mismo ocurrió aquella noche.
– No hablas demasiado. Eso me gusta. Los hombres sienten la obligación de sepultarte bajo su charla antes de expresar sus intenciones. O sea, que quieren echarte un polvo.
Me tendió el vaso vacío y se lo llené. Tomó la mitad de un trago y volvió a hablar:
– ¿Y tú, quieres echarme un polvo?
Era demasiado absurdo. Las ganas de reír fueron más fuertes y tuve que hacer un verdadero esfuerzo para contenerme. Adopté una cara enigmática o de perfecto deficiente mental. De todos modos, no era un problema: ella había bebido demasiado para notar la diferencia.
– Sí -contesté cuando estuve seguro de haberme controlado. Yo también tenía bastante alcohol en el cuerpo.
Se quedó mirándome en silencio, como si estuviese evaluando mi respuesta para captar el significado oculto.
En ese momento volvió Francesco.
– Hecho -dijo tocándome un hombro. Sonrió a Clara y se volvió otra vez hacia mí-. ¿Puedo hablarte a solas dos segundos? -Y volviéndose a Clara-: Me lo llevo un momento, ¿nos disculpas? -Ella lo miró sin verlo. Sus ojos se habían vuelto vacíos de pronto. Vítreos.
Me levanté y lo seguí hacia la entrada.
– Felicidades, colega. Veo que no pierdes el tiempo.
– Lo hizo todo ella.
– Lo sé. Por supuesto, haz lo que te parezca, pero quiero avisarte. Es una desequilibrada.
– ¿En qué sentido? -me sentí responder en tono picado. Como si hubiese dicho que una mujer que me abordaba en una fiesta forzosamente debía tener algo que no andaba bien.
– Tiene problemas. -Y se tocó la frente con dos dedos-. Es una especie de ninfómana, bebe mucho y, en resumen, si quieres mi opinión: para un polvo tranquilo iría a buscar en cualquier otra parte. Además, con el tráfico de hombres que tiene, no me sentiría muy seguro si tuviera un contacto íntimo con ella. No sé si me sigues.
Lo seguía, y me quedé mal.
– ¿Cómo sabes estas cosas?
– Que bebe lo ves también tú. Ya está borracha, basta con mirarle los ojos. Por lo demás, aparte de los rumores, un amigo mío cometió el error de irse con ella. Hasta hubo una especie de historia.
– ¿Qué pasó?
– La primera noche, después de follar, ella le hizo una escena. Quiero decir que tuvo un arrebato de cólera, se puso a gritar y le dijo que era un cerdo como todos los demás, que había ido con ella sólo para echar un polvo y cosas por el estilo.
Читать дальше