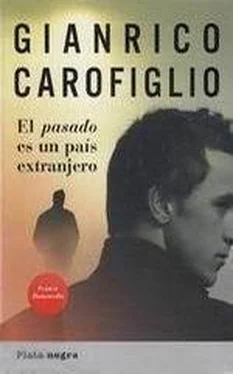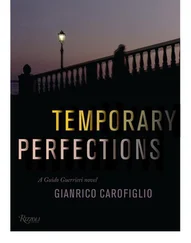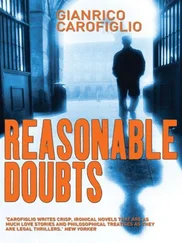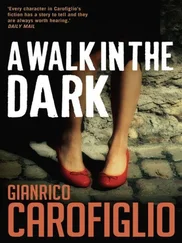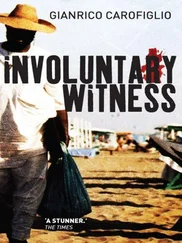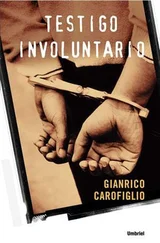Estaba claro, por supuesto. El coronel nunca había llevado a cabo una investigación digna de ese nombre en una carrera transcurrida entre cómodos despachos ministeriales y comandos de batallones y escuelas de suboficiales.
La lección de técnica investigativa había terminado. No había nada más y el coronel le hizo un gesto con la mano indicando que podía irse. Como se hace con un servidor molesto.
Igual que Chiti había visto hacer a su padre durante tantos años con los subalternos, con la misma expresión obtusa de altivez y desprecio.
Chiti se levantó, dio tres pasos hacia atrás y entrechocó los talones.
Luego por fin se dio la vuelta y se marchó.
Otra noche de aquéllas. Ocurría siempre de la misma manera. Chiti se dormía casi enseguida, un par de horas de sueño sombrío y profundo, luego le despertaba el dolor de cabeza. Una punzada sorda entre la sien y el ojo, a veces a la derecha, otras a la izquierda. Permanecía en la cama algunos minutos, mientras aquel dolor aumentaba y lo desvelaba del todo. Cada vez tenía, durante pocos minutos, la absurda esperanza de que el dolor de cabeza pasara espontáneamente, como había llegado, y él pudiera dormirse de nuevo. No pasaba nunca.
Así fue aquella noche. Después de cinco minutos se levantó con la sien y el ojo que latían. Se preparó cuarenta gotas de novalgina, rogando que hicieran efecto. A veces funcionaban, otras no, y el dolor de cabeza duraba, devastador, tres, cuatro y hasta cinco horas. Con el ojo lloroso y aquella especie de metal acolchado que le golpeaba, rítmico y lancinante, dentro de la cabeza como el tambor sordo de la locura.
Cuando tragó la bebida amarga tuvo escalofríos. Luego encendió el equipo estéreo, puso el primer CD de los Nocturnos, se aseguró de que el volumen estuviese casi al mínimo y fue a sentarse en el sillón, envuelto en la bata. En la oscuridad, porque con aquel dolor de cabeza la luz era aún más insoportable que el ruido.
Se acurrucó en la posición acostumbrada mientras comenzaba a sonar la melodía. La misma que tocaba su madre, hacía tantos años. En otras casas frías y desiertas como ésa, mientras él escuchaba acurrucado del mismo modo, resguardado. Durante aquellos pocos minutos.
El piano de Rubinstein tenía la consistencia del cristal. Liberaba imágenes de claros iluminados por la luna, misterios familiares, oscuridades tranquilas llenas de perfumes y promesas, y nostalgia.
Aquella noche la medicina funcionó.
Se durmió en un momento impreciso, en medio de las nítidas notas.
Otra vez de mañana. De nuevo la hora de bajar al despacho. El mismo edificio, el mismo recorrido claustrofóbico entre alojamientos de servicio, cantina, locales del núcleo operativo, comedor de oficiales. Y viceversa.
Su alojamiento estaba equipado con pocos muebles de la administración y escasísimas cosas suyas. El equipo estéreo, los discos, libros, y poco más.
Junto a la puerta había un espejo de cuerpo entero. Feo. Clásico ejemplar de cuartel.
Antes de salir estaba casi obligado a mirarse. Desde su llegada a Bari en aquella casa, le ocurría de nuevo, cada vez más a menudo, algo que le había ocurrido hacia los quince, dieciséis años, y que creía sepultado entre los remotos meandros de la adolescencia transcurrida en un colegio militar.
Se miraba al espejo, examinaba la figura, la ropa -pantalones, chaqueta, camisa, corbata- y sentía el impulso de romperlo todo. La superficie reflectante junto con la imagen reflejada. Había una especie de rabia fría en aquel impulso. Por aquella superficie banal, por aquella figura entera -la suya en el espejo- tan distinta de lo que llevaba dentro. Astillas, fragmentos incandescentes, sombras, relámpagos. Alaridos inesperados. Abismos en los que ni siquiera podía mirarse.
Aquella mañana sintió el mismo impulso, violentísimo.
Quería romper el espejo.
Para ver su imagen reflejada en los mil fragmentos esparcidos.
Aquella mañana estaba programada una reunión denominada «operativa» con el sargento y los dos suboficiales que integraban la patrulla de investigación deseada por el coronel.
– Tratemos de recopilar los datos que tenemos para ver si es posible extraer algún indicio o algo. Todos conocemos las cartas y cada uno, por turno, dirá su opinión y lo que, según su parecer, tienen en común los cinco episodios. Empiece usted, Martinelli.
Martinelli era sargento. Un viejo duro. Treinta años de agente de policía pasados entre bandidos sardos, mafiosos sicilianos y calabreses, brigadistas rojos. Ahora estaba en Bari, cerca de su comarca de origen, en los últimos años antes del retiro. Era alto, gordo, calvo, con manos grandes como palas de ping-pong e igualmente duras. Boca fina, ojos como rendijas.
Ningún delincuente se sentía contento de tener que vérselas con Martinelli.
No parecía cómodo cuando se movió en la silla, haciéndola crujir. No le gustaba recibir órdenes de un jovencito de academia. Eso pensó Chiti cuando comenzaba a hablar.
– Señor teniente… no sé. Los cinco episodios tuvieron lugar entre San Girolamo, el barrio Libertà y… no, espere, hay uno de esos de los que se encarga la jefatura, que ocurrió en Carrassi. No sé si significa algo.
Chiti tenía una hoja ante él. Anotó lo que había dicho Martinelli y, mientras escribía, pensó que sólo estaba tratando de darse importancia, y que por lo demás trataba de dirigir aquella investigación como pensaba que debía hacerse. En abstracto. Sobre la base de lo que había leído en los libros y sobre todo visto en las películas. Tal vez ese imbécil del coronel tuviera razón y probablemente esos hombres, todos con más experiencia que él, eran perfectamente conscientes de ello. Se esforzó por apartar ese pensamiento molesto.
– ¿Usted qué dice, Pellegrini?
El suboficial Pellegrini, regordete, miope, contable diplomado, no era propiamente un hombre de acción sino uno de los pocos que sabían usar un ordenador, orientarse entre los documentos de una administración y leer las cartas de un banco. Por eso lo habían escogido y lo incluían en el núcleo operativo.
– Creo que debemos hacer un trabajo de archivo. Debemos buscar aquellos que tienen antecedentes específicos por estas porquerías en los últimos años y debemos controlarlos uno a uno para ver si tienen coartadas para las noches de las agresiones. Debemos verificar si alguno salió de prisión recientemente, tal vez poco antes del comienzo de este asunto. De este modo tendremos alguien sobre quien trabajar. Quiero decir que estos puercos no pierden el vicio, la cárcel no les hace pasar las ganas. Si encontráramos a muchos nombres que se adecuen se podría incluso crear un programa en el ordenador para ficharlos; a medida que vayamos avanzando introducimos los datos y luego los cruzamos… En resumen, nunca se sabe lo que puede salir de un buen archivo…
Justo. Ésa era una hipótesis con un mínimo de perspectiva y Chiti se sintió un poco mejor.
– ¿Y usted, Cardinale? ¿Qué piensa?
Cardinale había llegado a suboficial antes de tiempo. Uno de los poquísimos casos, en el cuerpo de los carabinieri, de promoción por méritos especiales. Era bajo, delgado, con cara de muchacho. Hacía dos años, mientras se encontraba como suele decirse libre de servicio, estaba en el banco cuando entraron unos atracadores. Eran tres, uno con escopeta, los otros dos con pistolas. Cardinale había matado a uno y detenido a los otros dos. Como en una película, sólo que era verdad, incluso aquel muerto. Un joven de diecinueve años en su primer robo. Cardinale era poco mayor y lo habían ascendido sobre el terreno, con la medalla de oro que se otorga sólo a los carabinieri muertos.
Un tipo raro. Se había matriculado en la universidad, en la Facultad de Biología. Por eso los colegas lo miraban con una mezcla de desconfianza y respeto. Hablaba poco, poquísimo, tanto que a veces parecía -o era- brusco. Tenía ojos oscuros, agudos, fulminantes, enigmáticos.
Читать дальше