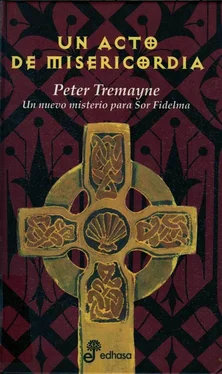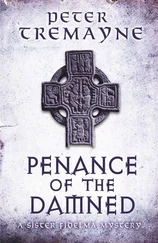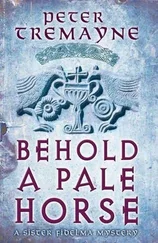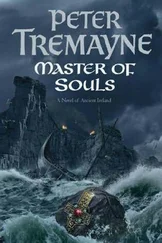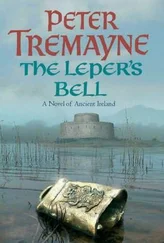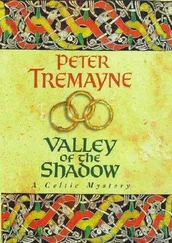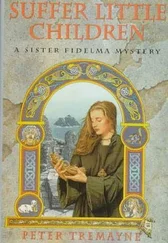– Hermana, os habéis dormido. Vuestro barco ya ha partido… ya se ha hecho a la mar. ¡Hermana, debéis levantaros!
El bulto bajo las mantas no se movió.
Colla se aproximó despacio por temor a lo que pudiera encontrar. La intuición le decía que algo no iba nada bien. Fue a la ventana junto a la cabecera y descorrió la cortina para que entrara la luz. Al mismo tiempo advirtió que la manta, además de cubrir el cuerpo tendido sobre la cama, tapaba la cabeza. En el suelo había un cuchillo de carne, que reconoció por ser de su propia cocina.
– ¿Hermana? -preguntó con cierta congoja.
Se negaba a creer lo que su mente le decía.
Con la mano trémula tomó el borde de la manta. Estaba empapada: aun sin mirar, sabía muy bien que no era agua. Con sumo cuidado, la apartó del rostro que cubría.
Allí estaba la joven, mirándolo con ojos vidriosos y desorbitados, y una mueca de dolor postrera. Tenía la tez cérea y llevaba rato muerta. Impresionado, Colla hizo un esfuerzo para apartar la vista de aquella mirada inerte y dirigirla sobre el cuerpo. La tela blanca del camisón estaba rota, rasgada y bañada en sangre. Jamás había conocido semejante ferocidad causada con un cuchillo. Habían cortado -o, más bien, hecho trizas- el cuerpo, como si un carnicero hubiera tomado la tierna carne de la mujer por la de un cordero que va a ser descuartizado.
Dando un curioso gruñido, Colla volvió a tapar la figura con la manta empapada en sangre. Se apartó de la cama y vomitó.
Fidelma de Cashel se apoyó en el coronamiento del barco para contemplar la costa que se alejaba a una velocidad asombrosa en el horizonte. Había sido la última en embarcar aquella mañana: apenas poner pie en el navío el capitán ordenó a voz en grito que izaran la vela cuadra sobre la verga en el palo mayor, a la par que otros marineros levaban la pesada ancla. Fidelma ni siquiera había tenido tiempo de bajar a conocer su camarote antes de que la nave desabocara; la fina vela de piel crujía al izarse y henchirse luego con el viento, como un pulmón lleno de aire.
– ¡Preparad el foque! -ordenó el capitán con un grito estentóreo.
Los hombres de la tripulación corrieron hacia un largo mástil inclinado que apuntaba a proa, delante del palo mayor, y colocaron una vela menor en una verga transversal. En la cubierta elevada de popa, dos hombres musculosos y fornidos estaban fijando una enorme espadilla a babor, junto al capitán. Era tan grande, que hizo falta el esfuerzo de ambos para controlarla. Al grito del capitán, los marineros tiraron de la espadilla. El barco tomó el flujo de la marea cortando limpiamente las pequeñas olas cual guadaña que siega el trigo.
El Barnacla Cariblanca arronzaba tan deprisa de la bahía de Ardmore, que Fidelma prefirió quedarse en cubierta para observar la actividad. Los únicos compañeros de viaje que había a la vista eran dos jóvenes religiosos del brazo, de pie en mitad del barco, junto a la baranda de babor. No veía más pasajeros, y Fidelma supuso que los demás peregrinos estarían abajo, entre cubiertas. Media docena de marineros encargados de gobernar el barco a través de los tempestuosos mares de el reino de los suevos trajinaban aquí y allá, realizando varias labores bajo la mirada vigilante del capitán. Fidelma no entendía por qué los demás peregrinos se estaban perdiendo uno de los momentos más apasionantes de una travesía, cuando el barco salía del puerto para hacerse a la mar. Pese a haber hecho varios viajes por mar en su vida, los sonidos del barco al partir y las vistas que los acompañaban la seguían cautivando; le fascinaba sentir el primer golpe del casco contra las olas y ver subir y bajar la costa cada vez más delgada, desvaneciéndose. Podía pasar horas sencillamente contemplando la distante línea de tierra hundiéndose en el horizonte.
Fidelma era una navegante nata. No pocas veces se había hecho a la mar sin ningún temor en un pequeño curragh * por la costa oeste, salvaje y ventosa, rumbo a islas remotas. Hacía unos años había ido en barco hasta Iona, la isla de los Santos, a poca distancia de la montañosa costa de Alba, de camino al sínodo de Whitby que se celebraba en Northumbria; y entonces había pasado a la Galia durante un viaje a Roma, y luego regresado. Y en ninguna de aquellas largas travesías se había mareado a pesar de los fuertes movimientos de la embarcación en que viajaba.
El movimiento. Quedó pensando en esto. Quizás esa fuera la razón. Había cabalgado desde niña. Tal vez se había acostumbrado al movimiento montando a caballo y por ello no reaccionaba al vaivén de los barcos, al contrario de lo que solía suceder a quienes siempre habían mantenido los pies en tierra firme. Se propuso que, en aquel viaje, trataría de aprender algo más sobre pericia marinera, navegación y las distancias que debían recorrerse. ¿De qué le servía disfrutar de una travesía si no conocía su vertiente práctica?
Se sonrió al pensar en lo estériles que eran sus divagaciones y se irguió contra la baranda de madera para fijarse mejor en la altura menguante de Ardmore y los elevados edificios de piedra gris de la abadía. Había pasado allí la noche anterior como invitada del abad.
Le sorprendió sentir cierta sensación de soledad al pensar en la abadía de St. Declan.
Identificó de inmediato la causa: ¡Eadulf!
El hermano Eadulf, el monje sajón, era el emisario de Teodoro, arzobispo de Canterbury, en la corte de su hermano Colgú, rey de Muman en Cashel. Hasta hacía una semana, Eadulf la había acompañado durante casi un año; como buen compañero, la había ayudado en diversas situaciones peligrosas tras haber sido citada para ejercer de dálaigh, de abogada de los tribunales de los Cinco Reinos de Éireann. ¿Por qué de pronto aquel recuerdo le causaba desasosiego?
La decisión había sido suya. Pocas semanas antes, Fidelma había decidido separase de Eadulf para emprender aquel peregrinaje porque sentía que necesitaba cambiar de lugar y ambiente para meditar sobre su vida, que había empezado a descontentarla. Por miedo a la inercia afectiva en que había caído, Fidelma ya no sabía muy bien qué quería de la vida.
Sin embargo, Eadulf de Seaxmund's Ham era el único hombre de su edad en cuya compañía se sentía verdaderamente a gusto, el único con quien era capaz de expresarse. A Eadulf le había costado aceptar la decisión que Fidelma había tomado de partir de Cashel para iniciar una peregrinación.
Había expresado sus objeciones y se había quejado durante un tiempo, hasta decidir al fin regresar a Canterbury junto al arzobispo Teodoro, el obispo griego recién designado, al que había acompañado desde Roma y para quien ejercía de emisario especial. Fidelma sintió cierta irritación consigo misma por echar de menos a Eadulf cuando todavía tenía la costa a la vista. Intuía que los meses venideros serían solitarios. Echaría en falta los debates en que se enzarzaban; echaría de menos buscarle las cosquillas con las opiniones y filosofías que no compartían, y añoraría aquella forma de reaccionar con buen ánimo a sus provocaciones. Pese a lo encarnizado de sus discusiones, no había enemistad entre ellos. Uno aprendía del otro al analizar cada interpretación y debatir cada idea.
Eadulf era para ella como un hermano. Quizás ahí residía el problema. Apretó los labios mientras lo pensaba. Siempre la había tratado de forma intachable. Pensó, y no por primera vez, que acaso habría preferido que lo hiciera de otro modo. Los miembros del clero cohabitaban, contraían matrimonio, y la mayoría vivían en los conhospitae, casas mixtas en las que criaban y educaban a sus hijos al servicio de Dios. ¿Era esto lo que ella quería? Seguía siendo joven y, como tal, tenía los deseos propios de una mujer de su edad. Eadulf nunca le había dado a entender que sintiera por ella la atracción de un hombre por una mujer. La única vez que habían hablado al respecto, la única vez que había animado a Eadulf a expresar lo que pensaba, fue durante un viaje en que se vieron obligados a dormir juntos una noche fría en la montaña. Fidelma le había preguntado si conocía el proverbio «Más cálida es la manta si se dobla». Pero él no lo entendió.
Читать дальше