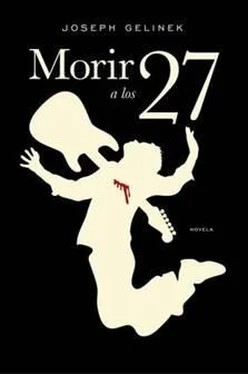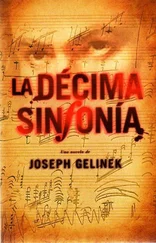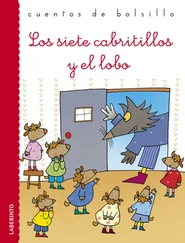– Todo el mundo tiene pesadillas, mi amor -se exculpó John, a quien los reproches de su mujer ponían siempre a la defensiva.
– Lo sé -respondió Anita con gesto serio-, pero es que tú, a veces, las tienes estando despierto.
– ¿De qué estás hablando?
La mujer de Winston presentía que la conversación iba a ser muy delicada, pero estaba resuelta a que su marido la escuchara, al precio que fuera.
– Ayer en el restaurante -dijo-, ¿ya no te acuerdas? Estabas convencido de que era Jim Morrison el que aparecía en la foto, y no tú.
John soltó una carcajada, demasiado estruendosa para ser sincera.
– Me divertía la idea de que Morrison nos hubiera gastado una especie de jugarreta -respondió el cantante-. No había tomado nada, te lo juro.
– ¿Te divertía? -replicó Anita-. ¡Yo te vi bastante asustado! Y acabo de descubrir dos libros en nuestra habitación que sospecho que compraste después del almuerzo. ¡Estás empezando a obsesionarte!
John no quería desatar una discusión con Anita en plena luna de miel, pero lo cierto es que no estaba dispuesto a consentir que fuera ella la que le dijera lo que podía o no podía consumir. Su dependencia del ácido lisérgico no era física -la droga, a diferencia de los opiáceos, no provocaba adicción y no era tóxica-, sino psicológica. Las alucinaciones con ojos abiertos o cerrados, las sinestesias y otros efectos que el LSD era capaz de provocar en el cerebro humano, incluso en dosis muy pequeñas, resultaban fascinantes para Winston y una fuente inagotable de ideas para sus canciones. The music of your tears, una de sus primeras baladas, en la que John había jugado con la mezcolanza de los sentidos, se había originado a partir de una alucinación en la que el compositor había podido asignar el sonido de una nota musical a cada lágrima vertida por la chica con la que mantenía relaciones por aquel entonces. En Strawherry Wind, un homenaje a Bob Dylan, John había imaginado que el aire sabía a fresas y que traía consigo la famosa respuesta anunciada en Blowin' in the wind. Pero no se trataba de un artificio literario para tratar de darle un tono más poético a su canción: el día en que tuvo la inspiración para Strawberry Wind, John se encontraba bajo los efectos del LSD y había podido paladear realmente un aire frío de montaña con ese sabor.
– John -dijo Anita abandonando el tono de reproche y adoptando una actitud de refuerzo positivo-, eres una persona con una sensibilidad extraordinaria, casi enfermiza, en el buen sentido de la expresión. Tu capacidad para crear metáforas e imágenes de todo tipo con las palabras está más que demostrada. Tu talento para inventar melodías fascinantes a partir de progresiones de acordes aparentemente banales es algo que todo el mundo te reconoce. ¿O es que me vas a decir que Ocean Child la escribiste bajo la influencia del ácido? Y es una de tus mejores canciones. No necesitas el LSD para nada, y te evitarías exponerte a los peligros que trae aparejada la droga.
– Ana -dijo Winston adoptando su tono de voz más trascendental (siempre abandonaba el diminutivo cuando quería que su mujer lo tomara en serio)-, cualquier actividad, por más lúdica o inofensiva que parezca, puede acarrear efectos secundarios desagradables e indeseados. Mírate a ti: te encanta patinar, y sin embargo, cada dos por tres, te haces un esguince o un derrame en la rodilla. ¿Acaso te he rogado yo que dejes de patinar?
Aquella réplica irritó a la mujer, que subió el tono de voz.
– ¡Estás llevando las cosas a tu terreno, porque no quieres escucharme! -exclamó-. ¡Lo único que te importa es tener razón! ¡Me adjudicas un papel de represora que no me corresponde! ¡No me molestaría que tomaras LSD, si lo hicieras por una razón que me resultara convincente!
– ¿Por ejemplo? -preguntó John, con un gesto de burla en la mirada.
– Para saber lo que se siente -respondió Anita-. Mi amiga Graciela, la psiquiatra que conociste el año pasado en Mar del Plata, me dijo que trataba con algunos pacientes psicóticos y que no le parecía ético no probar al menos una vez en la vida el LSD. Por eso la invité a casa y le dije que tú eras la persona perfecta para iniciarla en la droga.
– ¿Fue por razones profesionales? -continuó John, con el mismo tono zumbón que había empleado en la respuesta anterior-. ¡Yo pensé que tu amiga quería llevarme a la cama!
Anita había comprendido que lo que pretendía su marido era sacarla de sus casillas, para que se hartara de la conversación y le dejara tranquilo. Pero el asunto de las drogas era demasiado importante para ella, así que hizo un esfuerzo para no responder a las provocaciones de John y rebajó el tono de voz.
– Graciela no tenía intención alguna de llevarte a la cama -aclaró-. ¿Crees que si hubiera sido así, habría yo permitido que os tirarais tres días seguidos tumbados bajo una palmera, cantando tangos?
– ¿Cuáles son, según tú, las razones malas para tomar LSD? -preguntó John con sorna.
Anita decidió pasar por alto el aire de petulante superioridad que había adoptado su marido.
– No soporto que tomes ácido pensando que lo necesitas para estimular tu creatividad -manifestó su mujer-. Me parece tan ridículo como si tomaras Viagra con veintisiete años.
Las tripas de Anita llenaron el aire de borborigmos, lo que hizo sonreír a la pareja. La mujer no había probado bocado desde el día anterior a mediodía, un método infalible, según ella, para encontrarse guapa y animosa a la mañana siguiente. John descolgó el teléfono y pidió al servicio de habitaciones dos petit-déjeuner anglais. Luego preguntó a su mujer:
– ¿Cómo has llegado a la ridicula conclusión de que estoy enganchado a Lucy?
– No he dicho que estés enganchado -protestó ella. Una de las habilidades de John, durante las discusiones matrimoniales, era la de poner en su boca palabras que ella no había pronunciado-. Pero no puedes negar que, de un tiempo a esta parte, lo estás tomando con cierta frecuencia, y por eso he empezado a leer cosas sobre él. Uno de los efectos secundarios me ha parecido especialmente siniestro.
– ¿De qué estás hablando? -dijo John, molesto-. ¿Efectos secundarios? ¿Ahora eres médico?
– Hablo de los flashbacks, John. Es así como los llaman, ¿no? Me refiero a recurrencias alucinatorias de viajes anteriores. Tú ya no necesitas tomar LSD para vivir una alucinación. El ácido puede jugarte malas pasadas incluso meses después de haberte tomado el último. He hablado con un par de médicos y…
– ¿Qué? -exclamó John, incapaz ya de disimular su irritación-. ¿Le vas contando a la gente lo que tomo y lo que dejo de tomar?
– A la gente, no -intentó tranquilizarle Anita-. Te acabo de decir que son médicos, y están obligados por el secreto profesional. Además, sólo a uno de ellos le he mencionado tu nombre.
John logró dominarse, aunque por dentro se lo llevaban los demonios.
– Ana -dijo-, el LSD es una sustancia ilegal en la mayoría de los países. No sé con qué médicos has hablado, pero no me hace ninguna gracia que sepan ciertas cosas sobre mí. Imagínate que uno de ellos comete una indiscreción y la cosa salta a la prensa. A John Lennon casi lo crucificaron en Estados Unidos por haber consumido marihuana en Inglaterra.
– Eran otros tiempos -respondió ella-. Y además, los médicos son personas de toda confianza. A uno de ellos incluso lo conoces.
– ¿Kesselman? -preguntó John, ya a punto de estallar. El silencio asertivo de su mujer hizo revolverse en su silla al músico.
– ¡Cojonudo! -John tronaba, paseando por la habitación a grandes zancadas.
En ese momento, el camarero del servicio de habitaciones, que les traía el desayuno, llamó a la puerta y el músico lo recibió con cajas destempladas.
Читать дальше