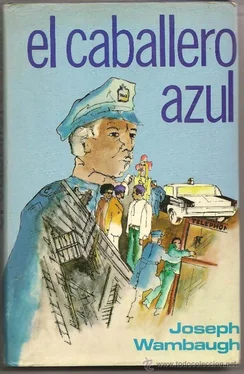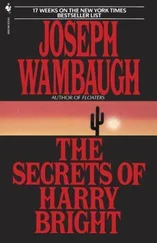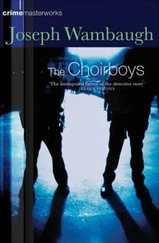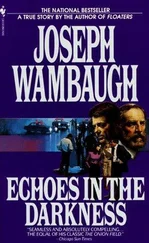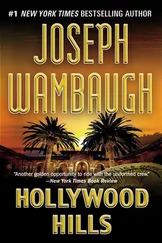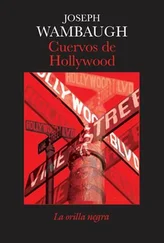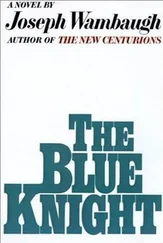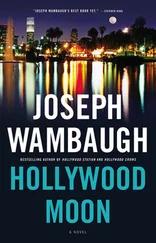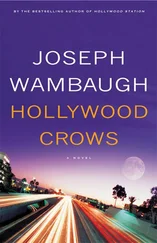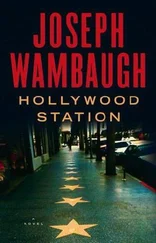Laila debió figurarse que me encontraba en suficiente buena forma.
– Voy a ponerte un poco de música, Bumper; después, hablaremos.
– Muy bien.
Me terminé la segunda taza casi con la misma rapidez que la primera y me llené una tercera.
El suave y conmovedor canto de una cantante árabe llenó la habitación por unos momentos, y después Laila bajó el volumen. Es una especie de lamento quejumbroso, casi como un salmo en ocasiones, pero le llega a uno al alma, a mí por lo menos, y al escucharlo siempre evocaba mentalmente el templo de Karnak y Gizé, las calles de Damasco y la fotografía que vi una vez de un beduino sobre una rosada roca de granito bajo el sol cegador mirando hacia el Valle de los Reyes. Vi en su rostro que, a pesar de que probablemente era analfabeto, sabía más historia que yo y me prometí a mí mismo que iría a morir allí cuando fuera viejo. Siempre y cuando me hiciera viejo, claro.
– Aún sigue gustándome la música antigua -dijo Laila, sonriendo y mirando el aparato estcreofónico-. A la mayoría de la gente no le gusta. Puedo poner otra cosa si quieres.
– No lo toques -dije, y Laila me miró a los ojos y pareció que se alegraba.
– Necesito que me ayudes, Bumper.
– Muy bien, ¿de qué se trata?
– Quiero que hables con mi oficial de libertad vigilada.
– ¿Estás bajo libertad vigilada? ¿Por qué?
– Prostitución. Los policías de represión del vicio de Hollywood nos pillaron a tres de nosotras en enero. Yo me declaré culpable y me concedieron libertad vigilada.
– ¿Qué quieres que haga?
– No me concedieron libertad vigilada sumaria tal como me prometió el maldito abogado de mil dólares. Tengo un juez muy severo y estoy obligada a presentarme a una oficial de policía durante dos años. Quiero irme a algún sitio y necesito permiso.
– ¿Dónde quieres ir?
– A cualquier sitio para tener un hijo. Quiero ir a cualquier sitio, tener el niño, hacer que lo adopten y regresar.
En mis ojos descubrió ella una expresión que significaba «¿Y por qué yo? ¿Por qué demonios yo?»
– Bumper, te necesito para eso. No quiero que mis hermanas sepan nada. Nada, ¿me entiendes? Querrían criar al niño y bastante difícil resulta ya abrirse camino en este cochino mundo cuando uno sabe quiénes són sus padres y éstos le pueden educar. Tengo un plan y tú eres el único al que mi maldita tribu escuchará sin rechistar. Confían en ti por entero. Quiero que les digas a Yasser y Ahmed y a todos ellos que no te parece bien que me gane la vida bailando y que tienes un amigo en Nueva Orleáns con un buen trabajo de despacho para mí. Y después que le digas lo mismo a mi oficial de policía y que la convenzas de que es cierto. Entonces desapareceré durante siete u ocho meses y volveré y diré a todo el mundo que el trabajo no me gustaba, o lo que sea. Se pondrán furiosos, pero ya se calmarán.
– ¿Y dónde demonios vas a ir?
– ¿Qué más da? -dijo encogiéndose de hombros-. A cualquier sitio para tener el niño y colocarlo. A Nueva Orleáns. Donde sea.
– No te incorporarás al gremio de la percha, ¿verdad?
– ¿Un aborto? -preguntó ella, echándose a reír-. No, yo creo que cuando uno comete un error tiene que tener el valor de arrostrar las consecuencias hasta el final. No voy a abandonarlo en un cubo de la basura. Me eduqué como árabe y no puedo cambiar.
– ¿Tienes dinero?
– Tengo mil trescientos dólares en una cuenta corriente. Me gustaría que tú la administraras y te encargaras de que las niñas tuvieran suficiente para pasar el verano aquí, en mi apartamento. Si todo va bien regresaré para una fiesta de fin de año en la que sólo estaremos tú y yo y la mejor botella de whisky que se pueda comprar.
– ¿Tendrás suficiente para vivir? -le pregunté, sabiendo cómo había ganado los mil trescientos.
– Tengo suficiente -repuso, asintiendo.
– Escúchame, maldita sea, y no me mientas. No voy a intervenir en eso si es que vas a vender tu cuerpo en una ciudad extraña con un pequeño coceando en tu vientre.
– No lo haría -me dijo ella mirándome de nuevo intensamente a los ojos-. Te lo juro. Tengo dinero suficiente en otra cuenta para poder vivir el tiempo que permanezca fuera. Te enseñaré las libretas de depósito. Y puedo permitirme tener el niño en un buen hospital. Con habitación individual si quiero.
– ¡Uf! -dije, levantándome confuso y aturdido.
Permanecí de pie unos instantes y después me dirigí tambaleándome al salón, dejándome caer en el sofá y reclinándome hacia atrás. Observé que el tubo rojo del narguile de cristal y oro de Laila aparecía desenrollado. Estas pipas resultan muy decorativas, pero nunca quedan bien a no ser que se rellenen con trapos como estaba la de Laila. Yo solía fumar tabaco turco mentolado en compañía de Yasser. Laila fumaba hachich. Junto al narguile había una caja de mosaico incrustado medio llena de picadura de alta calidad, comprimida en finas hojas oscuras como la suela de un zapato.
– He resbalado y me he caído de una escalera de incendios. ¿Que piensas de mi decisión de retirarme, Laila?
– ¿Retirarte? No seas ridículo. Estás demasiado lleno de energía.
– Tengo cuarenta y tantos años, maldita sea. No, es mejor que te diga la verdad. Cumplo cincuenta este mes. Imagínate. ¡Cuando yo nací Warren G. Harding acababa de ser elegido presidente!
– Estás demasiado vivo. No pienses en eso. Es tonto pensarlo.
– Entré en este trabajo a los treinta años, Laila. ¿Lo sabías?
– Háblame de eso -me dijo ella, acariciándome la mejilla, y yo me sentía tan a gusto que hubiera podido morir.
– Tú ni siquiera habías nacido entonces. Llevo todo este tiempo siendo policía.
– ¿Y por qué te hiciste policía?
– No lo sé.
– ¿Y qué hacías antes de convertirte en policía?
– Estuve ocho años en la Marina.
– Háblame de eso.
– Creo que quería marcharme de mi ciudad natal. No tenía a nadie más que a unos primos y una tía. A mi hermano Clem y a mí nos crió nuestra abuela y, al morir ella, Clem se encargó de mí. Era tremendo, el bastardo. Más corpulento que yo, pero no se parecía en nada a mí. Era guapo. Le gustaba la comida, la bebida y las mujeres. Era propietario de una estación de servicio y justo antes de lo de Pearl Harbor, fue en noviembre, murió al reventar el neumático de un camión y caer él al depósito de grasa. ¡Mi hermano Clem murió en un sucio depósito de grasa, muerto por un maldito neumático! Era ridículo. Ya no me importaba nadie, y me incorporé a la Marina. En aquella época los hombres se incorporaban , tanto si lo crees como si no. Fui herido dos veces, una en Saipan, y después en las rodillas, en Iwo, cosa que estuvo a punto de impedirme entrar en el Departamento. Me costó mucho convencer al cirujano de la policía. ¿Sabes una cosa? Yo no odiaba la guerra. ¿Por qué no reconocerlo? No la odiaba.
– ¿Tuviste miedo alguna vez?
– Claro, pero el peligro tiene algo que me gusta y yo estaba capacitado para combatir. Lo descubrí en seguida y después de la guerra seguí embarcado y ya nunca regresé a Indiana. Qué demonios, allí nunca había tenido muchas cosas. Billy estaba conmigo y yo tenía un trabajo que me gustaba.
– ¿Quién es Billy?
– Era mi hijó -dije, y escuché el rumor del acondicionador de aire, y supe que la temperatura debía ser agradable porque a Laila se la veía tersa y fresca. Sin embargo yo tenía la espalda empapada y el sudor me bajaba por el rostro y me resbalaba por el interior del cuello de la camisa.
– No sabía que hubieras estado casado, Bumper.
– De eso hace cien años.
– ¿Dónde está tu mujer?
Читать дальше