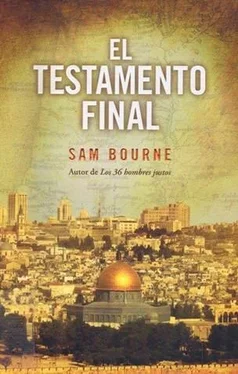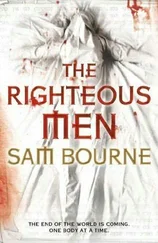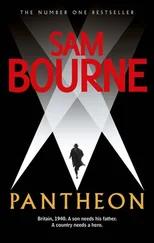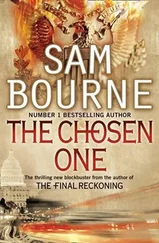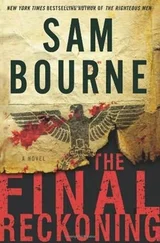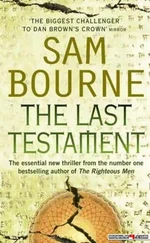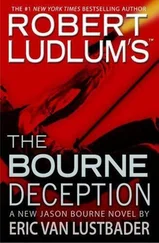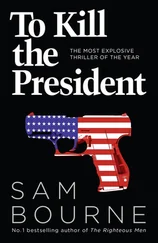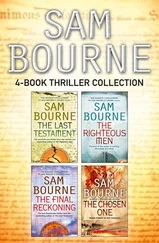– Siempre usaba ese nombre. Escribía cartas de amor a mi madre firmando con él.
Maggie recorrió rápidamente con la vista los mensajes sin abrir. No habían dejado de llegar desde la muerte de Guttman: boletines del Jerusalem Post, de un fondo de pensiones de soldados; circulares de Arutz Sheva, la emisora de radio de los colonos.
Retrocedió, a los que habían llegado antes de su muerte, pero se encontró con lo mismo… ¡Un momento! Había algunos personales: una petición para que hablara en una manifestación que iba a celebrarse el miércoles -eso significaba ese día-, unas preguntas de la televisión alemana, una invitación a un coloquio-debate en la BBC… Siguió mirando, esperando encontrar algún mensaje de Ahmed Nur o cualquier cosa que pudiera ayudar a explicar las febriles palabras que Rachel Guttman le había dicho en aquella misma casa dos días antes. Miró en la bandeja de mensajes enviados, pero allí tampoco había nada destacable y, desde luego, ninguna comunicación con Nur. «Pero ¿cómo puedes ser tan tonta?», se dijo, y empezó a buscar el nombre que había descifrado: Ehud Ramon, segura de que hallaría algo. Sin embargo, no aparecía ni en la bandeja de entrada ni en la de enviados. Nada.
Cabía la posibilidad de que su conjetura fuera cierta y el asesino de Rachel Guttman hubiera pasado por allí para borrar metódicamente todos los correos y mensajes importantes. Miró también en la papelera de reciclado, por si acaso, pero allí tampoco había nada desde el sábado, el día de la muerte de Guttman. Aquello indicaba que alguien lo bastante hábil para no dejar rastro había manipulado el ordenador o que simplemente el difunto evitaba utilizar el correo electrónico para las comunicaciones importantes.
– ¿Estás seguro de que tu padre utilizaba el correo electrónico?
– ¿Bromeas? Todo el tiempo. Ya te he dicho que para un hombre de su edad mi padre era muy moderno. Incluso jugaba con juegos de ordenador. Además, era el típico paladín de su causa. La gente como él vive en intemet.
Aquello le dio una idea. Cerró el correo y miró en el buscador de intemet. Lo abrió y fue directamente a FAVORITOS. Había unos cuantos periódicos en hebreo, la BBC, el New York Times, e-Bay, el Museo Británico, Fax News… «Mierda.» Su corazonada no había funcionado. Cerró el buscador y clavó la vista en el escritorio, que en esos momentos se le antojaba una especie de pared electrónica de ladrillos.
Miró los iconos. Unos cuantos documentos de Word, que abrió. Vio «Yariv l doc» y el corazón le dio un vuelco, pero no era más que una carta abierta, en inglés, dirigida al primer ministro y con el encabezamiento «A la atención del Philadelphia Inquiret», Fuera lo que fuese lo que Guttman había querido comunicar a Yariv, no lo había dejado por allí.
Entonces, en la esquina inferior de la pantalla, vio un icono que también estaba en su ordenador pero que nunca utilizaba. Lo seleccionó y vio que se trataba de otro navegador de intemet, solo que menos conocido. Miró en FAVORITOS, que allí figuraba con el nombre de BOOKMARKS, y encontró uno: «gmail.com».
Era lo que había estado buscando: una cuenta de correo electrónico independiente de la principal y escondida. Allí, no le cabía duda, estaría la verdadera correspondencia de Guttman.
Apareció otra ventanilla solicitando el nombre del usuario y una clave. Tecleó «Shimon Guttman» y «Vladimir», pero no hubo suerte. Intentó «Shimon» a secas, y tampoco. Luego probó lo mismo con mayúsculas y minúsculas, junto y separado. Ninguna combinación funcionó.
– Uri, aparte de Vladimir, ¿qué otra contraseña podría utilizar tu padre?
Probó con «Jabotinski», ‹jaba», «Vladimirl» y lo que le parecieron un centenar de permutaciones. No hubo suerte. Y entonces se le ocurrió. Sin pensarlo dos veces, cogió su móvil y marcó un número.
– Con el despacho de Jalil al-Shafi, por favor.
Uri dio un respingo y se le cayeron al suelo un montón de papeles.
– Pero ¿qué demonios estás…?
– Por favor, quisiera hablar con el señor al-Shafi. Soy Maggie Costello, del departamento de Estado de Estados Unidos -dijo en su tono más amable-. ¿Señor al-Shafi? ¿Recuerda que me dijo que Ahmed Nur, antes de morir, había recibido una serie de correos electrónicos muy misteriosos pidiéndole una reunión? Eso es, firmados con un nombre árabe que la familia de Nur no conocía. Sí. Necesito que me diga ese nombre. Le aseguro que no se lo diré a nadie, puede estar tranquilo.
Dos veces le pidió que lo deletreara para estar segura de que no faltaba ninguna letra; sabía que no contaba con un margen de error. Dio las gracias al negociador palestino y colgó. -¿Hablas algo de árabe, Uri?
– Un poco.
– Vale. ¿Qué significa «nas tayíb»?
– Eso es fácil, quiere decir «buen hombre».
– Ya… Y si lo tradujéramos al idioma alemán sería «Guttman», ¿verdad?
Londres, seis meses antes
Henry Blyth-Pullen golpeó el volante mientras tarareaba la melodía de los Archers. Tiempo atrás había llegado a la conclusión de que era un hombre de gustos sencillos. Había pasado toda su vida profesional rodeado de suntuosas antigüedades y objetos preciosos, pero sus necesidades eran modestas. Le bastaba aquello -un paseo en coche en una tarde soleada, sin más obligaciones y escuchando la música de la radio- para alegrarle el espíritu.
Siempre le había gustado conducir. Incluso eso, los cuarenta y cinco minutos de trayecto desde su establecimiento de Bond Street hasta el aeropuerto de Heathrow, era un placer. Ni llamadas telefónicas, ni nadie que lo importunara. Simplemente un rato para soñar despierto.
Hacía ese viaje a menudo. No a la terminal principal, siempre rebosante de todo tipo de pasajeros cargados con su equipaje de vacaciones rumbo a Dios sabía dónde. Su destino se encontraba al final del desvío que nadie tomaba: la terminal de carga.
Entró en el aparcamiento y enseguida encontró una plaza libre. En vez de apearse de inmediato, se quedó sentado escuchando el final de la canción. Luego, salió, se alisó la americana -un tweed a la última-, lanzó una mirada apreciativa a su impecable y clásico Jaguar y se dirigió a la recepción.
– Buenas tardes de nuevo, señor -dijo el vigilante nada más verlo entrar en el edificio Ascentis-. Parece que no puede vivir sin nosotros, ¿verdad?
– No exageres, Tony. Es solo la tercera vez este mes.
– Los negocios tienen que ir viento en popa…
– La verdad es que no me puedo quejar -repuso Henry con una inclinación de cabeza.
En la ventanilla rellenó el impreso para la entrega de mercancía. En la casilla correspondiente escribió «Objetos de artesanía»; en la del país de origen, «Jordania», que además de ser verdad era apropiadamente anodino. Las importaciones de Jordania estaban permitidas y eran completamente legales. Luego apuntó la serie de números que Jaafar le había dado por teléfono. Firmó con su nombre como agente autorizado y deslizó el documento por la abertura del cristal.
– Muy bien, señor Blyth-Pullen. Enseguida vuelvo -dijo Tony.
Henry se instaló en el sillón donde solía sentarse en la sala de espera y ojeó un ejemplar del Evening Standard del día anterior. Si parecía relajado era porque se sentía relajado. Estaba tratando con el personal de British Airways, no con el Servicio de Aduanas de Su Majestad. Los de aduanas revisarían la documentación, por supuesto, pero no recordaba cuándo había sido la última vez que le habían pedido que abriera algo. Lo cierto era que no estaban especialmente interesados en el comercio de objetos de arte. Su preocupación era el tráfico de drogas y personas. Las instrucciones habían llovido de lo más alto. Los políticos, empujados por la prensa amarilla, querían echar el guante al crack, la heroína y los albaneses; no a viejos fragmentos de mosaico. Como Henry le había explicado a su preocupada esposa, la gente de uniforme de Heathrow jugaba a «busca al asesino», no al maldito «feria de antigüedades».
Читать дальше