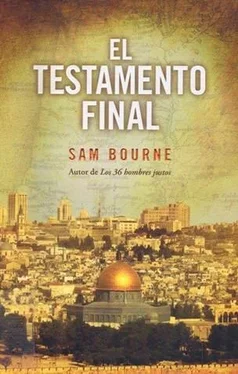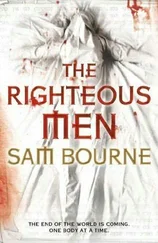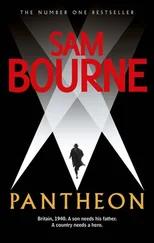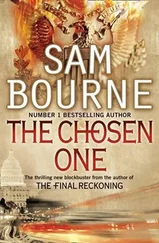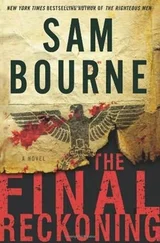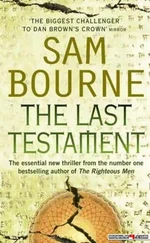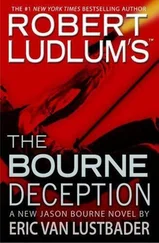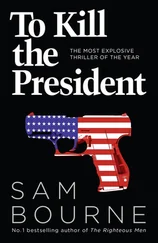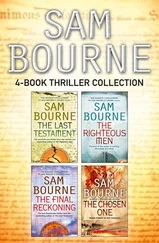– Todo ese fanatismo con la tierra: toda, hasta el último metro cuadrado debe ser nuestro, nuestro, nuestro. Es como una enfermedad, una especie de idolatría. Y mira a lo que ha llevado: mi padre está muerto y se ha llevado a mi madre con él.
– ¿Tu padre sabía que pensabas eso?
– Discutíamos todo el tiempo. Él siempre decía que por eso me había quedado en Nueva York, no porque allí pudiera progresar en mi profesión haciendo mejores películas. -¿Haces cine?
– Sí, sobre todo documentales.
– Sigue.
– Mi padre no creía que la razón de que me hubiera marchado a Nueva York fuera el cine. Siempre decía que me había ido porque no soportaba salir derrotado en una discusión. -En una discusión sobre…
– Sobre cualquier cosa: sobre votar a los partidos de izquierda, sobre dedicarme al campo artístico. «¡Vives como un desecho decadente de Tel Aviv!», solía decirme. ¡Tel Aviv! el peor de los insultos.
Maggie apartó la vista y no dijo nada durante un momento.
Luego volvió a mirar al hombre que tenía ante sí.
– Escucha, Uri… En estos momentos estás bajo los efectos del dolor, y sé bien que hay muchas cosas de las que quieres hablar pero primero tenemos que averiguar qué demonios está ocurriendo aquí.
– ¿Por qué te preocupas tanto?
– Porque el gobierno para el que trabajo no quiere que estos asesinatos signifiquen el final del proceso de paz. Por eso. -Sabes que mi padre se alegraría si ese proceso de paz fracasara. Él lo llamaba «proceso de guerra».
– Sí, pero no le alegraría tanto ver a su mujer muerta y quizá también a su hijo, por mucho que estuvieras en desacuerdo con él.
– ¿Crees que mi vida corre peligro y eso te preocupa?
– La verdad es que no, pero tú sí deberías preocuparte.
– Mira, el peligro no me importa. Me da igual. Lo único que quiero es encontrar a la gente que lo hizo.
Maggie respiró hondo.
– Muy bien, pues empieza contándome todo lo que sabes.
Por segunda vez en dos días, Maggie volvía a encontrarse en Cisjordania, pero en esta ocasión su guía era un hombre que, a pesar de que sus frases parecieran ir entre signos de interrogación, llamaba a esa tierra Samara y Judea. Uri Guttman iba señalando por la ventana, igual que había hecho el sargento Lee, pero él no indicaba los lugares de conflicto con los palestinos sino las zonas que aparecían mencionadas en el Antiguo Testamento.
– Por esa carretera se llega a Hebrón, donde Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, están enterrados. Y también las matriarcas: Sara, casada con Abraham; Rebeca, esposa de Isaac; y Lea, segunda esposa de Jacob.
– Conozco la Biblia, Uri.
– Eres cristiana, ¿no? ¿Católica? -Lo dijo separando las sílabas: «ca-tó-li-ca».
– Sí. Crecí y me educaron en el catolicismo.
– ¿y ya no eres católica? Creía que era como ser judío: una vez que lo eres, ya es para siempre.
– Algo así -dijo Maggie limpiando el vaho del cristal.
– Esto también está lleno de sitios cristianos. Estás en Tierra Santa, no lo olvides.
– La que nunca ha de ser entregada.
– ¿Estás citando a mi padre?
– No solamente a él.
La visita guiada solo fue interrumpida en una ocasión, cuando Uri puso la radio. Las últimas noticias eran terribles. Hizbullah había lanzado un ataque con cohetes desde el Líbano, rompiendo así el alto el fuego que mantenían desde hacía tiempo. Los civiles de la franja norte de Israel corrían a los refugios, y Yaakov Yariv recibía todo tipo de presiones para que respondiera al ataque, presiones de sus mismos partidarios. Si iba a firmar la paz, decían, antes debía demostrar que no era un blando. Maggie había hablado de eso con Davis por teléfono esa mañana:
Hizbullah no hacía nada sin el consentimiento de Irán. Si se habían decidido a atacar, era porque Teherán esperaba una guerra en la región. Y pronto.
Habían conducido alrededor y sobre Ramallah, y en esos momentos se acercaban a Psagot, un asentamiento judío situado en lo alto de la colina que dominaba la ciudad palestina. A Maggie le sorprendió la simplicidad de todo aquello. Era casi medieval. Fortalezas en las alturas, como si estuvieran repletas de arqueros dispuestos a lanzar una lluvia de flechas al enemigo de abajo. Pensó en Francia, en Inglaterra, en Irlanda. Allí los castillos habían desaparecido o estaban en ruinas, pero siglos atrás el paisaje se parecía al que tenía delante: un campo de batalla donde la cima de cada montaña y la ladera de cada colina era un punto estratégico que había que temer o conquistar.
La carretera serpenteaba cuesta arriba, hasta que llegaron a un paso con barrera. Uri aminoró la velocidad para que el centinela tuviera tiempo de salir de la garita, decidiera que ese coche era israelí y por lo tanto podía pasar, y le hiciera un gesto con la mano para que siguiera adelante. Se trataba de un hombre de mediana edad y barrigudo, llevaba vaqueros y una camiseta bajo una guerrera militar. Colgado del hombro, un fusil de asalto M -16 con la culata remendada con cinta aislante. Maggie no supo decir si la naturalidad de la escena la hacía más o menos siniestra.
Una vez fuera del coche, intentó orientarse. Al primer vistazo, aquellos asentamientos judíos parecían barrios periféricos de Estados Unidos trasplantados directamente al polvoriento Oriente Próximo. Todas las casas tenían el tejado rojo y un terreno con césped. Al final de una calle había un grupo de quinceañeras que jugaban al baloncesto, aunque todas vestían faldas vaqueras que les llegaban a los tobillos.
Miró a lo lejos, deseosa de observar Ramallah desde aquella privilegiada atalaya, pero la vista estaba bloqueada. Solo entonces se fijó en el grueso muro de hormigón que rodeaba un lado de Psagot y lo ocultaba por completo a la ciudad de abajo.
Uri se dio cuenta de lo que había visto. -Feo, ¿verdad?
– ¿A ti qué te parece?
– Tuvieron que construirlo hace unos años para evitar los disparos de los francotiradores desde Ramallah. Las balas aterrizaban aquí todos los días.
– ¿Y funcionó?
– Pregunta a las chicas que ahora pueden jugar al baloncesto en la calle.
Al verlo de cerca, Maggie se dio cuenta de que si aquel sitio se parecía a un suburbio estadounidense, sería a los más humildes. Las viviendas eran básicas, y el edificio administrativo central, hacia donde Uri la conducía, era espartano. El lugar estaba sorprendentemente vacío. Mientras esperaban que una secretaria saliera a recibirlos, Uri le explicó que todo el mundo estaba manifestándose en Jerusalén o formando la cadena humana.
Por fin apareció una mujer. En cuanto vio a Uri le lanzó una mirada de simpatía y comprensión. Estaba claro que, fuesen cuales fueran sus opiniones políticas, Uri Guttman era el hijo doliente de un aristócrata entre los colonos. La noticia de la muerte de su madre había corrido tras el anuncio hecho por la radio aquella mañana. Sin necesidad de cita previa, la mujer les hizo un gesto para que entraran en el despacho del hombre que Uri le había explicado que era, solo la máxima autoridad de Psagot, sino también de todos los asentamientos de Cisjordania.
Akiva Shapira se puso en pie nada más entrar Uri y salió de detrás de su mesa para darle la bienvenida. Grande y barbudo, cogió la cabeza de Uri entre las manos y murmuró lo que Maggie supuso que serían unas palabras de condolencia. « HaMakom y'nachem oscha b'soch sh'ar aveilei T'zion v'Yerushalavim ,» Cerró los ojos mientras lo decía.
– Akiva, te presento a mi amiga Maggie Costello. Es irlandesa, pero está aquí con el equipo estadounidense para las negociaciones para la paz. Me está ayudando.
Maggie le tendió la mano, pero Akiva ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia su sillón tras el escritorio. No supo si le negaba el saludo por razones políticas -por ser una representante de la administración de Estados Unidos, que imponía la rendición a Israel-, por motivos religiosos, o por ser mujer.
Читать дальше