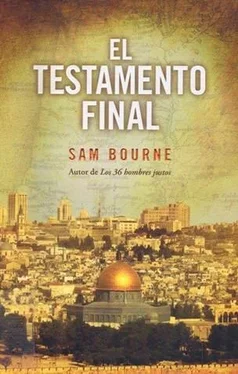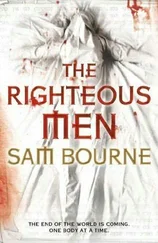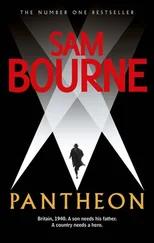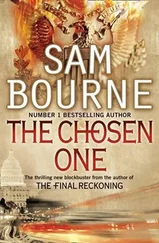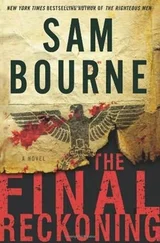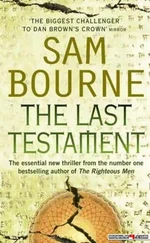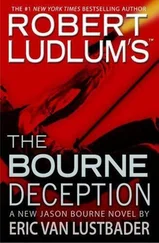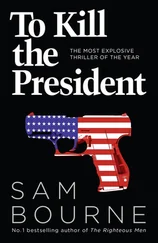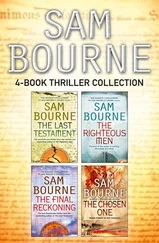Maggie miró el minibar y pensó en repostar, pero volvió su atención a la pantalla, entró en la ventana de Google y escribió nuevas palabras clave: «Shimon Guttman, arqueólogo».
La página se llenó. Un perfil del Jerusalem Post de hacía diez años; la transcripción de una entrevista que la Canadian Broadcasting le había hecho en Cisjordania y en la que describía a los palestinos como «intrusos» y los llamaba «falsa nación». Para su decepción, ambas fuentes apenas hacían referencia en lo que el Post definía como su «patriótica pasión por excavar en el pasado judío».
Luego aparecía Minerva, Intemational Review of Ancient Art and Archaeology. No vio nada significativo sobre Guttman, de manera que hizo una búsqueda de texto, pero aun así su presencia no era importante. Solo encontró su nombre, pequeño y en cursiva, junto con el de alguien más, al pie de un artículo que anunciaba el hallazgo de un singular cáliz relacionado con la ciudad bíblica de Nínive.
Repasó el texto buscando… no sabía qué. Toda aquella palabrería sobre adornos, inscripciones y escritura cuneiforme no tenía sentido para ella. Quizá había llegado a un callejón sin salida. Se masajeó las sienes, apretó el botón de apagado del ordenador y empezó a cerrarlo.
Pero la máquina se resistía a apagarse. Le preguntaba si deseaba que antes cerrara todas las ventanas, todas las páginas que había estado mirando. Tenía el cursor encima del «sí» cuando volvió a ver el nombre de Guttman, pequeño y en cursiva. Y entonces, por primera vez, leyó el nombre que había al lado: Ehud Ramon.
Se le ocurrió que quizá ese hombre supiera algo y lo investigó en Google. La búsqueda arrojó solo tres resultados relevantes. Uno de ellos la devolvía a Minerva, pero en los tres aparecía junto a Shimon Guttman. De Ehud Ramon como individuo independiente no había nada.
Encontró una base de datos de arqueólogos israelíes e introdujo el nombre de Ehud Ramon. Salieron un montón de Ehud y un solo Ramon, pero ningún Ehud Ramon. Lo mismo le ocurrió en el Archaeological Institute of America. ¿Quién era ese hombre relacionado con Guttman pero de quien no había rastro?
Entonces lo vio. Se le puso la carne de gallina mientras cogía papel y lápiz y anotaba las palabras tan deprisa como podía, solo para asegurarse. Por supuesto que ese nombre, que aparentemente pertenecía a un académico israelí o norteamericano, no podía ser… y, sin embargo, allí estaba, materializándose ante sus ojos. No existía ningún Ehud Ramon. O, mejor dicho, sí existía, pero ese no era su verdadero nombre. Se trataba de un anagrama, como esos que Maggie resolvía a una velocidad extraordinaria durante las interminables y deprimentes tardes de domingo en el colegio de monjas. Ehud Ramon era un académico dedicado a exhumar los secretos del terreno, pero también era el más improbable compañero de Shimon Guttman -sionista de derechas, zelote convencido y enemigo declarado de los palestinos-, ya que Ehud Ramon era en realidad Ahmed Nur.
Bagdad, abril de 2003
Aquella mañana, Salam fue al colegio más por costumbre que por lo que pudiera esperarle allí. No creía que las clases siguieran impartiéndose como si no hubiera pasado nada, pero a pesar de todo había ido. Por si acaso. Bajo el régimen de Saddam, saltarse el colegio suponía, como cualquier otro acto de desobediencia, un riesgo que nadie que apreciara su integridad física estaba dispuesto a asumir.
Por mucho que Saddam hubiera huido y que su estatua de la plaza del Paraíso hubiera caído ante las cámaras de televisión de todo el mundo, entre los habitantes de Bagdad seguía predominando la cautela que habían aprendido a cultivar a lo largo de los últimos veinticuatro años. Salam no era el único que había soñado que el dictador surgía de las aguas del Tigris cual Poseidón, empapado y furioso, exigiendo la sumisión de todos sus súbditos.
Así pues, fue al colegio. Saltaba a la vista que muchos otros habían sufrido el mismo miedo: al menos la mitad de los compañeros de clase de Salam deambulaban fuera jugando a la pelota o compartiendo chismorreos. Ninguno demostraba especial alegría. Había demasiados profesores baazistas, meras marionetas del régimen, para arriesgarse. No obstante, Salam percibió una energía, una especie de carga eléctrica que parecía atravesarlos a todos. Era una sensación nueva, ninguno de ellos había sido capaz de definirla. De haber conocido las palabras y haber podido librarse del miedo que los atenazaba habrían dicho que, por primera vez, se sentían emocionados ante la idea de un futuro.
Ahmed, el bocazas de la clase, se le acercó tranquilamente y lanzó una mirada por encima del hombro.
– ¿Dónde estuviste anoche?
– En ninguna parte. Me quedé en casa. -El reflejo del miedo.
– ¿A que no adivinas dónde estuve yo?
– Ni idea.
– Prueba.
– ¿En casa de Salima?
– No, idiota. Prueba otra vez.
– No lo sé. Dame una pista.
– ¡Estaba haciéndome rico, tío!
– ¿Estabas trabajando?
– Llámalo así, si quieres. Sí, anoche trabajé de lo lindo. Y gané más dinero del que verás en toda tu vida.
– ¿Cómo? -preguntó Salam entre susurros a pesar de que su compañero hablaba alegremente a todo volumen.
Ahmed sonrió y mostró los dientes.
– En una tienda llena a rebosar de los tesoros más valiosos del mundo. Anoche tenían una oferta especial: «Llévese lo que quiera. ¡Gratis total!».
– ¡Estuviste en el museo!
– Exacto. -Ahmed exhibió su sonrisa de joven hombre de negocios.
Salam se fijó en la pelusa que le ensuciaba el mentón y comprendió que su amigo intentaba dejarse barba.
– ¿y qué conseguiste?
– Vaya, te gustaría que te lo dijera, ¿verdad? Como dice el profeta, la paz eterna sea con él, «Los tesoros acumulados de oro y plata parecen complacer los ojos de los hombres». Desde luego, a mí me complacen.
– ¿Te llevaste oro y plata?
– y otras muchas más cosas que complacen los ojos de los hombres.
– ¿Cuánto tiempo estuviste?
– Toda la noche. Hice cinco viajes. Para el último me llevé una carretilla.
Salam contempló la gran sonrisa de Ahmed y tomó una decisión: no confesaría que él también había estado en el museo la noche anterior, pero no porque temiera la ley -no había ley en esos momentos-›- o el castigo de los baazistas, sino porque se sentía avergonzado. ¿Qué se había llevado él del Museo Nacional? Un simple e inútil pedazo de arcilla. Quiso maldecir a Dios por haberle hecho tan cobarde. Como de costumbre, había pecado de timorato, había evitado el peligro y había permitido que otros se llevaran la gloria. En el campo de fútbol le pasaba lo mismo, nunca se atrevía a entrar a fondo y mantenía las distancias para evitar problemas. Esta vez ese hábito le había costado una fortuna. Ahmed lo lograría, se haría millonario, tal vez hasta huyera de Irak y se tuera a vivir como un príncipe en Dubai o, por qué no, en Estados Unidos.
Aquella noche, cuando Salam miró debajo de su cama no le acompañó la emoción que había sentido cuando había hecho eso mismo por la mañana. Su botín seguía allí; pero cuando lo cogió le pareció anodino y desprovisto de valor. Imaginó los cubiletes con incrustaciones de pedrería y las figuras bañadas en oro que tendría Ahmed y se maldijo. ¿Por qué no había encontrado él esos tesoros? ¿Qué lo había impulsado a hurgar en un sótano oscuro cuando tenía las deslumbrantes maravillas de Babilonia al alcance de la mano? El azar tenía la culpa. O el destino. O ambos, que parecían confabularse para que, pasara lo que pasase, Salam al-Askari fuera siempre un perdedor.
– ¿Qué es eso?
Читать дальше