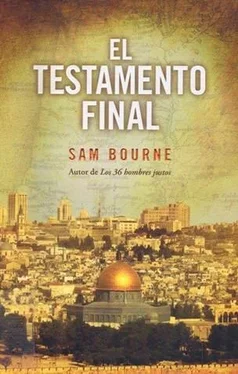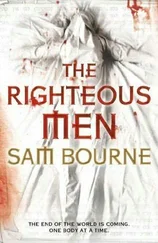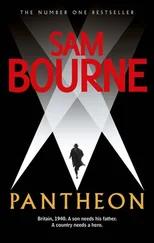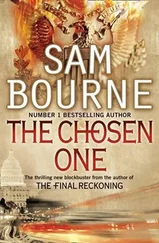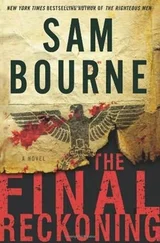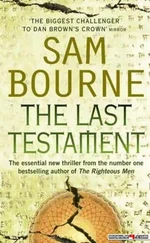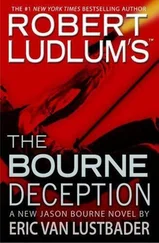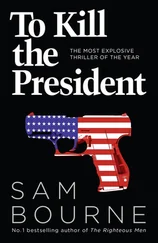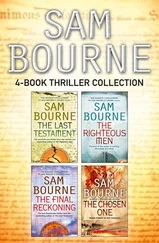En todas las paredes y en las ventanas de los comercios abandonados había carteles con los rostros de hombres y muchachos, todos ellos enmarcados con los colores verde, blanco, rojo y negro de la bandera nacional palestina.
– Mártires -explicó Lee.
– ¿Terroristas suicidas?
– Sí, pero no solo. Ahí también están los niños que tirotean a los colonos o que lanzan cohetes.
El coche se metió en un socavón y dio una brusca sacudida.
Maggie siguió mirando por la ventana. Allí, al igual que en la mayoría de los lugares donde había trabajado, los dos bandos acababan matando a los niños del lado contrario. Parecía que casi todos los que mataban y los que morían eran muy jóvenes. Era algo que ya sabía, pero en los últimos años no había visto otra cosa. Una y otra vez, en un sitio tras otro, lo había presenciado y le había repugnado. Una imagen, la misma de siempre, flotaba en su cerebro y tuvo que cerrar los ojos con fuerza para ahuyentarla.
Se abrieron paso por calles abarrotadas; pasaron frente a una cafetería llena de mujeres que llevaban la cabeza cubierta con un pañuelo negro. Lee sorteó unos cuantos carros tirados por muchachos y cargados de fruta: peras, manzanas, fresas y kiwis. Todo el mundo avanzaba por la calzada: gente, coches y animales. El tráfico se movía lenta y ruidosamente entre constantes pitos y bocinazos.
– Aquí es -anunció Lee.
Habían aparcado ante un edificio que tenía un aspecto distinto al resto: era grande, no había polvo y tenía los cristales intactos. Vio un cartel que daba las gracias a Japón y a la Unión Europea. Un ministerio.
Cuando entraron, los condujeron a una espaciosa oficina donde había un largo sofá en forma de L. La estancia era demasiado grande para los muebles que había. Maggie sospechó que su tamaño lo había dictado la grandiosidad más que el sentido práctico.
Un individuo corpulento apareció con una bandeja en la que había dos vasos de humeante té a la menta para ella y el marine que la escoltaba. Al subir, Maggie había visto a media docena de tipos como él sentados aquí y allá, fumando, matando el tiempo, tomando té o café. Supuso que oficialmente serían personal de seguridad, pero sabía que en realidad pertenecían a ese grupo que había visto en todos los rincones del mundo: el de los vagos que habían tenido la suerte de contar con un cuñado o un primo que los había enchufado a cargo del Estado.
– El señor al-Shafi la recibirá ahora. Por favor, sígame. Maggie recogió su pequeño maletín negro y siguió al guía fuera de la estancia. Entró en una habitación más pequeña y amueblada menos ostentosamente. Parecía que allí las cosas se habían hecho mejor. Había varios ayudantes sentados en las sillas y en el único sofá. En la pared colgaba un retrato de Yasir Arafat y un mapa de Palestina que incluía no solo Cisjordania y Gaza, sino Israel. Toda una declaración de intenciones que hablaba de línea dura.
Jalil al-Shafi se levantó para estrechar la mano de Maggie. -Buenos días, señorita Costello. Tengo entendido que ha interrumpido usted su retiro y ha venido hasta aquí para que dejemos de peleamos como niños.
La broma y el conocimiento interno que revelaba, no la sorprendieron. En su nota informativa, Davis le decía que su interlocutor era inteligente. Después de haber pasado más de diez años en una cárcel israelí, acusado no solo de terrorismo sino de varios cargos de asesinato, al-Shafi se había convertido en un símbolo de la lucha. Durante el cautiverio aprendió hebreo de sus carceleros y después inglés, y los utilizó para publicar declaraciones mensuales a través de su esposa: unas veces era una llamada a las armas; otras, sobrios análisis políticos; otras, sutiles maniobras diplomáticas. Cuando los israelíes lo pusieron en libertad, pocos meses antes, fue la señal inequívoca de que podía avanzarse por el camino de la paz.
En esos momentos al-Shafi era reconocido como el líder de facto de al menos la mitad de la nación palestina: la parte que no se identificaba con Hamas sino con el movimiento secular y nacionalista al-Fatah fundado por Arafat. No ostentaba cargo político -seguía habiendo un presidente-, pero nada se movía en al-Fatah sin SU aprobación.
Maggie intentó leer en él. Las fotografías de un rostro barbado y de rasgos toscos la habían preparado para un luchador callejero y no alguien sofisticado. Sin embargo, el hombre que tenía delante mostraba un refinamiento que la sorprendió.
– Me dijeron que valía la pena -contestó. Que ustedes y los israelíes estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. -Sí. El tiempo verbal es exacto: «estábamos».
– ¿Ya no?
– No si los israelíes siguen matando a los nuestros y engañándonos. -¿Matándolos?
– Es imposible que a Ahmed Nur lo asesinara uno que tengo entendido, los palestinos han liquidado a un montón de palestinos a lo largo de los últimos años.
Los ojos de al-Shafi le lanzaron una mirada glacial. Maggie le devolvió una sonrisa. Lo había hecho deliberadamente: era mejor mostrar carácter desde el principio; de ese modo sus interlocutores abandonaban toda tentación de tratarla como si fuera una débil mujer.
– Ningún palestino mataría a un héroe nacional como Ahmed Nur, Su trabajo era motivo de orgullo para todos nosotros y un claro desafío a la hegemonía y la dominación de los israelíes.
Maggie recordó que al-Shafi se había doctorado en ciencias políticas durante su cautiverio.
– Pero quién sabe si no se dedicaba a otras actividades…
– Créame si le digo que era la última persona de este mundo que habría colaborado con los israelíes.
– Oh, vamos, todos sabemos que no simpatizaba con el gobierno actual Nur no soportaba a Hamas.
– Está usted bien informada, señorita Costello. Pero Ahmed Nur comprendía que en estos momentos, en Palestina, tenemos un gobierno de unidad nacional. Cuando al-Fatah se coaligó con Hamas, Nur lo aceptó.
– ¿Qué otra cosa podía decir públicamente? Se supone que los colaboracionistas de Israel no llevan una camiseta con el lema «Soy colaboracionista» escrito en el pecho.
Al-Shafi se inclinó hacia delante y miró fijamente a Maggie. -Escúcheme bien, señorita Costello. Conozco a mi pueblo y sé quién es un traidor y quién no. Los que colaboran con el enemigo o son jóvenes o son pobres o están desesperados o guardan algún secreto del que se arrepienten o los israelíes tienen algo que ellos necesitan. Nur no encajaba en ninguna de esas categorías. Además…
– Nur no sabía nada -dijo Maggie, que de repente había comprendido lo obvio. No era más que un académico ya mayor. No tenía ninguna información que ofrecer.
– Sí, eso es. -AI-Shafi parecía perplejo; se preguntó dónde se ocultaba la trampa. Aquella estadounidense se había plegado demasiado pronto. Por eso los que lo mataron tienen que ser israelíes.
– Lo cual explicaría el acento extraño de los asesinos.
– Exacto. Así, ¿está usted de acuerdo conmigo?
– ¿Y el motivo?
– El mismo de siempre ¡durante los últimos cien años! Los sionistas dicen que quieren la paz, pero no es verdad. La paz les da miedo. Cada vez que están cerca, encuentran alguna razón para echarse atrás. Pero esta vez lo que quieren es que seamos nosotros los que nos echemos atrás. Por eso nos matan y hacen que los nuestros se vuelvan locos e ¡Impidan que sus líderes estrechen la mano del enemigo sionista!
– Si los israelíes quisieran engañar de verdad a los palestinos, ¿no habrían matado a un montón de gente en vez de a un simple y viejo académico?
– ¡Los sionistas son demasiados listos! Si lanzaran un bombazo, el mundo les echaría la culpa. ¡De este modo, nos la echa a nosotros!
Читать дальше