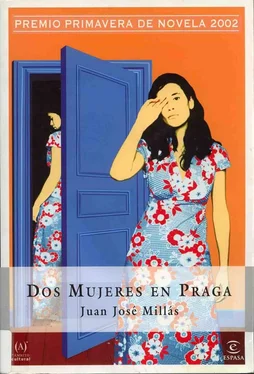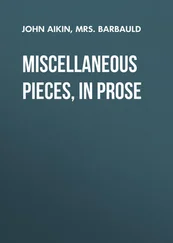– ¿Quién piensa eso?
– Luz -repitió haciendo con la cabeza una señal en dirección al dormitorio. -Creí que se llamaba Fina -dije. -Fina, Luz, qué más da. No pretenderás que ponga en el periódico su verdadero nombre.
Dejé pasar unos segundos y añadí:
– Yo creo que no es una verdadera puta.
– ¿Por qué dices eso?
– Las conozco y no da el tipo.
– ¿Y qué más da si lo es o no?
Comprendí que tampoco María José me ayudaría a trazar la frontera entre las fantasías de Luz (o Fina), y la realidad, pero por primera vez en mi vida disfruté de aquel estado de indefinición. Las tardes de invierno en Praga son cortas, y la luz, en efecto, se iba por la estrecha calle a la que daban las ventanas como un chorro de agua por un canal. María José podía ser enormemente minuciosa en la descripción de los hechos, y disfrutaba con ello. Me hizo un dibujo concienzudo de su vida cotidiana con Luz (había dejado de ser Fina definitivamente). Supe en qué lado de la cama dormía cada una y quién aliñaba las ensaladas
o preparaba el desayuno. Supe que existía también la posibilidad de que fuera una funcionaría deprimida. Supe que podía ser viuda o no, y que podía haber tenido un hijo de adolescente o no. María José era indiscreta por ingenua, pero no era infiel. Habría dado la vida por Luz, aunque su temperamento narrativo la empujaba a contar sin pausa. Le dije eso mismo, que tenía un temperamento narrativo, pero me respondió que todo el mundo tiene un temperamento narrativo de derechas.
– Sin embargo -añadió-, no sabría cómo contarte todo esto desde el lado izquierdo, y desde el lado izquierdo te garantizo que sería distinto.
– ¿En qué sentido distinto?
– No lo sé. Si lo supiera, no tendría necesidad de probarlo. Es como si el lado izquierdo estuviera no exactamente vacío, sino lleno de fantasmas a los que no se ha dado la ocasión de expresarse. Yo quiero darles y darme esa oportunidad, de modo que si me lo permites voy a ponerme de nuevo el parche, para continuar practicando.
Entonces pregunté qué había en la habitación de la izquierda. -No lo sé -dijo-. Nunca lo he preguntado. Está cerrada con llave desde el día en que llegué.
Una vez que se colocó el parche y sometió su lado derecho a la inmovilidad anterior, se apagó su belleza. Se lo dije, le dije que cuando había abierto el párpado derecho se iluminó toda y que al cerrarlo se había oscurecido, y me respondió que me imaginara cómo sería el izquierdo cuando diera con el interruptor de la luz de ese lado.
– Pero vamos a trabajar -añadió tomando el cuaderno-. Has venido aquí a hablar del lumbago.
Miré el reloj y dije que continuaríamos otro día. Me levanté, cogí el abrigo para irme y cuando estaba despidiéndome me dio un papel.
– Lee esto despacio y dime qué te parece como principio para una novela.
Cuando llegué a la calle, bajo un farol, leí el texto. Decía así: «Yo tenía un acuario en el salón. En ese acuario, en vez de peces de colores, había dos langostas con las pinzas sujetas con gomas elásticas, para
que no se hirieran. Mi padre alimentaba durante todo el año aquellas dos langostas que nos comíamos en Navidad. Dios mío, era como comerse a dos hermanas gemelas».
Entonces, incomprensiblemente, me eché a llorar convencido de que me había echado a reír.
uando abrí el correo electrónico, tenía un mensaje de Alvaro Abril. Llevaba varios días sin llamarme, ni yo a él, y comprendí que prefería no hablar conmigo. El mensaje decía así: «Bastaría, para descubrir la identidad de mi padre, revisar la hemeroteca y ver quién, nueve meses antes de que yo naciera, publicó en algún periódico de la época un reportaje sobre la prostitución. He decidido no hacerlo por ahora. Sigo hablando regularmente con mi madre. Ninguno de los dos ha propuesto que nos veamos. Sólo puedo relacionarme con esa dimensión llamada madre por teléfono. Por teléfono y por carta: te adjunto la carta a la madre que he conseguido rematar finalmente estos días. A mi editor no le ha gustado y ha decidido no publicarla. De momento, afortunada mente, no me ha pedido que le devuelva el anticipo.
¿Podrías hacer alguna gestión para que se publicara como un cuento en tu periódico? Gracias anticipadas. Por cierto, me ha vuelto a llamar la ex monja, pero no ha aportado nada nuevo, sólo quería asegurarse de que la información no me había hecho daño».
En ese mismo instante adiviné que la ex monja no era otra que María José. Inmediatamente, abrí el documento adjunto, para leer la carta a la madre, y tropecé con el siguiente relato:
EL CUERPO DEL DELITO
Alvaro Abril
Querida madre: te escribo esta carta por dinero. La editorial me ha pagado un anticipo en metálico. Fue la única condición que puse cuando me hicieron la propuesta: que me pagaran en metálico. Mi editor estaba sentado al otro lado de la mesa, con el respaldo de la silla echado hacia atrás, poniendo entre él y yo una distancia jerárquica. Siempre habla así con los escritores de los que la editorial podría prescindir, aunque se humilla como un perro con los autores estrella. Yo no soy una de sus estrellas, todavía no, de modo que cuando entro en su despacho se echa hacia atrás y me observa desde la lejanía como a una borrasca que avanzara hacia él desde la línea del horizonte. El año pasado publicó un volumen de cartas de escritoras a sus padres que funcionó muy bien. Ahora quiere repetir el experimento con un libro en el que un grupo de autores escribamos una carta a nuestra madre. Le dije que aceptaba el encargo a cambio de que me pagara el anticipo en metálico.
– Ya no se paga así -respondió.
– Ya no se escriben cartas -dije yo-. Además mi madre está muerta. -¿Qué tiene que ver que esté muerta? -Es más comprometido. Se echó a reír para contrarrestar la gravedad de mi respuesta y luego dijo que no entendiera el encargo de una forma tan literal.
– Puedes escribir a una madre imaginaria y viva. Lo que importa es que el texto tenga forma de carta.
– Está bien, lo haré si me pagas en metálico.
Al principio dijo que no, pero cuando advirtió que no entraría en el proyecto de otro modo, abandonó el despacho para hablar con alguien y me dejó solo durante quince o veinte minutos durante los que yo mismo me pregunté el porqué de esa exigencia absurda. Las paredes del despacho estaban decoradas con fotografías de los autores de la editorial. Busqué inútilmente una en la que apareciera yo, aunque fuera en segundo plano, y al final tuve que aceptar que soy un escritor insignificante para este cerdo. Entonces me subió hasta las sienes una oleada de rencor y fui presa de uno de mis ataques de odio. Nunca te he hablado de estos ataques que sufro desde pequeño, madre, pero son terribles. Me asaltan en cualquier momento, frente a situaciones que, aunque adversas, cualquier otro ser humano superaría sin dificultad. Se deben al convencimiento de que el mundo tiene conmigo una deuda que se hace más grande cuanto mayor me hago. Cuando pienso que quizá me muera sin que se haya saldado, el rencor me corta la respiración y acelera el pulso de mis sienes con unos latidos enloquecedores. No me preguntes cuándo contrajo el mundo esa deuda conmigo, ni en qué circunstancias, porque no sabría decírtelo, pero siempre supe que me debíais algo y creo que tú tampoco lo ignorabas. De hecho, fuiste la única que intentaste pagarme a tu manera.
Me dio un ataque de odio tan fuerte como los que padecía en la infancia contra mis profesores o mi padre. Mi padre era ahora el editor y me estaba regateando el éxito, la gloria, al no hacerme un hueco en aquella galería fotográfica. Quizá sea un escritor minoritario, pero soy un escritor sólido y él lo sabe. Estoy traducido a siete lenguas y se han hecho tesis sobre mi obra en Estados Unidos, Alemania y Francia. Le pago en prestigio el dinero que deja de ganar con mis libros. ¿Qué le costaría colocar una fotografía mía en su despacho, aunque volviera a descolgarla cuando saliera por la puerta?
Читать дальше