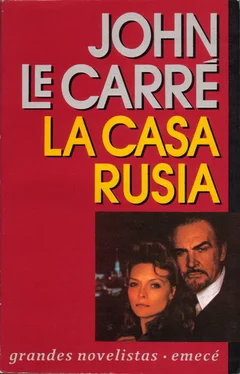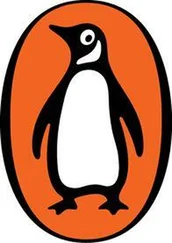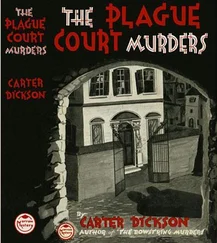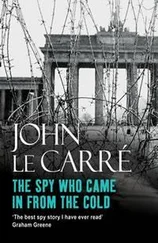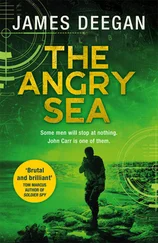Casona destartalada, estaba recitando Barley en el telegráfico estilo a que había recurrido. Tablas superpuestas a la manera eduardiano, desgastadas galerías, jardín exuberante, bosque de abedules. Bancos podridos, hoguera de carbón vegetal, olor a campo de criquet en día de lluvia, hiedra. Unas treinta personas, la mayoría hombres, sentadas o paseando por el jardín, guisando, bebiendo, ignorando el mal tiempo, igual que los ingleses. Coches viejos y desvencijados aparcados a lo largo del camino, como solían ser los coches ingleses antes de que los opulentos cerdos de Thatcher se hicieran cargo de la nave. Buenos rostros, voces elocuentes, numerosos artistas. Entra Nezhdanov acompañando a Barley. No se vuelve ninguna cabeza.
– La anfitriona era una poetisa -dijo Barley-. Tamara no sé cuántos. Una dama de aire hombruno, pelo blanco, jovial. Marido director de una de las revistas científicas. Nezhdanov era su cuñado. Todo el mundo era cuñado de alguien. La escena literaria tiene mucho peso allá. Si tienes una voz y te dejan usarla, tienes un público.
En su arbitraria memoria, Barley dividió ahora la ocasión en tres partes. Almuerzo, que empezó hacia las dos y media, cuando cesó la lluvia. Cena, que siguió inmediatamente al almuerzo. Y lo que él llamaba «el último bocado», que fue cuando sucedió lo que había sucedido y que, por lo que pudimos llegar a entender, ocurrió en las borrosas horas transcurridas entre eso de las dos y las cuatro, cuando Barley, por utilizar sus propias palabras, oscilaba indoloramente entre el nirvana y una resaca casi terminal.
Hasta que llegó el almuerzo, Barley había vagado de grupo en grupo, dijo, primero con Nezhdanov y luego solo, entregándose a una charlicopa con cualquiera que se acercase a hablar con él.
– ¿Charlicopa? -repitió suspicazmente Clive, como si estuviera oyendo hablar de un nuevo vicio.
Bob se apresuró a interpretar.
– Una charla, Clive -explicó, con su aire amistoso-. Una charla y una copa. Nada siniestro.
Pero cuando fue servido el almuerzo, dijo Barley, se sentaron a una mesa de tijera, con Barley en un extremo y Nezhdanov en el otro y botellas de vino blanco georgiano entre ellos, y todo el mundo hablando en su mejor inglés sobre si la verdad era verdad cuando no era conveniente para la llamada gran revolución proletaria, y si debíamos volver a los valores espirituales de nuestros antepasados y si la perestroika estaba ejerciendo algún efecto positivo en las vidas de las personas corrientes, y cómo, si realmente quería uno saber qué era lo que marchaba mal en la Unión Soviética, la mejor forma de averiguarlo era tratar de enviar un frigorífico desde Novosibirsk hasta Leningrado.
Para secreta irritación mía, Clive volvió a intervenir. Como hombre a quien aburrían las irrelevancias, quería nombres. Barley se dio una palmada en la frente, olvidada su hostilidad hacia Clive. Nombres, Clive, Dios. Un tipo era profesor en la Universidad de Moscú, pero no conseguí entender su nombre. Otro tipo del departamento químico, ése era hermanastro de Nezhdanov, le llamaban el Boticario. Alguien de la Academia de Ciencias Soviética, Gregor, pero no tuve ocasión de averiguar cuál era su apellido, y mucho menos su especialidad.
– ¿Alguna mujer en la mesa? -preguntó Ned.
– Dos, pero ninguna Katya -respondió Barley, y Ned, igual que yo, quedó visiblemente impresionado por la rapidez de su percepción.
– Pero había alguien más, ¿verdad? -sugirió Ned.
Barley se echó lentamente hacia atrás para beber. Luego de nuevo hacia delante mientras colocaba el vaso entre sus rodillas y se encorvaba sobre él, inhalando su sabiduría.
– Claro, claro. Claro que había alguien más -admitió-. Siempre lo hay, ¿no? -añadió enigmáticamente-. Pero no Katya. Otros.
Su voz había cambiado. No sabría precisar en qué exactamente. Un timbre más breve. Un asomo de pesar o remordimiento. Esperé, al igual que todos los demás. Creo que todos percibíamos ya entonces que algo extraordinario estaba comenzando a aparecer por el horizonte.
– El tipo de la barbita -continuó Barley, mirando a la oscuridad como si al fin lo estuviera distinguiendo-. Alto. Traje oscuro, corbata negra. Cara demacrada. Debía de ser por eso por lo que se dejaba barba. Mangas demasiado cortas. Pelo negro. Borracho.
– ¿Tenía un nombre? -preguntó Ned.
Barley estaba todavía mirando a la semioscuridad, describiendo lo que ninguno de nosotros podía ver.
– Goethe -dijo al fin-. Como el poeta. Le llamaban Goethe. Le presento a nuestro eminente escritor, Goethe. Podría tener cincuenta años, podría tener dieciocho. Delgado como un chiquillo. Esos toques de color en los pómulos. Barba.
Y este, como más tarde hizo notar Ned, cuando estaba reproduciendo ante el equipo el contenido de la cinta, fue, operativamente hablando, el momento en el que el «Pájaro Azul» desplegó sus alas. No está señalado por ningún impresionante silencio ni por un aliento contenido en torno a la mesa. Por el contrario, Barley eligió este momento para ser presa de un acceso de estornudas, el primero de muchos otros en nuestra experiencia con él. Comenzó con una serie de descargas aisladas y, luego, aceleró en una gran andanada. Después, fue menguando lentamente de nuevo, mientras se golpeaba la cara con el pañuelo y maldecía entre convulsiones.
– Maldita tos de perro -explicó en son de excusa.
– Me mostré brillante -continuó Barley-. No podía meter la pata.
Había vuelto a llenar su vaso, esta vez de agua. Estaba bebiéndola a sorbitos, con movimientos lentos y rítmicos, como uno de aquellos pájaros bebedores que solían balancearse entre las miniaturas de todos los bares ingleses antes de que fueran sustituidos por los aparatos de televisión.
– Mister Maravilloso, ése era yo. La estrella de la escena y de la pantalla. Occidental, cortés y apuesto. Por eso voy allá, ¿no? Los soviéticos son los únicos tipos lo bastante chalados como para escuchar las chorradas -su mechón de pelo volvió a caer hacia el vaso-. Eso es lo que pasa allí. Sale uno a dar una vuelta por el campo y acaba discutiendo con una pandilla de poetas borrachos acerca de la libertad frente a la responsabilidad. Vas a echar una meada en algún mugriento retrete público, y alguien se asoma desde el cubículo contiguo y te pregunta si hay vida después de la muerte. Porque uno es occidental. Y por eso sabe. Así que uno se lo dice. Y ellos recuerdan. Nada se esfuma.
Parecía hallarse en peligro de dejar de hablar por completo.
– ¿Por qué no se limita a decirnos lo que ocurrió y nos deja los reproches a nosotros? -sugirió Clive, dando a entender que los reproches estaban por encima de las posibilidades de Barley.
– Resplandecí. Eso es lo que ocurrió. Una mente brillante tuvo un día triunfal. Olvídenlo.
Pero olvidarlo era lo último que nadie pretendía hacer, como puso de manifiesto la alegre sonrisa de Bob.
– Barley, creo que está usted siendo demasiado duro consigo mismo. Nadie debe censurarse por ser divertido, por amor de Dios. Todo lo que usted hizo, a lo que parece, fue cantar durante la cena.
– ¿De qué habló? -preguntó Clive, sin dejarse desviar por la campechanía de Bob.
Barley se encogió de hombros.
– De cómo reconstruir el Imperio ruso entre el almuerzo y la hora del té. Paz, progreso y glasnost por botellas. Desarme instantáneo sin opción.
– ¿Son temas de los que habla usted con frecuencia?
– Cuando estoy en Rusia, sí -replicó Barley, irritado de nuevo por el tono de Clive, aunque no por mucho tiempo.
– ¿Podemos saber qué dijo?
Pero Barley no le estaba contando su historia a Clive. Se la estaba contando a sí mismo y a la habitación y a quienquiera que estuviese en ella, a sus compañeros de viaje, punto por punto, un completo inventario de su locura.
Читать дальше