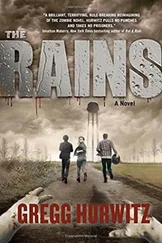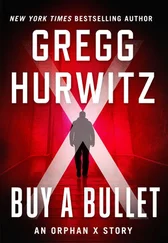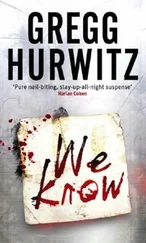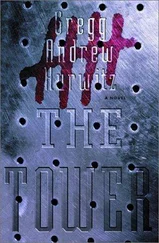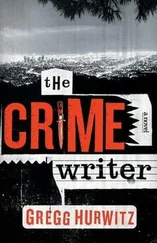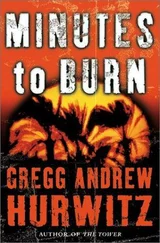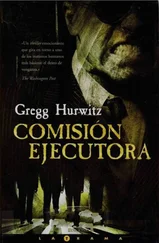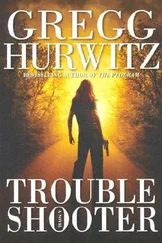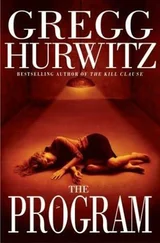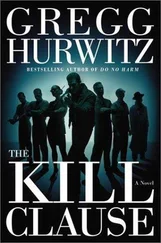– No -dije-. Todo lo contrario. Recordé que había ido allí en coche. Solo.
Harriman se llevó los dedos a la boca entreabierta, fingiendo sorpresa.
– Creo que puedo ayudar a esclarecer lo que sucedió aquella noche -continué-. Todavía quiero saber si le clavé ese cuchillo a Genevieve. Y usted puede ayudarme a averiguarlo.
Rio.
– ¿Sabe por qué me ocupé de su caso, Danner? La presión del mercado. Si usted fuera un don nadie, le habrían puesto una multa de tráfico y ni siquiera habría tenido que pasar por un juicio. Pero como resulta que, por alguna razón que desconozco, esta ciudad decidió convertirlo en un acusado famoso, tuvimos que hacer algo con nuestro historial de procesos a gente famosa, que, como puede que haya usted comprobado, es bastante menos que espectacular.
– Así que sólo le importa conseguir condenas, ¿no? ¿De vez en cuando no le gustaría saber la verdad de los hechos?
– ¿La verdad? ¿La verdad, dice? Cuando eres abogado procesal, hay una cosa que enseguida aprendes. Se supone que estás interrogando a testigos potenciales, pero tú sabes que sólo es un ensayo. Una vez que el testigo te ha contado la versión de la historia que le has empujado a contar, haces que te la cuente una y otra vez. Y al final, esa historia que has moldeado con ayuda de los testigos se convierte en la verdad. Y si no andas con ojo o eres demasiado precavido, la verdad incluirá detalles que al principio no estaban ahí. Y eso es lo que le pasará a usted, sólo que peor. Puede que quiera contarse a sí mismo la historia de lo sucedido la noche del veintitrés de septiembre, repetírsela mil veces, pero esa historia fue interpretada antes de que usted supuestamente despertara. Nunca se puede llegar a la verdad. -Apuró su copa-. ¿Y sabe por qué? Los hechos son material en bruto, no el producto final. Y si va en busca de la verdad, tarde o temprano acabará mordiéndose la cola. Haría mejor en buscar la absolución. -Un rápido gesto con la mano-. Pero no aquí.
Dejé un billete de veinte en la barra y bajé del taburete.
– Gracias por su tiempo.
Harriman no se molestó en mirarme.
– Le pasaré la factura.
Era más de la una cuando volví de mala gana a mi casa. Deseaba tener alguna otra cosa que hacer, algún sitio adonde ir. Al entrar en la oscura cocina, me chocó no querer estar a solas conmigo mismo. Durante aquellas frías noches en prisión, había imaginado muchas cosas, pero no que el hecho de que me declararan inocente sólo por motivos de salud mental iba a dejarme con la sensación de preferir estar muerto que vivir en mi propia piel. Y, encima, tenía que aguantar otras muchas cosas. El neurólogo me lo había advertido, pero yo elegí correr el riesgo, por mí mismo, por esa familia del monovolumen, por Genevieve. El precio de mi egoísmo me repugnaba.
Limpié la sangre de la moqueta lo mejor que pude y lavé el cuchillo de deshuesar. Luego subí arriba y me acosté. Las 2.13. Cuatro horas más y amanecería. Y luego, ¿que? ¿Qué iba a hacer con mi vida?
Contemplé el techo, pendiente de los ruidos de la casa, intenté dormir, pero me despertaba a cada momento, bruscamente, preocupado por lo que pudiera pasar. O quizá preocupado por lo que yo podía llegar a hacer.
Poco después de las tres fui por una videocámara digital al despacho y por un trípode al garaje y los coloqué en un rincón de mi cuarto, mirando a la cama. Pulsé el rec y volví a acostarme. Ahora, si me convertía en el Increíble Hulk, al menos tendría una prueba fehaciente. O si el Cortapies entraba en la casa y me rebanaba el otro dedo meñique. Tal vez debería llevar siempre chanclos. Tal vez debería irme a vivir a otra parte. Tal vez debería invitar a Katherine Harriman a cenar fuera.
Me quedé mirando el objetivo que me observaba.
¿Dónde esconderse cuando te das miedo a ti mismo?
Muy temprano por la mañana, me senté hecho polvo a mi bamboleante mesa de la cocina, comí unas almendras rancias y miré la correspondencia. No había conseguido pegar ojo y al final me había levantado para bajar, incapaz de quitarme de la cabeza la noche anterior, el recuerdo soñado o el intruso que no era tal. Lo que ambas cosas podían suponer continuaba acosándome.
Del montón de cartas sobresalía una factura del hospital, y al abrir el sobre me encontré con que me cobraban mil doscientos dólares del anestesista. La nota que había al pie informaba de que, como yo carecía de seguro, debería haber solicitado ser operado en un hospital del condado. En mi próximo lapso de amnesia psicótica me aseguraría de que me llevaran a urgencias de Wilshire y Crack Central. O bien -era una idea-convocaría un gabinete de (próxima) crisis antes de que se convirtiera en un desastre para mí y una fatalidad para otros.
Por la batería de ventanas que daba al norte, el cielo se veía enfurruñado y húmedo, y la polución sólo empeoraba las cosas. Gus, mi gorda y artrítica ardilla, pasaba renqueante por la terraza de atrás. Era un milagro que los coyotes no hubieran dado cuenta de ella todavía. Gus ladeó la cabeza, mirándome -creo yo- con cierta simpatía, y luego levantó sus patitas como en un lamento judío.
– Tú y yo juntos, colega -le dije.
Continué mirando el correo. De mi agencia, un puñado de pagos de derechos de autor sorprendentemente sustanciosos. Tres proposiciones de matrimonio, con foto incluida, entre ellas la de una muy atractiva ama de casa de Idaho. Extractos de cuentas del banco, folletos sobre temas de salud, propaganda de podadoras de árboles.
El retorno a las futilidades de la vida fue desgarrador. Mi realidad -migas en la mesa de la cocina, prospectos de refinanciación de hipoteca- no era como la había imaginado. ¿Qué esperaba, de hecho? ¿Yo con mi cicatriz escarlata huyendo a la Nueva Inglaterra colonial, proscrito y caído en desgracia, sobreviviendo a base de larvas y bayas?
Lo que quería era una cogorza poco romántica, una bruma líquida, un bálsamo de alcohol, una juerga de esas en las que despiertas en tu propio vómito al lado del McDonald's. No era nada nuevo para mí, la sublime complacencia en la autodestruccion. Cuando no tienes nada que perder, algo tienes que ganar. De ahí la dosis de «a la mierda el mundo». De ahí el modosito compañero de clase que te sorprende en tu décimo cumple con una flamante seguridad en sí mismo y quince piercings en sus pálidas facciones. De ahí las propuestas de matrimonio que yo y Charles Manson recibimos. Puesto que la perspectiva de casarme con la señorita Sue Ann Miller de Coeur d'Alene era, por el momento, desagradable, me pregunté qué podía hacer ahora.
Tenía una bonita alternativa a mano: meterme en la cama y morirme. O no.
Saqué el móvil del bolsillo y marqué. Mientras esperaba a que Lloyd Wagner contestara, recordé el gesto que me había hecho en el juicio antes de apuñalar el maniquí con mi cuchillo de deshuesar. Lloyd se había sentido incómodo, pero era su trabajo y tenía que hacerlo. Yo no se lo tuve en cuenta. Le había acompañado alguna vez al laboratorio forense, incluso a una o dos escenas de crimen. Habíamos comido o cenado juntos varias veces cuando me ayudaba a revisar varios puntos de una de mis novelas. Lloyd tenía la cara alargada, pelo rubio ondulado y una sonrisa de chiflado que raramente dejaba ver. Aficionado al cubalibre. Madrugador. Era un poco frío, como corresponde a todo perito criminalista, aunque yo siempre pensé que había buena química entre los dos. Y, lo más importante, Lloyd había metido en bolsas las manos y los pies de Genevieve, recogido huellas, analizado el ADN. Saltó el buzón de voz, de modo que probé llamarlo a su casa. Su mujer estaba enferma, un cáncer en fase casi terminal, si es que no había muerto ya.
Читать дальше