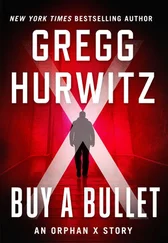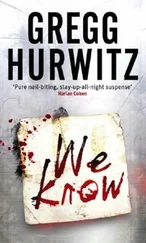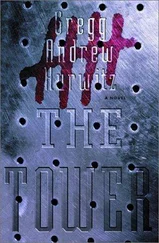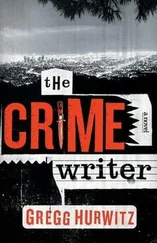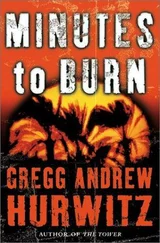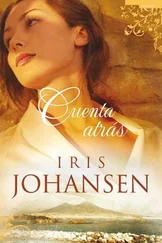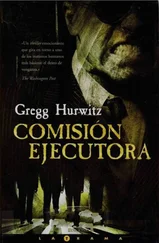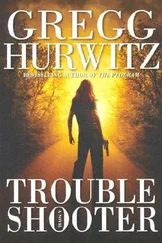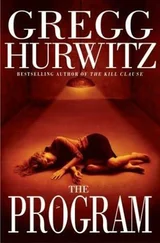Sorprendida, Samantha se sentó despacio en una silla que tenía al lado. Se sentía como si se le hubiera terminado el aliento. Sentía el tubo de ensayo frío en la mano.
– Lo sé -le dijo-. Tienes razón.
Kiera se mordió el labio inferior.
– Bueno… no permitas que suceda otra vez.
– De acuerdo -dijo Samantha-. Lo haré.
Se puso de pie otra vez y se acercó a la ventana. Levantó una mano para tocar el cristal, pero la bajó, frustrada. Nunca había deseado tanto abrazar a sus hijos.
– Cariño, vosotros sois lo más importante del mundo para mí. Espero que lo sepas.
El rostro de Kiera se dulcificó:
– Lo sé. -Miró a su madre-. Es mejor que me vaya. Maricarmen está esperando.
Samantha se apoyó en el cristal mientras su hija se alejaba y la observó hasta que dobló la esquina al final del pasillo. Se volvió a sentar en la silla y se apoyó con los codos en las rodillas. Estuvo sin moverse mucho rato. Luego se levantó y se dirigió hacia el microscopio.
A pesar de todo lo que habían visto en sus viajes, como los hombres que bebían sangre de cobra en Snake Alley, en Taiwan; o como la brumosa puesta de sol en Santa Sofía, Estambul. O las ranas decapitadas todavía vivas en los mercados vietnamitas, los soldados nunca habían estado en un lugar como las Galápagos.
Las tranquilas aguas, de un color azul de postal, lamían el casco de la panga. Los soldados estaban sentados en el pontón, con el equipo al lado de cada uno de ellos. El panguero, que olía a aguardiente y llevaba los tejanos remangados, navegaba admirablemente a pesar de que el fueraborda sufría con la carga. Cameron se inclinó sobre un costado de la barca y puso los dedos en el agua, dejando que el agua corriera entre ellos, mientras rezaba para que la pequeña barca no se hundiera bajo el peso del equipo. Miró un momento a Justin, que le guiñó un ojo. Tenía la cara manchada de crema solar que no se había extendido bien.
La isla de Santa Cruz se levantaba delante de ellos, una masa negra en la superficie del agua que se erguía y se perdía en la niebla. Por encima de sus cabezas volaban en círculo las fragatas como rayos negros en el cielo. Las colas se abrían cuando maniobraban en el aire y las aves bajaban y giraban con las largas alas totalmente extendidas. Rex se colocó el sombrero encima de los ojos para protegerlos del fuerte sol.
Un pájaro blanco de alas grises y brillantes patas azules pasó en vuelo raso por encima de la popa y lanzó un graznido nasal. Giró al remontar el vuelo, plegó las alas y se lanzó hacia el agua como una flecha. Cameron lo señaló y los soldados observaron cómo el pájaro penetraba en el agua con fuerza y desaparecía. Incluso Savage echó un vistazo, aunque fingió no estar interesado.
– El piquero patiazul -dijo Juan-, el gran buceador de las Galápagos. Puede llegar hasta diez metros bajo el agua.
Al cabo de unos instantes el pájaro salió a la superficie y volvió a remontar el vuelo. Una de las tornasoladas fragatas lo persiguió, acercándose rápidamente con intención de atacarlo en vuelo. El piquero chilló y forcejeó mientras regurgitaba el pescado. La fragata aprovechó el momento para arrebatárselo con el largo pico curvado. El piquero emitió un graznido de derrota y se dirigió a tierra.
La panga se aproximó a la somnolienta ciudad de Puerto Ayora, que se encontraba encaramada en una rocosa cala de la orilla sur de Santa Cruz. El panguero la dirigió a bahía de la Academia, un pequeño fondeadero dividido por un dique de cemento en mal estado, y apagó los motores. La embarcación se deslizó en silencio hasta los enormes neumáticos negros del muelle. La bahía estaba casi vacía. Unas cuantas chalupas flotaban con aire triste cerca de un grupo de boyas blancas y de una vieja barca de remos. Sólo había un barco de cierto tamaño: El Pescador Rico. La superficie del agua estaba llena de peces hinchados, arrastrados por la corriente marina, cuyas bolsas de aire habían explotado y les sobresalían por la boca. Cameron arrugó la nariz al notar el mal olor.
Un pelícano pasó en vuelo bajo, el enorme pico en ángulo apuntando al agua. Se zambulló con un chapuzón y volvió a salir con varios litros de agua en la bolsa del pico. Mientras vaciaba el agua de ella, un gaviotín de San Félix se posó sobre su cabeza parda a la espera de poder atrapar algún resto de pescado.
La línea de la costa presentaba unos espesos matorrales de mangle rojo y una superficie de rocas de lava afiladas, algunos de cuyos agujeros habían retenido el agua de la marea. Un largo raíl recorría todo el dique de cemento y en él había, encadenadas, un montón de bicicletas oxidadas y rotas. En un kiosco había un cartel que anunciaba con crudeza: MINUTOS PARA QUEMARSE: 2’ 10”.
La avenida Charles Darwin, pavimentada con adoquines rojos y flanqueada por tiendas y restaurantes, recorría en paralelo la curva de la costa hacia el este. Muchas de las tiendas y puestos estaban cerrados con largos tablones clavados en puertas y ventanas, pero todavía quedaban algunos abiertos.
Los soldados desembarcaron y amontonaron el equipo en el muelle. Derek metió unos cuantos sucres en el bolsillo del panguero y ordenó:
– Justin y Szabla: vosotros os quedaréis aquí con el equipo hasta que hayamos encontrado la estación Darwin. Cambiaremos el turno más tarde para que podáis tomar un bocado. -Sacó dos Sig Sauer descargadas de la caja de armas; le arrojó una a Szabla y se ajustó la otra en el cinturón-: Por si necesitáis haceros respetar.
Szabla levantó el dedo índice y lo giró en el aire.
Rex señaló una de las cajas con la etiqueta «Telemetría» y dijo:
– Necesitamos llevarnos ésta.
– Entonces llévala -replicó Savage.
Tank dio un paso hacia delante, la agarró por las asas y la levantó con un gruñido.
El panguero estaba atareado desamarrando la embarcación del muelle. De repente, una ola balanceó la panga y él se cayó. Szabla y Savage se rieron pero Tucker sonrió y bajó la vista. El hombre los miró con un rictus de indignación en los labios y, de un empujón, apartó la barca del muelle.
La escuadra acató las órdenes de Rex y, dejando atrás a Justin y Szabla, enfilaron hacia el este en dirección a la Estación Darwin. Los efectos de los terremotos eran cada vez más evidentes. Unos cuantos edificios se habían derrumbado y habían dejado unos grandes espacios vacíos entre algunas de las tiendas. A un lado de la avenida, un barco en construcción se había derrumbado de los puntales y la madera de la proa se había partido en dos casi por completo. Un poco más adelante, dos fuertes tablones cubrían una grieta de la calle de un metro de ancho para permitir el paso en bicicleta o andando. Pero un Chevette rojo lo había intentado y se encontraba volcado dentro de la grieta, con las luces traseras mirando hacia arriba.
Aunque casi todos los científicos y visitantes habían abandonado la isla, algunos colonos habían permanecido testarudamente en ella. Un hombre mayor se había quedado dormido sentado en su silla de madera delante de una tienda: un brazo le colgaba a un lado y la cabeza, cubierta con un sombrero, se le inclinaba hacia atrás. Cameron contempló con nerviosismo a un niño descamisado que saltó sobre el Chevette con los brazos abiertos para mantener el equilibrio.
Un grupo de hombres se encontraba trabajando para volar un bloque de cemento que se había levantado en una de las aceras como un animal furioso. Discutían acerca de dónde colocar el TNT. La caja de explosivos se encontraba abierta y en uno de los costados se veía el sello del ejército de Ecuador. Dentro, se veía una fila de cabezas explosivas y detonadores.
– ¿Los militares dejaron explosivos? -preguntó Cameron.
Читать дальше