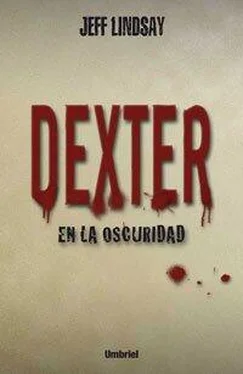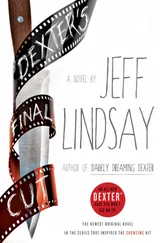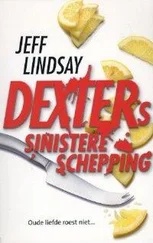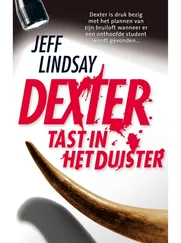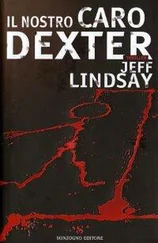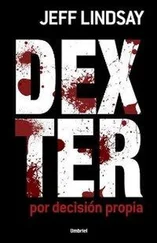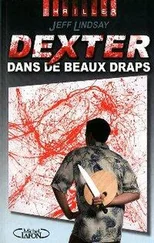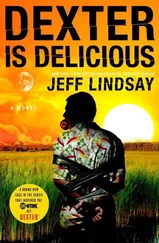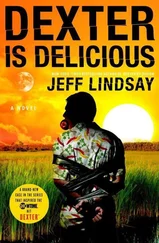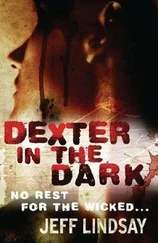Pero cuando Rita me dijo que habían desaparecido, ni siquiera pensé en sumideros, accidentes de tráfico o bandas de motoristas. Sabía lo que les había pasado, lo sabía con una certeza fría e implacable, más clara y segura que cualquier cosa que el Pasajero me hubiera susurrado antes. Una idea se materializó en mi cabeza, y no la puse en duda en ningún momento.
En la fracción de segundo que tardé en asimilar las palabras de Rita, pequeñas imágenes inundaron mi cerebro: los coches que me seguían, los visitantes nocturnos que llamaban a las puertas y ventanas, el tipo aterrador que dejaba su tarjeta de visita a los niños y, sobre todo, la afirmación tajante del profesor Keller: «A Moloch le gustan los sacrificios humanos. Sobre todo de niños».
Ignoraba por qué Moloch quería a mis niños en particular, pero sabía sin la menor duda que estaban en su poder. Y sabía que esto no era bueno para Cody y Astor.
No me llevó mucho tiempo llegar a casa, abriéndome paso entre el tráfico como el nativo de Miami que soy, y al cabo de pocos minutos había bajado del coche. Rita estaba parada bajo la lluvia al final del camino de entrada, con el aspecto de un ratón pequeño y desolado.
—Dexter —dijo Rita, con un mundo de vaciedad en la voz—. Por favor, oh, Dios, Dexter, encuéntralos.
—Cierra con llave la casa, y acompáñame. Me miró un momento, como si hubiera dicho que se olvidara de sus hijos y fuéramos a jugar a los bolos.
—Ya. Sé dónde están, pero necesitamos ayuda.
Rita se volvió y corrió hacia la casa, y yo saqué el móvil y llamé.
—¿Qué? —contestó Deborah.
—Necesito tu ayuda.
Siguió un breve silencio, y después una carcajada carente de humor.
—Santo Dios. Se acerca un huracán, los malos están formando filas de cinco en fondo por toda la ciudad a la espera de que las luces se apaguen, y tú necesitas mi ayuda.
—Cody y Astor han desaparecido. Moloch los ha raptado.
—Dexter.
—He de encontrarlos cuanto antes, y necesito tu ayuda.
—Ven aquí —dijo.
Mientras guardaba el móvil, Rita bajó por la acera, pisoteando los charcos que se estaban formando.
—Ya he cerrado —dijo—, pero Dexter, ¿y si vuelven y no estamos?
—No volverán, a menos que lo hagan con nosotros. —Por lo visto, no fue el comentario tranquilizador que estaba esperando. Se metió un puño en la boca y dio la impresión de que se esforzaba por no gritar—. Sube al coche, Rita. Abrí la puerta y me miró por encima de sus nudillos a medio digerir—. Vamos —insistí, y subió por fin. Me senté al volante, puse el motor en marcha y salí del camino de entrada.
—Dexter —tartamudeó Rita, y me alivió comprobar que había sacado el puño de la boca—, has dicho que sabías dónde estaban.
—Exacto —dije, y me desvié por la U.S. 1 sin mirar y aceleré entre el tráfico, cada vez menos denso.
—¿Dónde están?
—Sé quién los tiene —contesté—. Deborah nos ayudará a descubrir adonde los han llevado.
—Oh, Dios, Dexter —dijo Rita, y empezó a llorar en silencio. Aunque no hubiera estado conduciendo, no habría sabido qué decir o hacer al respecto, de modo que me concentré en llegar vivo a la jefatura de policía.
Un teléfono sonó en una sala muy confortable. No emitió un impresentable gorjeo, una canción de salsa, ni siquiera un fragmento de Beethoven, como hacían los móviles modernos. En cambio, emitió un sonido anticuado, como se supone que deben sonar los teléfonos.
Y este sonido conservador iba a juego con la sala, que era elegante de una forma muy tranquilizadora. Había un sofá de piel y dos butacas a juego, lo bastante gastadas para evocar la sensación de un par de zapatos favorito. El teléfono descansaba sobre una mesita auxiliar de caoba oscura situada al fondo de la sala, junto a un bar de madera idéntica.
En conjunto, la sala transmitía la sensación relajada e intemporal de un club de caballeros muy antiguo y de mucho arraigo, salvo por un detalle: el espacio de pared situado entre el bar y el sofá estaba ocupado por un armario de madera grande con la parte delantera acristalada, que parecía un cruce entre una vitrina para trofeos y una librería de libros raros. Pero en lugar de estanterías, la vitrina albergaba cientos de nichos forrados de fieltro. Más de la mitad albergaban una reproducción en cerámica de la cabeza de un toro.
Un anciano entró en la sala con parsimonia, pero también sin la vacilación cautelosa de una edad avanzada. Exhibía una seguridad en su paso más propia de hombres mucho más jóvenes. Tenía el pelo blanco y abundante, y el cutis suave, como si el viento del desierto lo hubiera pulido. Se acercó al teléfono sintiéndose muy seguro de que quien llamaba no colgaría hasta que él contestara, y al parecer tenía razón, porque seguía sonando cuando descolgó el auricular.
—Sí —dijo, y su voz también era mucho más juvenil y fuerte de lo que habría sido lo normal para su edad. Mientras escuchaba, levantó un cuchillo que descansaba sobre la mesa, al lado del teléfono. Era de bronce antiguo. El mango estaba curvado en forma de cabeza de toro, con dos grandes rubíes engastados a modo de ojos, y la hoja grabada con letras doradas que recordaban mucho a MLK. Al igual que el anciano, el cuchillo era mucho más viejo de lo que aparentaba, y mucho más fuerte. Pasó el pulgar a lo largo de la hoja mientras escuchaba, y una línea de sangre brotó de su pulgar. No pareció impresionarle. Dejó el cuchillo sobre la mesa.
—Bien —dijo—. Tráelos aquí. —Escuchó de nuevo un momento, mientras se lamía la sangre del pulgar—. No —dijo, al tiempo que se pasaba la lengua sobre el labio inferior—. Los demás ya se están reuniendo. La tormenta no afectará a Moloch, ni a los suyos. En tres mil años hemos visto cosas mucho peores, y aquí seguimos.
Escuchó un rato, antes de interrumpir a su interlocutor con cierta impaciencia.
—No —dijo—. Nada de retrasos. Que el Vigilante me lo traiga. Ha llegado la hora.
El anciano colgó el teléfono y permaneció inmóvil un momento. Después volvió a levantar el cuchillo, y una expresión apareció poco a poco en su rostro viejo y suave.
Era casi una sonrisa.
Ráfagas de viento y lluvia soplaban de vez en cuando, y casi todo Miami ya había salido de las carreteras y estaba rellenando formularios de reclamaciones de seguros por los daños que pensaban sufrir, de modo que el tráfico no era nefasto. Una ráfaga de viento muy potente estuvo a punto de expulsarnos de la autovía, pero por lo demás el trayecto fue rápido.
Deborah nos estaba esperando en el mostrador de recepción.
—Venid a mi oficina —dijo—, y contadme lo que sabéis.
La seguimos al ascensor y subimos.
«Oficina» era una descripción algo exagerada del lugar donde trabajaba Deborah. Era un cubículo de una sala que albergaba otros iguales. Embutido en ese espacio había un escritorio, una butaca y dos sillas plegables para los visitantes. Nos sentamos.
—Muy bien. ¿Qué ha pasado?
—Los envié al patio —dijo Rita—. Para recoger sus juguetes y sus cosas. Por el huracán.
Deborah asintió.
—¿Y después? —la animó.
—Entré para guardar las provisiones. Y cuando salí, ya no estaban. Yo no… Sólo fueron un par de minutos, y ellos…
Rita ocultó la cara entre sus manos y sollozó.
—¿Viste si alguien se les acercó? —preguntó Deborah—. ¿Coches raros en el vecindario? ¿Algo?
Rita negó con la cabeza.
—No, nada, desaparecieron como por ensalmo. Deborah me miró.
—¿Qué coño pasa, Dexter? ¿Eso es todo? ¿Toda la historia? ¿Cómo sabes que no están jugando con la Nintendo en casa del vecino?
—Vamos, Deborah —dije—. Si estás demasiado cansada para trabajar, dínoslo ya. De lo contrario, déjate de chorradas. Sabes tan bien como yo…
Читать дальше