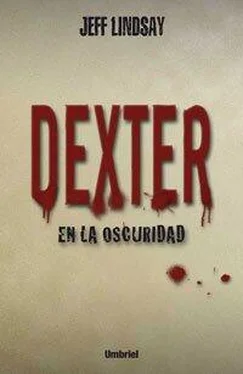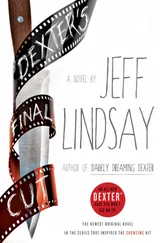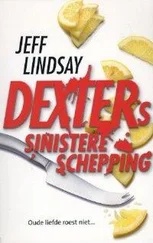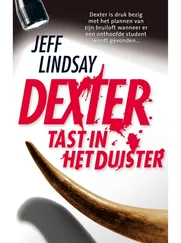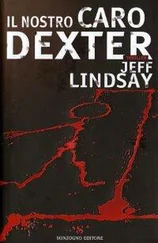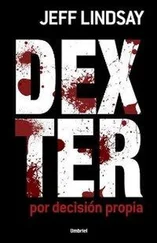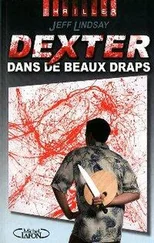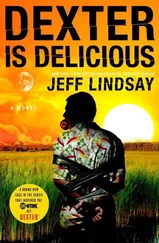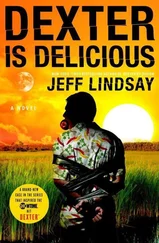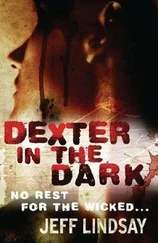—Debs…
—¿Qué quieres que crea, Dexter? ¿Eh? ¿Qué?
No creo haber sentido auténtica rabia desde mi adolescencia, y puede que ni siquiera entonces fuera capaz de sentirla. Pero con el Oscuro Pasajero desaparecido, y yo rodando por la pendiente de la genuina humanidad, todas las antiguas barreras erigidas entre mí y la vida normal se estaban desvaneciendo, y sentí algo que debía de estar muy cerca de la realidad.
—Deborah, si no confías en mí y prefieres pensar que hice esto, me importa una mierda lo que creas.
Me fulminó con la mirada, y por primera vez yo la imité.
Habló por fin.
—Aún he de informar sobre esto. Oficialmente, no puedes ni acercarte aquí.
—Nada podría hacerme más feliz —dije. Me miró un rato más, después apretó la boca y volvió con Camilla Figg. La vi alejarse un momento, y después me encaminé hacia la puerta.
Era inútil demorarme más, sobre todo porque me habían dicho, oficial y extraoficialmente, que no era bienvenido. Sería estupendo poder decir que me sentía herido en mis sentimientos, pero la verdad es que estaba demasiado furioso para sentirme ofendido. Y la verdad, siempre me ha sorprendido tanto que pudiera caer bien a alguien, que casi experimenté alivio al ver que Deborah adoptaba, por una vez, una actitud sensata.
Todo le salía siempre bien a Dexter, pero por algún motivo no creía haber logrado una gran victoria cuando me encaminé hacia la puerta y el exilio.
Estaba esperando a que llegara el ascensor, cuando un grito ronco me ensordeció.
—¡Eh!
Me volví y vi a un hombre muy hosco y viejo que corría hacia mí con sandalias y calcetines negros que casi le llegaban a las huesudas rodillas. Llevaba también unos pantalones cortos abolsados, una camisa de seda y una expresión de santa ira.
—¿Es usted la policía? —preguntó.
—Depende —contesté.
—¿Qué pasa con mi maldito periódico? —preguntó.
Los ascensores son tan lentos, ¿verdad? Pero intento ser educado cuando es inevitable, de modo que dediqué una sonrisa tranquilizadora al viejo lunático.
—¿No le gusta su periódico? —pregunté.
—¡El maldito periódico no llegó a mis manos! —me gritó, al tiempo que se teñía un poco de púrpura debido al esfuerzo—. ¡Llamé donde vosotros, y la chica de color que se puso al teléfono me dijo que llamara al periódico! ¡Vi que el chico me lo robaba, y ella me colgó!
—Un chico le robó el periódico —dije.
—¿Qué demonios acabo de decir? —dijo. Cada vez se estaba poniendo más nervioso, lo cual no contribuía a hacer agradable la espera del ascensor—. ¿Para qué demonios pago mis impuestos, para oírle decir eso? ¡Y se rió de mí, maldita sea!
—Podría comprar otro periódico —dije para calmarle.
No lo conseguí.
—¿Qué significa eso, comprar otro periódico? ¿Sábado por la mañana, en pijama, y he de ir a comprar otro periódico? ¿Por qué no pueden detener a los delincuentes?
El ascensor emitió un «ding» apagado para anunciar su llegada, pero ya no me interesaba, porque se me había ocurrido una idea. De vez en cuando se me ocurren ideas. La mayoría no consiguen negar a la superficie, tal vez debido a toda una vida de intentar parecer humano. Pero ésta se elevó poco a poco y, como una burbuja de gas que ascendiera a través del barro, estalló en mi cerebro.
—¿El sábado por la mañana? —dije—. ¿Se acuerda de la hora?
—¡Pues claro que me acuerdo de la hora! ¡Se lo dije cuando llamé, las diez y media del sábado por la mañana, y el chico me estaba robando el periódico!
—¿Cómo sabe que era un chico?
—¡Lo vi por la mirilla, por eso! —me gritó—. ¿Debía salir al pasillo sin mirar, tal como hacen ustedes su trabajo? ¡Ni hablar!
—Cuando dice «chico», ¿a qué edad se refiere?
—Escuche, señor —dijo—, para mí, todo el mundo con menos de setenta años es un chico. Pero éste debía de tener unos veinte años, y cargaba con una mochila, como todos.
—¿Puede describir a ese chico?
—No soy ciego. ¡Se robó mi periódico, lleva uno de esos malditos tatuajes que todos lucen ahora, en el cuello!
Sentí que pequeños dedos metálicos ascendían por mi nuca y supe la respuesta, pero de todos modos la formulé.
—¿Qué clase de tatuaje?
—Una estupidez, uno de esos símbolos japoneses. ¿Les dimos una paliza a los japos para poder comprar sus coches y para que nuestros chicos se tatuaran sus malditos garabatos?
Daba la impresión de estar irritándose cada vez más, y si bien admiraba el hecho de que poseyera semejante energía a su edad, también creía que había llegado el momento de entregarlo a las autoridades pertinentes, encarnadas por mi hermana, lo cual alumbró en mí un pequeño resplandor de satisfacción, no sólo porque iba a darle un sospechoso mejor que el pobre Dexter, Privado del Derecho a Voto, sino también porque iba a lanzarle encima a este viejo pedorro como pequeño castigo por sospechar de mí.
—Venga conmigo —dije.
—No pienso ir a ningún sitio —replicó el anciano.
—¿No le gustaría hablar con un detective de verdad? —pregunté, y las horas de práctica que había invertido en mi sonrisa debieron de dar sus frutos, porque frunció el ceño y paseó la vista a su alrededor.
—Bien, de acuerdo —aceptó, y me siguió hasta donde la sargento Hermana estaba rugiendo a Camilla Figg.
—Te dije que te mantuvieras alejado —me espetó, con toda la ternura y el encanto que cabía esperar de ella.
—De acuerdo. ¿Me llevo también al testigo?
Deborah abrió la boca, y después la abrió y cerró varias veces, como si intentara respirar como un pez.
—No puedes… No es… Maldita sea, Dexter —dijo por fin.
—Puedo, es y estoy seguro de que lo hará, pero entretanto, este amable y anciano caballero tiene algo interesante que decirte.
—¿Quién demonios es usted para llamarme anciano? —preguntó el hombre.
—Le presento a la detective Morgan —dije—. Está al mando de la investigación.
—¿Una chica? —resopló—. No me extraña que no atrapen a nadie. ¡Una chica detective!
—No se olvide de contarle lo de la mochila —dije—. Y lo del tatuaje.
—¿Qué tatuaje? —preguntó ella—. ¿De qué coño estás hablando?
—Esa boca —advirtió el hombre—. ¡Qué vergüenza!
Sonreí a mi hermana.
—Que tengáis una agradable charla —dije.
No estaba seguro de que me hubieran vuelto a invitar oficialmente a la fiesta, pero no quería llegar al extremo de perderme la oportunidad de aceptar con elegancia las disculpas de mi hermana, de modo que me puse a merodear junto a la puerta del finado Manny Borque, donde pudieran reparar en mí cuando llegara el momento. Por desgracia, el asesino no había robado la gigantesca bola artística de vómitos animales, que descansaba sobre el pedestal contiguo a la puerta. Seguía allí, en mitad del territorio por el que yo merodeaba, y me vi obligado a mirarla mientras esperaba.
Me estaba preguntando cuánto tiempo tardaría Deborah en preguntar al viejo por el tatuaje y establecer la relación. En ese momento, oí elevarse su voz con las palabras oficiales de despedida, dando las gracias al hombre por su ayuda, indicándole que llamara si se le ocurría algo más. Y después, los dos se acercaron a la puerta, mientras Deborah tomaba con firmeza al hombre por el codo y lo sacaba del apartamento.
—Pero ¿y mi periódico, señorita? —protestó el anciano cuando ella abrió la puerta.
—Es la señorita Sargento —dije, y Deborah me fulminó con la mirada.
—Llame al periódico —dijo ella—. Le darán otro.
Lo empujó prácticamente para sacarlo, y el hombre se quedó un instante temblando de ira.
Читать дальше