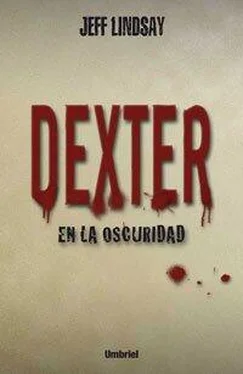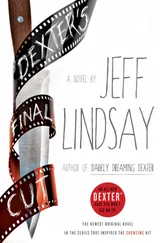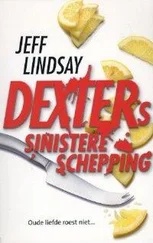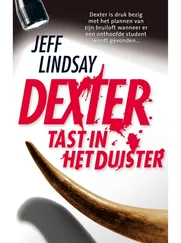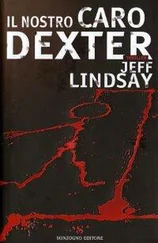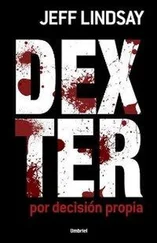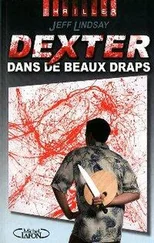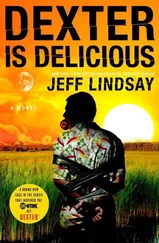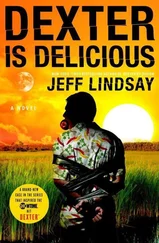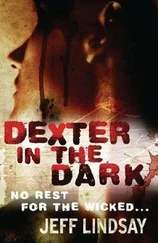Oí que una puerta se abría detrás de mí, me volví y vi a una chica esquelética de pelo rubio corto y gafas.
—No están —dijo con evidente desaprobación—. Desde hace un par de días. El primer período de tranquilidad que he tenido en todo el semestre. —¿Sabe adonde fueron? —preguntó Deborah. La chica puso los ojos en blanco.
—A pillar una buena borrachera, supongo —respondió.
—¿Cuándo las vio por última vez? —preguntó Deborah. La chica se encogió de hombros.
—Con esas dos, la cuestión no es verlas, sino oírlas. Música a tope y risas toda la noche, ¿vale? Un coñazo para alguien que estudia y va a clase. —Meneó la cabeza, y su pelo corto se agitó alrededor de la cara—. Lo digo en serio, créanme. —¿Cuándo fue la última vez que las oyó? —le pregunté. Me miró.
—¿Policías o algo por el estilo? ¿Qué han hecho ahora? —¿Qué habían hecho antes? —preguntó Deborah. La chica suspiró.
—Multas de tráfico. Montones. Conducir bajo la influencia del alcohol en una ocasión. Oigan, no quiero que piensen que soy una chivata ni nada de eso. —¿Diría usted que es rara esta ausencia prolongada? —pregunté.
—Lo que es raro es que aparezcan en clase. No sé cómo aprueban algo. O sea… —Nos dedicó una leve sonrisa de suficiencia—. Creo que adivino la forma, pero… Se encogió de hombros. No nos reveló su sospecha, aparte de la sonrisita. —¿A qué clases van juntas? —preguntó Deborah. La chica volvió a encogerse de hombros y sacudió la cabeza. —Tendrán que preguntarlo al secretario de la universidad —dijo.
El trayecto no resultó muy largo, sobre todo al paso de Deborah. Conseguí alcanzarla, y hasta conservar el aliento para hacerle una o dos preguntas interesantes.
—¿Por qué es importante el que vayan a clase juntas?
Deborah hizo un ademán de impaciencia.
—Si esa chica tiene razón, Jessica y su compañera de cuarto…
—Ariel Goldman —dije.
—Eso. Si ofrecían sexo a cambio de aprobados, eso me da ganas de hablar con sus profesores.
En teoría, era lógico. El sexo es uno de los móviles más comunes de un asesinato, lo cual no parece encajar con el hecho de que, según se rumorea, suele estar relacionado con el amor. Pero había algo que no era lógico.
—¿Por qué un profesor las iba a cocer y decapitar así? ¿Por qué no estrangularlas y arrojar los cuerpos al vertedero? Deborah meneó la cabeza.
—No importa cómo lo hizo. Lo que importa es si lo hizo.
—De acuerdo —dije—. ¿Estamos seguros de que esas dos fueron las víctimas?
—Lo bastante para hablar con sus profesores —replicó Deborah—. Por algo se empieza.
Llegamos al despacho del secretario, y cuando Debs exhibió su placa nos hicieron entrar al instante. Pero me tiré una buena media hora, mientras Deborah paseaba de un lado a otro y mascullaba, examinando los archivos del ordenador con la ayudanta del secretario. De hecho, Jessica y Ariel iban a varias clases juntas, de modo que imprimí los nombres, número de despacho y direcciones particulares de los profesores. Deborah echó un vistazo a la lista y asintió.
—Esos dos tipos, Bukovich y Halpern, tienen hora de consulta en este momento —dijo— . Empezaremos con ellos.
Una vez más, Deborah y yo salimos al bochornoso día para pasear por el campus.
—Es agradable volver al campus, ¿verdad? —dije, en mi siempre inútil esfuerzo de sostener una conversación agradable.
Deborah resopló.
—Lo agradable será lograr una identificación definitiva de los cadáveres y dar un paso adelante en la captura del tipo que las mató.
Yo no creía que identificar los cadáveres nos acercaría a la identificación del asesino, pero ya me he equivocado otras veces y, en cualquier caso, el trabajo policial está alimentado por la rutina y la costumbre, y una de las orgullosas tradiciones de nuestro arte consistía en considerar positivo averiguar el nombre del muerto. De modo que seguí diligente a Deborah hasta el edificio de oficinas donde esperaban los dos profesores.
El despacho del profesor Halpern estaba en la planta baja, nada más cruzar la entrada principal, y la puerta exterior todavía no se había cerrado cuando Deborah ya estaba llamando a su puerta. No hubo respuesta. Deborah movió el pomo. Estaba cerrada con llave, así que golpeó la puerta de nuevo con la misma falta de resultado.
Un hombre atravesó el vestíbulo y se detuvo ante el despacho de al lado, al tiempo que nos miraba con una ceja enarcada.
—¿Buscan a Jerry Halpern? —preguntó—. Creo que hoy no ha venido.
—¿Sabe dónde está? —preguntó Deborah. Nos dedicó una leve sonrisa.
—Supongo que estará en casa, en su apartamento, puesto que no ha venido. ¿Por qué lo pregunta?
Debs sacó su placa y se la enseñó. El hombre no pareció inmutarse.
—Entiendo —dijo—. ¿Tiene esto algo que ver con los dos cadáveres encontrados en el campus?
—¿Tiene algún motivo para pensar que sí? —replicó Deborah.
—N-n-n-o —contestó el hombre—. No, la verdad.
Deborah le miró y esperó, pero el hombre no añadió nada más.
—¿Puedo preguntarle su nombre, señor? —dijo por fin.
—Soy el doctor Wilkins —dijo, e indicó la puerta ante la que estaba parado—. Éste es mi despacho.
—Doctor Wilkins —dijo Deborah—, ¿podría decirnos qué significa su comentario sobre el profesor Halpern?
Wilkins se humedeció los labios.
—Bien —dijo vacilante—, Jerry es un tipo bastante agradable, pero si esto es una investigación de asesinato… —Dejó la frase en suspenso unos instantes. Deborah también—. Bien —continuó por fin—, creo que fue el pasado miércoles cuando oí un alboroto en su despacho. —Meneó la cabeza—. Estas paredes no son muy gruesas.
—¿Qué tipo de alboroto? —preguntó Deborah.
—Gritos —precisó el hombre—. Una especie de refriega. En cualquier caso, me asomé a la puerta y vi a una estudiante, una chica joven, salir tambaleante del despacho de Halpern y huir corriendo. Iba, hum… Tenía la camisa desgarrada.
—¿Reconoció por casualidad a la joven? —preguntó Deborah.
—Sí —dijo Wilkins—. La tuve en clase el semestre pasado. Se llama Ariel Goldman. Una chica encantadora, pero como estudiante no es gran cosa.
Mi hermana me miró y yo asentí para darle ánimos.
—¿Cree que Halpern intentó forzar a Ariel Goldman? —preguntó Deborah.
Wilkins ladeó la cabeza y alzó una mano.
—No podría asegurarlo. Eso parecía, al menos.
Deborah miró a Wilkins, pero el hombre no tenía nada más que añadir.
—Gracias, doctor Wilkins —dijo—. Nos ha sido de gran ayuda.
—Eso espero —repuso el hombre, y se volvió para abrir la puerta y entrar en su despacho. Debs ya estaba mirando la hoja impresa del secretario.
—Halpern vive a un kilómetro y medio de distancia más o menos —dijo, y se encaminó hacia las puertas. Una vez más, tuve que correr para alcanzarla.
—¿Qué teoría hemos descartado? —pregunté—. ¿La de que Ariel intentó seducir a Halpern, o la de que él intentó violarla?
—No hemos descartado nada —replicó ella—. Al menos, hasta que hablemos con Halpern.
El doctor Jerry Halpern tenía un apartamento a unos tres kilómetros del campus, en un edificio de dos pisos que debía haber sido bonito unos cuarenta años antes. Contestó a la puerta enseguida, y nos miró parpadeante porque el sol le daba en la cara. Tendría unos treinta y cinco años, era delgado, aunque no parecía estar en muy buena forma, y hacía varios días que no se afeitaba.
—¿Sí? —dijo, en un tono de voz lastimero que habría quedado bien en un estudioso de ochenta años. Carraspeó y probó de nuevo—. ¿Qué pasa?
Читать дальше