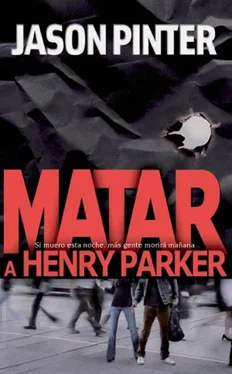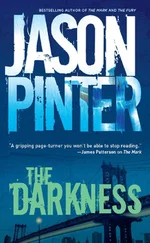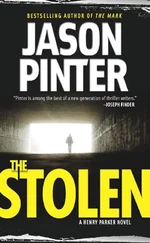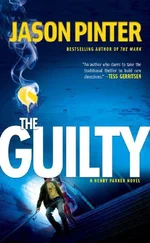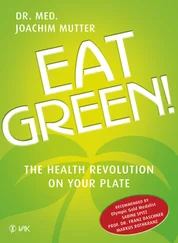– Pues más vale que vayas practicando.
– Joe, tenemos otra referencia.
Mauser se acercó al gran mapa de carreteras que Denton había colgado en la sala de reuniones. Habían clavado alfileres con cabeza roja allí donde Amanda Davies había usado su tarjeta para pagar el peaje de la autopista. Mauser observó la hilera de alfileres mientras trazaba de cabeza su itinerario.
Jersey City, Nueva Jersey.
Harrisburg, Pennsylvania.
Columbus, Ohio.
La línea iba derecha a San Luis.
– ¿Dónde es la nueva?
– En la I-70 Oeste, en dirección a Cincinnati. Suponiendo que se dirijan a San Luis, deberían llegar a medianoche.
Mauser sintió una efusión de adrenalina. Todavía tenía fresca su conversación con Linda. Parker estaba huyendo. Aquel cabrón intentaba salirse con la suya.
– Al diablo -dijo-. Quiero estar en el aire dentro de media hora. Y otra cosa -miró a Denton a los ojos, bajó la voz. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada-. No quiero que la policía de San Luis se entere de esto. Todavía no.
– Joe… -dijo Denton con aire preocupado-. ¿Qué vas a hacer?
La voz de Mauser parecía de granito. No había en ella ni un asomo de debilidad.
– Cuando encontremos a Parker, lo haremos a nuestro modo. No quiero ni oír hablar de procesamiento ni de extradición. Henry Parker se merece caerse con todo el equipo, y no quiero que haya nadie que amortigüe su caída.
– Joe -dijo Denton con voz implorante-, recuerda que hay otros factores. Las drogas, en primer lugar. Si Parker tiene información sobre el proveedor de Luis y Christine Guzmán, tal vez podamos matar dos pájaros de un tiro. Creo que deberíamos buscar el paquete y ver qué descubrimos.
Otra vez pensando en sus aspiraciones profesionales, pensó Mauser. Más casos para que el superagente Leonard Denton los resolviera. A la mierda. Si aquello significaba que Denton iba a esforzarse más, a considerar más posibilidades, sus ilusiones de grandeza podían aceptarse.
– Está bien -dijo Mauser mientras se ponía el abrigo y se dirigía a la puerta-. Antes de cargarnos a Parker le sacaremos todo lo que podamos.
Denton sonrió y recogió las llaves del coche.
– Tengo entendido que la «muerte de los mil cortes» está muy de moda. Te ayudaré a hacer la primera incisión.
Llegamos a casa de Amanda en Teasdale Drive a las 23:47, trece minutos antes de la hora prevista. El aire parecía extrañamente inmóvil, como si el mundo temiera respirar.
Los Davies vivían en una casa muy grande de estilo Tudor, pintada de blanco, con delicadas cenefas grises, rampa de entrada pavimentada, garaje para dos coches y porche cubierto. Amanda tomó el camino de entrada y aparcó delante del garaje.
– Bonito barrio -dije.
– Sólo estamos a cinco minutos del campus -contestó ella mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza y bostezaba-. Me vine a vivir aquí cuando tenía unos doce años. Y créeme, estaba deseando alejarme del infierno suburbano del Medio Oeste.
Salió, se agachó delante de la puerta del garaje y tiró hacia arriba del mango metálico. La puerta se abrió. Había un Mercedes todoterreno plateado aparcado entre cajas de cartón y utensilios de jardinería herrumbrosos. Volvió a montarse y metió el coche dentro del garaje.
– Eso podría haberlo hecho yo -dije-. Abrirte la puerta.
– ¿Por qué?
– No sé. Tengo la sensación de que debería ayudarte más.
– Por favor -dijo-. ¿Cómo crees que he metido el coche en el garaje las últimas mil veces? ¿De repente necesito que me abras la puerta?
– Ya lo sé, ya lo sé. Tienes poderes sobrenaturales. No necesitas ayuda.
– Efectivamente -dijo mientras apagaba el motor-. ¿Estás bien? Pareces un poco, no sé, desanimado.
Tenía razón, pero intenté quitarle importancia.
– Estoy bien. No sabía que estábamos tan unidos que podías juzgar mi estado de ánimo.
– Mientras duermas bajo mi techo, juzgaré todo lo que quiera.
– Bueno, por lo menos deja que te ayude con las bolsas.
Amanda me miró entornando los ojos.
– Trato hecho.
Me tiró las llaves del coche y por suerte las atrapé al vuelo.
– La llave de la puerta de delante es la pequeña plana. Adelante.
Al salir del coche, noté una punzada de dolor en la pierna. Tenía que limpiarme la herida antes de que se me infectara. Pero cada paso que daba me recordaba lo mucho que me dolía la pierna.
– ¿Estás bien, piernas de alambre?
– Se me han dormido en el coche -dije-. Las estoy moviendo para que se me pase.
Soplaba un viento suave que helaba el aire. Me costó abrir la puerta cargado con dos bolsas atiborradas de cosas y mi mochila y tirando al mismo tiempo de una maleta que sobrepasaba el peso medio permitido en cualquier aerolínea. Mientras yo tiraba y tiraba, Amanda se hizo una coleta y se puso un jersey suelto sobre la camiseta. Era preciosa sin esfuerzo, y su ropa desaliñada realzaba su belleza natural. Me sorprendió mirándola y esbozó una sonrisa pudorosa. Puso cara de falsa compasión.
– Eso te pasa por ofrecerte a ayudar. Trae, antes de que te salga una hernia -tomó una de las bolsas y la llevó dentro.
La casa estaba fría y llena de aire rancio. Amanda tocó un termostato mientras yo dejaba las bolsas. Entre el frío, mi camiseta, el cansancio y la pierna, me puse a tiritar. Amanda lo notó y pareció preocupada.
– Vamos -dijo.
Cruzó la entrada y me mostró un armario. Dentro había docenas de jerséis; algunos tenían los dibujos y los colores más horrendos que yo había visto nunca. Espantoso algodón marrón. Lana verde con un águila calva cosida al pecho. Un ciervo sonriente bordado con hilo morado. Y todos olían como si se los hubiera puesto por última vez un pionero del siglo XIX.
– Éste es el armario de los jerséis de mi padre. Sírvete a tu gusto -dijo ella-. Hace años que no se los pone. Nunca se me ha dado bien hacer regalos navideños. Estaría bien que alguien le diera un uso.
Le di las gracias y aunque normalmente no me habría puesto ni muerto un jersey tan horroroso que ofendería hasta la sensibilidad de Bill Gates, a caballo regalado… etcétera. Además, no quería ofender a mi anfitriona. Y las águilas calvas son muy patrióticas.
Me tomé un momento para admirar la casa, las altas paredes blancas y los largos espejos que parecían sacados de una novela de Raymond Chandler, y el bar lleno de licores de suave color castaño que podían calentarme mejor que cualquier jersey. Las paredes estaban llenas de litografías protegidas con cristales transparentes, y había también un cuadro al óleo del famoso arco de San Luis enmarcado en bronce bruñido.
– Te ofrecería algo de comer o beber -dijo Amanda-, pero a no ser que te apetezca tomar avena instantánea, no estás de suerte. Mañana iré a comprar, pero supongo que para entonces ya sabrás qué hacer, ¿no?
Asentí distraídamente. Subimos las bolsas por un tramo de escaleras mientras Amanda iba encendiendo las luces. Recorrimos un pasillo de color crema con moqueta azul marino y metí sus bolsas en una habitación a oscuras. Supe que era la suya antes de que encendiera la luz.
A pesar de que sólo entraban los rayos de la luna por los postigos cerrados, percibí una suave feminidad en la penumbra. Encima de la cama había media docena de peluches colocados con todo cuidado. La habitación era acogedora, cálida, distinta del resto de la casa.
Sin pensarlo dije:
– Me gusta tu habitación.
Se volvió hacia mí con una gran sonrisa, de ésas que uno pone cuando recibe un cumplido sincero de alguien de quien no se lo espera. Ésos son siempre los que más cuentan.
Читать дальше