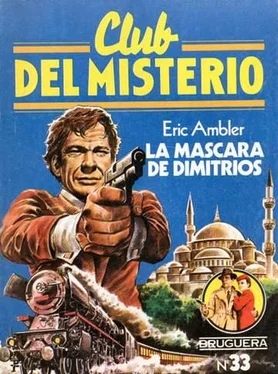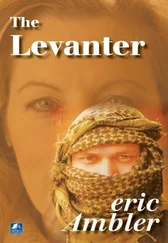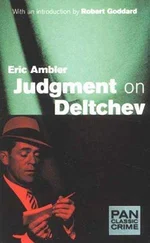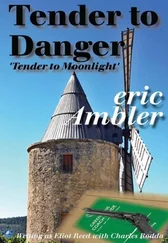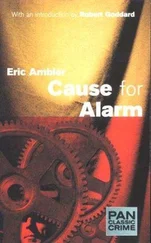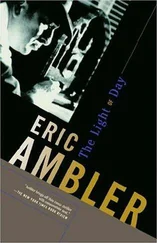Latimer había enviado una nota al periodista, quien a la mañana siguiente le telefoneó. Acordaron que esa noche volverían a cenar juntos.
– ¿Ha logrado sonsacarle algo más a la policía?
– Sí, se lo diré todo esta noche, cuando vayamos a cenar. Hasta entonces.
A eso del anochecer, Latimer se encontraba tal como en sus tiempos de estudiante, mientras esperaba los resultados de los exámenes: un poco excitado, un tanto aprensivo y considerablemente irritado ante la formal demora en la presentación de unas notas que ya se conocían desde varios días antes. De modo que la sonrisa con que recibió a Marukakis escondía un rictus agrio.
– Es muy amable de su parte que se haya encargado de todo ese ajetreo.
Marukakis hizo florecer su mano:
– Tonterías, mi querido amigo. Ya le he dicho que me interesa el asunto. ¿Quiere que vayamos a la tienda de comestibles otra vez? Allí podremos hablar con tranquilidad.
A partir de ese momento y hasta el instante en que llegaron al restaurante, el griego habló sin parar sobre la posición de los países escandinavos ante la eventualidad de una guerra entre todos los países europeos. Latimer comenzaba a sentirse tan inclinado a la perversidad como cualquiera de los asesinos de sus novelas.
– Ahora bien -dijo, por fin, el griego-, en cuanto a aquello de Dimitrios, esta noche hemos de realizar un pequeño viaje.
– ¿Cómo?
– Ya le he dicho que me haría amigo de algún policía y así lo he hecho. En consecuencia, he podido averiguar dónde está ahora Irana Preveza. No me ha sido demasiado difícil: sucede que es muy conocida… por la policía.
Latimer sintió que su corazón aceleraba sus latidos.
– ¿Dónde está?-preguntó.
– A unos cinco minutos de camino de aquí. Es la propietaria de un Nachtlokal llamado La Vierge St. Marie.
– Nachtlokal ?
Marukakis dejó que sus labios esbozaran una sonrisa.
– Oh, es lo que ustedes llamarían un club nocturno.
– Ya comprendo.
– No siempre ha tenido un negocio propio. Durante muchos años ha trabajado en casa de otros o en la suya propia. Pero ha envejecido. Tenía algún dinero ahorrado y se ha decidido a abrir su propio club. Frisa los cincuenta, pero aparenta menos años. La policía no aparta el ojo de ella. Al parecer, no se levanta hasta las diez de la noche, de modo que tendremos que esperar un poco antes de acercarnos al club para probar suerte.
»¿Ha leído la descripción de Dimitrios? " Marcas de identificación : ninguna." Eso me ha hecho gracia.
– ¿Ha pensado usted en que cómo es posible que la Preveza supiera con exactitud la estatura de Dimitrios? Ha dicho ciento ochenta y dos centímetros.
Marukakis le miró sin comprender.
– ¿Y qué?
– Poca es la gente que conoce con exactitud su propia estatura.
– ¿Y usted qué piensa al respecto?
– Creo que esa descripción proviene del segundo dossier que ha mencionado usted y no de esa mujer.
– ¿Y qué, entonces?
– Espere un momento. ¿Sabe usted quién es A. Vazoff?
– Oh, sí, quería hablarle de eso. También yo me he hecho la misma pregunta. Era un abogado.
– ¿Era?
– Murió hace tres años. Ha dejado mucho dinero, que fue reclamado por un sobrino que vive en Bucarest. Aquí no tenía familiares -Marukakis hizo una pausa antes de agregar con el más elaborado tono ingenuo-: era uno de los directores gerentes del Banco de Crédito Eurasiático. Le había reservado esta pequeña sorpresa para más tarde, pero creo que ya puede usted recibirla. Esto lo he averiguado en ciertos archivos. El Banco de Crédito Eurasiático no estuvo registrado en Mónaco hasta el año 1926. La lista de los directores en ejercicio antes de esa fecha todavía existe y puede ser revisada si el interesado sabe dónde hallarla.
– ¡Pero eso tiene una importancia increíble! -exclamó Latimer-. Comprenda usted que…
Marukakis le interrumpió para pedir la cuenta al camarero. Después echó una mirada socarrona a Latimer.
– Sabe usted -dijo-, ustedes los ingleses son sublimes. Son la única nación del mundo que cree tener el monopolio del sentido común.
La Vierge St. Marie estaba situado, con algo de misteriosa lógica, en una calle de casas particulares detrás de la iglesia de Sveta Nedelja. Era una callejuela estrecha, que descendía en un empinado declive, pobremente iluminada.
En un primer momento el lugar parecía extrañamente silencioso. Pero por debajo de aquel silencio se oían susurros de música y de risas: susurros que se elevaban de improviso, cuando se abría alguna puerta, para volver a apagarse de inmediato. Los pasos de algún peatón se aproximaron para detenerse cuando el hombre se metió dentro de una casa.
– No se ve demasiada gente por aquí a estas horas -comentó Marukakis-; es temprano todavía.
Por detrás de sus paneles de cristal translúcido, la mayoría de las puertas dejaban ver algunas lánguidas luces. En algunos paneles había sido pintado el número de la casa, con unos adornos mucho más elaborados de lo que cabía esperar en una casa normal. En otras puertas había nombres escritos en ellos: Wonderbar, O.K. Jymmies Bar, Stambul, Torquemada, Vitocha, Le Viol de Lucrèce y, en parte superior de la pendiente, La Vierge St. Marie.
Durante unos momentos permanecieron fuera. La puerta parecía menos descuidada que las otras. Latimer sintió el impulso de comprobar si su cartera estaba a buen recaudo en el fondo de su bolsillo cuando Marukakis empujó la puerta y se metió en el club nocturno.
Se encontraron en un salón de techo bajo, de unos treinta pies cuadrados. A intervalos regulares, en las paredes pintadas de pálido color azul, colgaban espejos ovalados, sostenidos por querubines de cartón piedra. Los espacios que mediaban entre uno y otro espejo estaban decorados, sin relación aparente, por pinturas muy estilizadas que representaban hombres con monóculo, pelo pajizo y torsos desnudos, y mujeres que llevaban trajes de corte severo y medias a rayas. En uno de los rincones del salón había un diminuto bar; en el extremo opuesto se alzaba la plataforma sobre la que se había sentado la orquesta: cuatro negros de aire indiferente, vestidos con blusas blancas «argentinas». Cerca de ellos, una cortina de terciopelo azul ocultaba una puerta. El resto de la pared estaba cubierto por pequeños cubículos cuyos tabiques divisorios llegaban hasta los hombros de quienes se sentaban en las mesas situadas dentro de cada espacio. Unas pocas mesas más delimitaban la pista de baile central.
Cuando Latimer y su acompañante entraron al club, había una docena de personas sentadas en los cubículos. La orquesta tocaba mientras dos muchachas, que tenían todo el aspecto de formar parte del personal del cabaret, bailaban en la pista, solemnemente enlazadas.
– No es una hora adecuada todavía -murmuró Marukakis, con un tono desilusionado-. Pero pronto tendremos mayor animación, sin duda.
Un camarero se escurrió de uno de los cubículos, alejándose de prisa; al cabo de un par de minutos, regresó con una botella de champagne.
– ¿Tiene suficiente dinero?-murmuró Marukakis-. Tendremos que pagar por lo menos doscientos leva por ese veneno.
Latimer asintió. Doscientos leva equivalían, poco más o menos, a diez chelines.
La orquesta dejó de tocar. Las dos muchachas habían dejado de bailar y una de ellas miró a Latimer. Ambas se acercaron al cubículo y los observaron sonriendo. Marukakis les dijo algo. Las dos mujeres, sonriendo siempre, se encogieron de hombros y se alejaron. Marukakis echó una mirada inquisitiva a Latimer.
– Les he dicho que debemos hablar de negocios, pero que más tarde las invitaremos. Pero, por supuesto, si usted no quiere enredarse con ellas…
Читать дальше