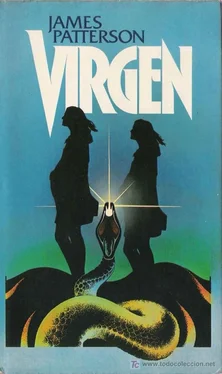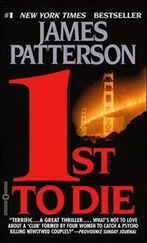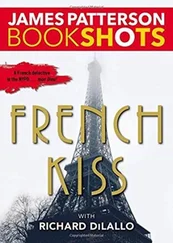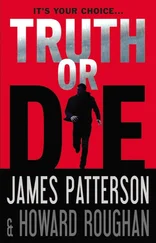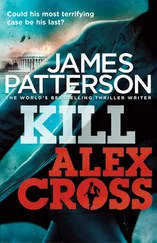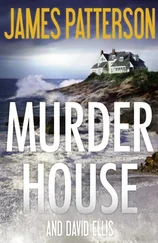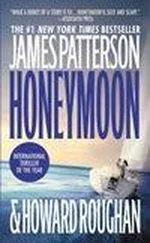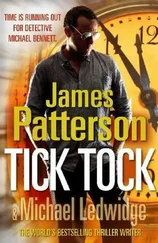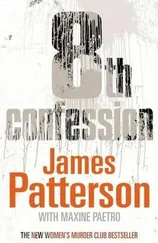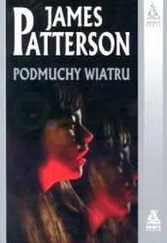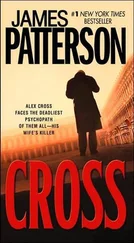– No se ría -gritó sonriente el joven sacerdote-. Esto en realidad no es tenis.
– Ya lo estoy viendo.
Anne empezó a reír fuerte.
– No. Es un juego absolutamente inédito que hemos inventado el padre Milsap y yo. Usted es el primer espectador que presencia este partido oficial.
– ¿Cuál es su opinión, hermana?
El padre Milsap sonrió y enarboló triunfante la raqueta como si ésta fuera un matamoscas.
– Opino que ustedes dos se han vuelto locos.
– ¿Locos? -exclamó quejoso Justin -. Nuestro juego sirve para un relajamiento emocional muy necesario en nuestra jornada. Además, ningún sacerdote debiera jugar bien al tenis o al golf. Eso sirve solamente para perfeccionar nuestra imagen, bastante corriente por desgracia, de club deportivo.
Justin asestó un raquetazo a la peluda y verdosa pelota «Dunlop» enviándola en dirección de Anne. Tan ágil como Jimmy Connors, saltó la barrera exterior para recogerla.
– Yo ya tengo bastante, padre -gritó Justin al sacerdote Milsap. Y en voz baja dijo a Anne-: Este es mi mejor golpe de todo el partido.
«Quisiera excusarme por lo de la otra tarde -prosiguió antes de que Anne pudiera hablar-. Yo no tenía derecho a exponer mi opinión egoísta sobre su vida. Lo siento mucho, Anne. Créame.
– Muy amable por su parte. -Anne miró fijamente los brillantes ojos verdes de Justin-. Aceptada la disculpa.
Luego se alejó del sudoroso y enrojecido sacerdote. No quiso hacerlo realmente… pero en definitiva lo hizo. «Lo he hecho como una buena católica», dijo Anne para sí.
Aquella misma tarde, al volante del «Mercedes» color siena de los Beavier, Anne dejó atrás la famosa Bellevue Avenue de Newport y se encaminó hacia el Oeste por el Memorial Boulevard.
Anne regresaba de una pequeña aventura sumamente estimulante. Acababa de explorar el lugar -había recorrido a pie los dos kilómetros del Sachuest Park-donde presuntamente Kathleen Beavier había aparcado con un muchacho en enero, hacía casi nueve meses.
El misterioso y quizá místico acontecimiento del 23 de enero.
«Por muchas razones -pensó Anne mientras conducía sin esfuerzo el manejable coche-, me siento ahora mucho más frustrada y confusa sobre Kathleen que antes.»
Cuanto más tiempo tenía para meditar sobre las particularidades de la situación en Newport, menos dispuesta estaba a aceptar sin reservas el nacimiento virginal. Y, sin embargo, nada de lo que ella adujera podría despejar los hechos perturbadores de la historia. Nada tenía un sentido tan lógico como lo expuesto hasta entonces.
Por una parte estaba la aparente aceptación del cardenal Rooney respecto de los hechos virginales.
Anne sabía que el cardenal era un sacerdote de la vieja escuela, sarcástico y lúcido, cínico y coriáceo. Es decir, no era fácil engañar al cardenal Rooney. Ni siquiera con una hábil mistificación de cualquier especie. Ni siquiera con un elaborado conjunto de coincidencias aunque se remontara al Antiguo Testamento…, y no obstante el cardenal John Rooney creía en Kathleen Beavier.
El cardenal Rooney creía que un niño sagrado estaba a punto de nacer.
Por otra parte, se planteaba el asunto de la propia Kathleen. Kathleen era virgen y sin duda estaba encinta. Kathleen decía haber visto a María -concretamente a la Santísima Virgen-, y Anne no podía creer a la muchacha aunque ésta le agradase mucho y le mereciera gran confianza.
Finalmente -Anne lo comprendía-era preciso considerar una perspectiva histórica sobremanera compleja.
Una base firme del cristianismo era la creencia en milagros.
Y por lo menos un cristiano debía creer que Jesucristo, Hijo de Dios, se hizo hombre.
Según se calculaba, mil millones de personas lo creían así. Y si un milagro semejante había sido posible dos mil años antes, se preguntó Anne, ¿por qué no podría ser posible hoy día otro milagro extraordinario?
Entonces, ¿por qué le resultaba tan difícil creer a ciegas en el actual nacimiento virginal?
¿Por qué seguía investigando para descubrir una trampa lógica que hubiese pasado inadvertida?
Mientras descendía por el Memorial Boulevard, Anne vio, apenas pasada Spring Street, un letrero rojo y azul señalando hacia la izquierda. ROGERS HIGH SCHOOL, decía el cartel. Dio la señal de giro a la izquierda y torció en ese sentido.
Anne se había propuesto entrevistarse con la segunda persona que lógicamente podría arrojar más luz sobre aquel fantástico rompecabezas.
Quería ver al hasta entonces anónimo compañero de Kathleen en la noche del 23 de enero.
JAMES JORDÁN
Su nombre era James Jordán III.
Un estudiante de último curso en el Rogers High School.
Esos eran los dos únicos datos comprobados que conocía Anne acerca del muchacho. Caviló sobre las implicaciones que podría tener la presencia del coche de los Beavier deslizándose por el túnel multicolor de arces y robles denominados School Street.
Aparcó frente a una hermosa granja colonial que parecía haber salido de las páginas de Currier & Ivés. Descendió del vehículo y examinó el edificio. En cierto modo, pensó, me habría encantado vivir en una casa como ésta.
Cuando se aproximó a la Rogers High School, Anne aguardó ante la fachada con algunos jóvenes mecánicos que esperaban aparentemente a algunos amigos suyos.
Cuando su reloj de muñeca con correa negra marcaba las 14:40 h, algunos chicos melenudos y algunas muchachas empezaron a salir del descolorido instituto de ladrillo rojo. Quedaban todavía unos minutos para que la campana principal desencadenara el caos… ¡y ojalá soltara también a James Jordán!
El corazón le empezó a latir aprisa. Anne detuvo a una estudiante cuando ésta descendía por el camino bordeado de setos.
– Dispénseme, siento molestarla -dijo Anne a la chica, una pelirroja con breve falda de tartán y largas piernas pecosas -. ¿Conoce usted por ventura a James Jordán?
La colegiala, cuyo nombre era Katherine Mahoney, dijo a Anne que James era conocido generalmente por el nombre de Jaime. Katherine añadió que había visto a Jaime durante el primer período de recreo y por tanto no andaría muy lejos.
«Quizás en esa manada estudiantil que empieza a apretujarse para salir de estampida por las ocho puertas acristaladas del colegio», pensó de repente Anne.
Un timbre desató finalmente el clamor. Una juventud delirante llenó con su vocerío el vigorizante aire otoñal. Un balón demasiado hinchado salió botando del sosegado edificio de estilo colonial.
– ¿Es sobre el caso Beavier? -preguntó Katherine Mahoney cuando ella y Anne se volvieron para hacer frente a la arrolladura multitud.
– Sí, lo es. -Anne tuvo que alzar la voz para hacerse oír sobre el ruido multitudinario -. ¿Se habla mucho aquí sobre ello? ¿Estudiantes y profesores?
– ¿Bromea usted? -Katherine comenzó a pintarse los labios con un lápiz naranja que discrepaba bastante de su deslumbrante melena -. Es lo único de que se habla. ¿Acaso no ha notado usted que toda la ciudad está temporalmente mochales acerca de esa virginidad?
Anne miró hacia la bárbara horda de chubasqueros, chalecos de leñador, gorros militares y todas las variedades de camisas de lana. Intentó imaginar la apariencia de Jaime Jordán III. Intentó imaginar con cuál de esos jóvenes se habría citado Kathleen.
– ¿Qué opina toda esta gente sobre la virgen? -preguntó Anne a la chica-. ¿Qué cree usted?
La muchacha se encogió de hombros y meneó la cabeza.
– Últimamente, o por lo menos durante las últimas semanas, Jaime ha estado contando a todo el mundo que él se acostó con Kathleen Beavier. Por mi parte, sé muy poco sobre la cuestión y además no me interesa. Realmente les importa un bledo a muchos de los chicos que conozco. Por cierto, Jaime es en suma un conquistador barato. Tiene un ego como una catedral. ¡Eh, ahí está! Ese es Jaime Jordán.
Читать дальше