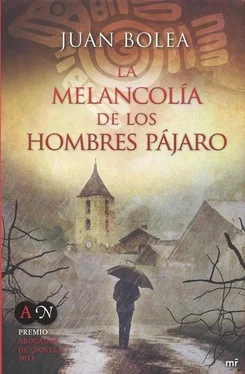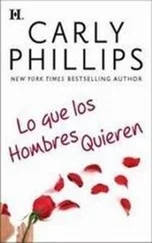– Hay algo que no acabo de entender, Adriana.
– Si puedo aclarártelo.
– Es muy simple. No parece lógico que, teniendo la señora Sacromonte miedo a volar, se embarque en viajes tan largos. De Madrid a Santiago de Chile hay catorce horas. Y de Santiago a Pascua, otras seis.
– Tiene su explicación -indicó la colombiana-. El marido de la señora Sacromonte es un «cazador de eclipses». Como supongo que sabéis, habrá uno, un eclipse total de sol, el próximo día 31. El fenómeno podrá verse en buena parte de Polinesia y América del Sur, pero la isla de Pascua, debido a su privilegiada posición geográfica y a la ausencia total de contaminación, será uno de los mejores observatorios del Pacífico. Sé de gente que lleva años preparando este viaje. Cualquier chalado de la astronomía pagaría lo que fuese por encontrarse allí cuando el día se convierta en noche. Los precios han debido dispararse. No creo que haya una sola habitación en toda la isla.
– ¿Te gustaría ir? -le soltó de golpe José Manuel.
– ¿A Pascua? ¿Te has vuelto loco?
– Desde que tú has llegado ha comenzado a ofrecer algunos síntomas -se chanceó Martina.
– Va en serio -insistió su primo.
Martina guiñó un ojo a Adriana.
– El único tratamiento eficaz consiste en llevarle la corriente.
– En ese caso, me dejaré llevar -sonrió Adriana-. Aunque, ya os digo, no creo que haya una sola cama libre.
– La mía será doble -dijo José Manuel-. Opcionalmente, se puede poner una almohada en medio, pero quién sabe qué puede ocurrir en medio de un eclipse.
La colombiana bebió un sorbo de vino y le miró tiernamente.
– ¿Me está cursando una invitación oficial, señor embajador?
– Es mi manera de estrechar relaciones.
– En ese caso -y Adriana sacudió la melena-, iré preparando la maleta. Por Colombia, claro.
– Por mi parte -anticipó Martina-, me ocuparé de que la representación española no olvide nada. Ni siquiera el anillo.
Sin reprimir un gritito, Adriana se levantó de la mesa y estampó dos besos en la barba de un José Manuel que no había acertado a protestar, seguramente porque no deseaba hacerlo. A Martina le pareció que el segundo de esos besos buscaba la boca de su primo, y por eso, en cuanto hubieron saboreado el postre, una tarta de manzana con que la cocinera solía lucirse cuando deseaba agradar a los invitados especiales del embajador, alegó encontrarse fatigada y se retiró a su alcoba.
Ya entre las sábanas creyó oír risas y algún suspiro, hasta que un sueño profundo la raptó de la realidad, trasladándola al mundo de las imágenes rotas y de los deseos más o menos insatisfechos.
A lo largo de toda la noche, Martina tuvo pesadillas que no se correspondían con la diversión de las últimas horas. Soñó con grandes pájaros, algunos con cabeza humana, cuyas sombras no se reflejaban en el mar porque las olas eran negras, montañas de tinta elevándose hacia un cielo todavía más amenazador. Y soñó con una isla de acantilados furiosos, donde alguien a quien ella conocía, pero cuya cara no se distinguía en el sueño, perdía dramática y violentamente la vida.
La inspectora despertó radiante, sin la menor resaca, y ocupó la mañana en hacer un poco de turismo en compañía de Adriana.
José Manuel tenía una comida oficial, por lo que, a eso de las cuatro, después de haber tomado un tentempié con la colombiana, Martina regresó a la residencia para ofrecerse a echar una mano en los preparativos para la cena. No lo consiguió. Un infranqueable Marco Antonio, más viril -autoritario, incluso-, ni siquiera le permitió traspasar la puerta de la cocina. En sus dominios, dijo, gobernaba él. De modo que Martina se puso el bañador, volvió a coger Los malditos de Cuenca y estuvo bañándose y leyendo hasta las siete y media, a falta de una hora para la recepción.
Subió a su alcoba para arreglarse con calma, de acuerdo con el ritmo de vida que parecía imperar en el país, pero apenas había abierto el grifo de la ducha llamaron precipitadamente a la puerta. Era Gustava, con una emergencia: dos de los invitados a la cena acababan de presentarse de improviso, sin que el embajador hubiese llegado para atenderles.
Martina sugirió:
– Ofrézcales una bebida y dígales que en diez minutos estaré con ellos.
– ¿Dónde les sirvo la copa?
– En el jardín. Hace buena tarde.
Desde su ventana, Martina vio a Gustava precediendo al porche a la pareja que se había adelantado a la hora. La mujer no era otra que Úrsula Sacromonte; el hombrecito que la acompañaba, Sebastián. La inspectora podía haberse sumergido en un nuevo nivel de estupefacción, pero lo aceptó sin más, como venía acatando la suma de azares que la relacionaba con aquella pintoresca pareja.
La escritora vestía un discutible conjunto de gasa, color turquesa; a él no se le había ocurrido nada mejor que ponerse un traje blanco como la leche y pajarita de lunares negros, como un anacrónico Hércules Poirot -quien, por otra parte, como perfectamente, en su calidad de experto en novela negra, podría haber observado el embajador, tan solo había sido crónico de talento-. Sebastián se puso a manotear delante de la doncella, como queriendo expresar mímicamente la magnífica impresión que le había causado la residencia, y luego se alejó hacia la piscina, dejando a su mujer sentada, con un vino en la mano. Como si encarnara a un experto botánico, el hombrecito se aplicó a dar una vuelta por el jardín, admirando las plantas e inclinando el tronco para observarlas con mayor detalle.
Observándole a su vez, a Martina se le ocurrió pensar que lo contrario hubiera sido más lógico, esto es, que hubiese sido Sebastián quien se arrellanara en las confortables butacas del porche, mientras Úrsula recorría las ajardinadas veredas, admirando la frondosidad de los tilos y la pujanza y variedad de las plantas autóctonas. Tal pensamiento no anidó en la cabeza de la inspectora como un conductista cliché, sino debido a que en Los malditos de Cuenca Úrsula Sacromonte acumulaba precisas descripciones de un jardín donde había aparecido un cadáver, siendo ambos elementos, el muerto y la vegetación, de relevancia para la trama. Pero, sentada en dirección a la fachada posterior del palacio, como si, habiéndose olvidado de Sebastián, permaneciera únicamente atenta a la puerta por la que el embajador debería aparecer, la escritora ni tan siquiera había lanzado una ojeada a los jardines de la residencia.
Todo en esa pareja, pensó Martina, parecía manifestarse contrariamente a lo previsible. Incluso cuando la escritora llamó de forma estentórea a Sebastián, conminándole a darle fuego, pues no encontraba su encendedor, su seca voz resonó como la de un general ordenando cuadrarse a un recluta.
Martina cogió de su mesilla Los malditos de Cuenca y bajó con el libro en la mano, dirigiéndose hacia Úrsula con una sonrisa franca, pues daba por supuesto que la escritora la reconocería del viaje. Al verla, la autora se levantó en el acto, saludándola con una media reverencia más bien grotesca, que la hizo trastabillar sobre sus altos tacones.
– Supone un gran honor para mí, señora embajadora. No se imagina cuánto he agradecido su invitación.
Martina se apresuró a sacarla de su error.
– Soy una prima del embajador De Santo. ¿No me recuerda del avión? Volamos juntas desde Madrid…
La reina del crimen se quitó las gafas y se quedó mirando a Martina como si la viese por primera vez.
– ¡Usted! -exclamó atónita, con una voz más parecida al graznido de un cuervo-. Discúlpeme, con las gafas soy incapaz de ver nada.
– Entonces, ¿para qué las usa?
Читать дальше