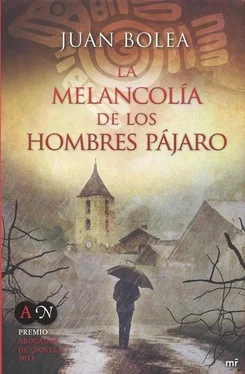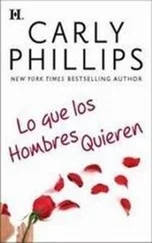El Niágara se disponía en una diáfana planta rectangular, con sillas de rejilla y mesas de granito blanco. Lo que lo convertía en un local distinto eran las jóvenes camareras que, ligeras de ropa, servían las consumiciones a la clientela. La mayoría lucía ligas, corpiños y, las más atrevidas, unos provocadores sujetadores de copa que realzaban sus pechos como las corazas de las amazonas.
– Tomaré un pisco sour -encargó José Manuel a la muchacha que se había acercado para atenderles, una rubia de tez morena y plano vientre de atleta-. Es el aperitivo chileno -tradujo a Martina-. ¿Te apetece uno?
– Y un café solo -añadió su prima.
– ¡Vaya mezcla! Te revolverá el estómago.
– Es para espabilarme. Sigo atontada por el viaje.
– Pues yo, de repente, me encuentro la mar de despierto -adujo José Manuel, sosteniendo la risueña mirada con que le estaba obsequiando la camarera-. Dos pisco sour y un café negro, señorita, si es tan amable.
– Al tiro.
– ¿Qué ha querido decir? -quiso saber Martina.
– Al momento -volvió a traducirle su primo.
– ¿Algo para comer? -preguntó la camarera, sonriente-. Se lo traigo al momento o al tiro, como prefieran.
Pidieron aceitunas y almejas machas. La inspectora observó el local. No había ninguna dienta. Todos eran parroquianos. Los de más edad estaban solos. No se requerían especiales habilidades deductivas para desprender que se dejarían caer con frecuencia y que tal vez, con el tiempo y la costumbre, llegarían a intimar con las camareras que cobraban por hacerles soñar.
– ¿Qué me dices? -preguntó José Manuel-. ¿Habías visto algo parecido?
– Tiene su encanto -admitió Martina-, aunque, según como lo mires, puede resultar degradante.
– Al principio, cuando los «cafés con piernas» empezaron a ponerse de moda, el sector más tradicional de la sociedad chilena se rasgó las vestiduras, pero poco a poco se fueron tolerando y hoy forman parte del acervo turístico.
– Parece un buen negocio.
– Lo es.
La camarera regresó con las copas de pisco sour y les informó de que la cafetera no funcionaba demasiado bien, por lo que el expreso que había solicitado la señora demoraría un poco. José Manuel le aseguró que no tenía ninguna importancia y atacó su pisco sour con epicúrea delectación. La inspectora se humedeció los labios en su cóctel y encendió un cigarrillo. Imitándola, su primo sacó su paquete de tabaco, pero cambió de idea y cogió un Player's sin filtro de la cajetilla de Martina, prendiéndolo con un Bic corriente, de a euro. El embajador era un especialista en extraviar encendedores, por lo que usaba modelos baratos. Tampoco resultaba extraño que perdiese alfileres de corbata, estilográficas, llaves, billetes de avión, incluso, en una que otra ocasión, el pasaporte. Todo volvía a aparecer, por lo general al alcance de su mano, pero su secretaria, en la cancillería, y el mayordomo, Marco Antonio, en la residencia de la avenida Apoquindo, se tiraban sus buenos o malos ratos localizando sus objetos perdidos.
Después de aspirar con placer el humo, el embajador comentó:
– ¿Te dije que he invitado a los Labot? Han confirmado.
– No sabes cuánto te lo agradezco. Me alegra que vayas a conocerles, en especial a mi amiga Sara.
– ¿La madre de la niña que mataron?
– Sí -asintió Martina, hundiendo la mirada en la láctea superficie de su pisco sour. La última imagen que conservaba de Gloria Labot, la del cuerpo sin vida de aquella adolescente tendida en una de las camas quirúrgicas del Instituto Anatómico de Santander, flotó delante de ella, en la atmósfera neblinosa del café Niágara, como un fantasma reclamando justicia-. Para la pobre Sara ha sido espantoso -añadió la inspectora-, un sufrimiento inimaginable. Jamás olvidará, pero es bueno que se distraiga. Sara te resultará muy próxima, ya verás, como si la hubieras tratado toda la vida. Es encantadora. Una mujer ingenua y alegre, pura bondad.
– ¿Qué tal es su marido?
– ¿Jesús? Un gran penalista, uno de los mejores. Un profesional honesto, comprometido con múltiples causas.
– ¿Cómo lleva su horrible tragedia?
– Lo disimula, porque es optimista y dinámico, y se le nota menos, pero también está atravesando por una terrible depresión.
– Leí en los periódicos que fue el novio, un activista de Greenpeace, quien mató a su hija.
– En apariencia, sí.
José Manuel dio otra calada a su cigarrillo. El tabaco de Martina era más fuerte que el suyo y le hizo carraspear.
– ¿Solo en apariencia?
La inspectora desvió la vista hacia la ventana. Las cortinillas tamizaban la luz del exterior, dejando simplemente entrever las siluetas de hombres y mujeres que caminaban por la acera.
– Es el único sospechoso, pero se obstina en declararse inocente.
– ¿Y crees que lo es?
– Todo apunta en su contra, comenzando por las pruebas genéticas.
– No has respondido a mi pregunta, Martina.
– Probablemente, le condenarán.
– Tampoco esta vez me has contestado.
– ¿Cuándo pensarán traerme ese café? ¿Lo reclamo?
– ¡Y ahora cambias de tema!
– ¿Qué tema? -sonrió ella encantadoramente.
– ¡Serás bruja!
– Háblame de esa otra hechicera que olvida sus gorras en la embajada. Adriana. Un nombre muy sexy. ¿Es mona?
– ¡Alto ahí, primita! Ahora eres tú la que pretende tirarme de la lengua. ¿Quieres provocar un incidente diplomático?
– Más bien una declaración.
– ¿De guerra?
– O de amor. ¿Cuándo la conoceré?
– Pronto.
– Déjame adivinar. ¿La has invitado a la recepción?
– Así es.
– ¿La sentarás a tu derecha?
– ¡Cómo eres! Precisamente había pensado situarla a la tuya.
– Prometo no hacerle preguntas indiscretas.
– Conociéndote, estoy seguro de que se las harás. Y, conociendo a Adriana, puedo garantizarte que estará encantada de responderte con todo detalle.
– ¿Me enteraré al fin de la ubicación exacta de tu famoso lunar secreto?
José Manuel se atragantó con el pisco sour. Martina le dio una palmada en la espalda.
– ¿A quién me colocarás a la izquierda?
– A un tal Enrique Leca -repuso el embajador cuando dejó de toser-, un alto ejecutivo del Grupo Camargo y de la Federación madrileña de empresarios.
– ¡No!
– ¿Qué ocurre?
– Coincidí con ese tipo en el avión y…
– ¿Prefieres que lo cambie de sitio?
– No, aunque…
El semblante del embajador se agravó.
– ¿Pasó algo con él?
– Me pareció el clásico seductor, nada más.
Esa respuesta tranquilizó al diplomático.
– Leca acaba de estar conmigo en la embajada, en la reunión de empresarios. No es tu tipo, aunque puede que tú sí seas el suyo. En cualquier caso, y puesto que no tiene la menor posibilidad de conmover tu corazón, le dejaré donde estaba. Los invitados relevantes serán el ministro Blanquet y Francisco Camargo, cuyas inversiones en Chile quitan la respiración. ¿Me dijiste que le conoces personalmente?
– No. Solo he oído hablar de él. No hace mucho tuve la oportunidad de charlar con su mujer, Concha. Es hermana de mi amiga Sara. Una mujer de armas tomar.
– Y multimillonaria.
– Relativamente. Según su cuñado Jesús, abogado de la familia, Camargo lo controla todo. El matrimonio tiene separación de bienes. Formalmente, ni su mujer ni sus hijos son dueños de nada.
– Los hijos les han acompañado a Chile.
– ¿Les has invitado a la cena?
– Sí. Me pareció violento dejarlos fuera.
– Muy bien. Así intimaremos con toda la familia.
José Manuel la miró con ojos entrecerrados.
Читать дальше