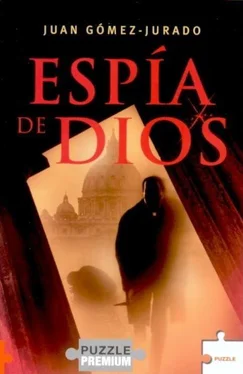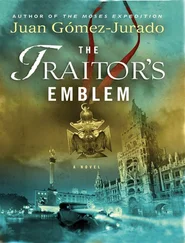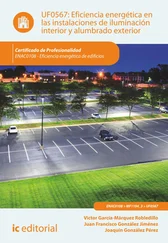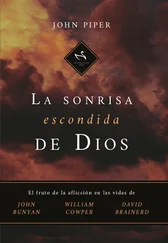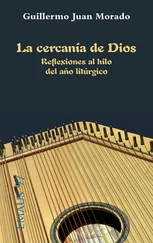Uno de ellos era el de Andrea Otero. No vio a Robayra por ninguna parte. La periodista descubrió tres cosas en la azotea a la que se encaramó, junto con otros compañeros de un equipo de televisión alemán. Una, que mirando fijamente con prismáticos te entra un terrible dolor de cabeza a la media hora. Dos, que las nucas de todos los cardenales parecen iguales. Y tres, que sólo había ciento doce purpurados sentados en aquellas sillas. Lo comprobó varias veces. Y la lista de electores que tenía impresa sobre sus rodillas proclamaba que debían ser ciento quince.
Camilo Cirin no se habría sentido nada cómodo si hubiera conocido los pensamientos que ocupaban a Andrea Otero, pero tenía sus propios (y graves) problemas. Viktor Karoski, el asesino en serie de cardenales, era uno de ellos. Pero mientras que Karoski no causó ningún problema a Cirin durante el funeral, sí lo hizo un avión sin identificar que invadió el espacio aéreo del Vaticano en plena celebración. La angustia que dominó a Cirin durante unos momentos recordando los atentados del 11 de septiembre no era menor que la de los pilotos de los tres cazas que fueron en su persecución. Por suerte el alivio llegó minutos después, cuando se descubrió que el piloto del avión sin identificar era un macedonio que había cometido un error. El episodio llevó los nervios de Cirin al límite. Un subordinado cercano comentaría después que escuchó a Cirin levantar la voz por primera vez tras quince años a sus órdenes.
Otro subordinado de Cirin, Fabio Dante, estaba entre el público. Maldecía su suerte porque la gente se apiñaba al paso del féretro con el papa Wojtyla sobre él, y muchos gritaron “ Santo subito! [33] [33] “Santo pronto”. Con ese grito, muchos pedían la canonización inmediata de Juan Pablo II.
” en sus orejas. Desesperadamente intentaba ver por encima de los carteles y las cabezas, buscando a un fraile carmelita con barba abundante. No fue el que más se alegró de que terminara el funeral, pero casi.
El padre Fowler fue uno de los muchos sacerdotes que repartieron la comunión entre el público, y en más de una ocasión creyó ver la cara de Karoski en la persona que iba a recibir el cuerpo de Cristo de sus manos. Mientras cientos de personas desfilaban delante de él para recibir a Dios, Fowler rezaba por dos motivos: uno era la causa que le había llevado a Roma y el otro era pedir iluminación y fortaleza al Todopoderoso ante lo que había hallado en la Ciudad Eterna.
Ignorante de que Fowler pedía ayuda al Creador en buena parte por causa de ella, Paola escrutaba los rostros de la multitud desde la escalinata de San Pedro. Se había colocado en una esquina, pero no rezó. Nunca lo hacía. Tampoco miraba a la gente con mucha atención, pues al cabo de un rato todas las caras le parecían iguales. Lo que hacía era pensar en los motivos de un monstruo.
El doctor Boi se situó delante de varios monitores de televisión con Angelo, el escultor forense de la UACV. Recibían la imagen directa de las cámaras de la RAI que había sobre la Plaza, antes de que pasaran por realización. Allí montaron su propia caza, de la que obtuvieron un dolor de cabeza parecido al de Andrea Otero. Del “ ingeniero ”, como lo seguía llamando Angelo en su afortunada ignorancia, ni rastro.
En la explanada, agentes del Servicio Secreto de George Bush llegaron a las manos con agentes de la Vigilanza cuando éstos no le permitieron el paso a aquellos en la Plaza. Para aquellos que conozcan, aunque sólo sea de oídas, la labor del Servicio Secreto, resultará insólito que, durante aquel día se quedaran fuera. Nadie, nunca, en ningún lugar, les había negado el paso tan rotundamente. Desde la Vigilanza se les negó el permiso. Y, por mucho que insistieron, fuera se quedaron.
Viktor Karoski asistió al funeral de Juan Pablo II con suma devoción, rezando en voz alta. Cantó con una voz hermosa y profunda en los momentos apropiados. Vertió una lágrima muy sincera. Hizo planes para el futuro.
Nadie se fijó en él.
Sala de Prensa del Vaticano
Viernes, 8 de abril de 2005. 18:25
Andrea Otero llegó a la rueda de Prensa con la lengua fuera. No solo por el calor, sino porque se había dejado el carné de Prensa en el hotel y había tenido que pedirle al asombrado taxista que diera media vuelta para recogerlo. El descuido no fue crítico porque había salido con una hora de antelación. Quería llegar antes de tiempo para poder hablar con el portavoz del Vaticano, Joaquín Balcells, sobre la “evaporación” del cardenal Robayra. Todos los intentos de localizarle que había hecho habían sido infructuosos.
La sala de Prensa estaba en un anexo al gran auditorio construido durante el gobierno de Juan Pablo II. Un edificio modernísimo, con más de seis mil asientos de capacidad, que siempre estaba lleno a rebosar los miércoles, el día de la audiencia del Santo Padre. La puerta de entrada daba directamente a la calle, y quedaba justo al lado del palacio del Sant’Uffizio .
La sala en sí era una estancia con asientos para ciento ochenta y cinco personas. Andrea creyó que llegando quince minutos antes de la hora tendría un buen sitio para sentarse, pero era evidente que más de trescientos periodistas habían tenido la misma idea. Tampoco era tan sorprendente que la sala se quedara pequeña. Había 3042 medios de comunicación de noventa países acreditados para cubrir el funeral que se había celebrado aquella mañana y el Cónclave. Más de dos mil millones de seres humanos, la mitad de ellos católicos, se habían despedido en la comodidad de sus salas de estar del difunto Papa aquella misma mañana. Y yo estoy aquí. Yo, Andrea Otero . Ja, si pudieran verla ahora sus compañeras de la facultad de Periodismo.
Bueno, estaba en la rueda de Prensa en la que les iban a explicar cómo transcurriría el Cónclave, pero sin sitio para sentarse. Se apoyó como pudo cerca de la puerta. Era la única entrada, así que cuando llegara Balcells podría abordarle.
Repasó con calma sus notas acerca del portavoz. Era un médico reconvertido a periodista. Numerario del Opus Dei, nacido en Cartagena y, según todos los datos, un tipo serio y muy frío. Estaba a punto de cumplir setenta años, y las fuentes extraoficiales (de las que Andrea se solía fiar a pies juntillas) le señalaban como una de las personas más poderosas del Vaticano. Llevaba años recibiendo de los mismos labios del Papa las informaciones y dándoles forma ante el gran público. Si decidía que una cosa era secreta, secreta sería. Con Balcells no cabían filtraciones. Su curriculum era impresionante. Andrea leyó los premios y medallas que le habían otorgado. Comendador de esto, Encomienda de lo otro, Gran Cruz de aquello... Las distinciones ocupaban dos folios, a premio por línea. No parecía que fuera a ser un hueso fácil de roer.
Pero yo tengo los dientes duros, maldita sea.
Estaba ocupada intentando escuchar sus pensamientos por encima del creciente murmullo de las voces, cuando la sala explotó en una cacofonía atroz.
Primero fue uno solo, como la gota solitaria que anuncia la llovizna. Luego tres o cuatro. Después llegó la gran zarabanda de pitidos y tonos diferentes.
Parecía que decenas de móviles estaban sonando a la vez. El estrépito duró en total cuarenta segundos. Todos los periodistas echaron mano de sus terminales y menearon la cabeza. Se oyeron algunas quejas en voz alta.
—Chicos, un cuarto de hora de retraso. A éste tiempo no nos va a dar tiempo a editar.
Andrea escuchó una voz en castellano a unos metros. Se abrió paso a codazos y comprobó que era una compañera de piel tostada y delicadas facciones. Por su acento dedujo que era mexicana.
—Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Otero, de El Globo. ¿Oye, podrías decirme por qué han sonado todos los móviles a la vez?
Читать дальше