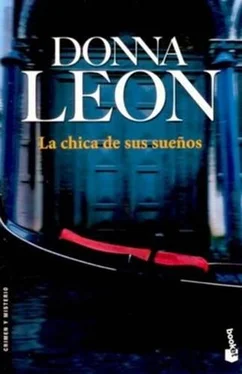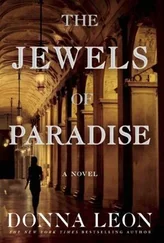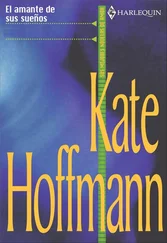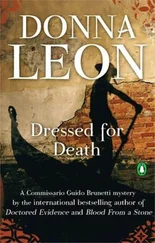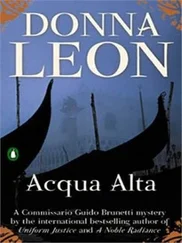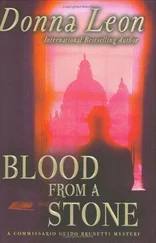– ¿Y qué sabes del otro, Bormio? -preguntó Brunetti, recordando el nombre que había leído en el expediente.
– Sólo lo que dice la gente.
– Cuenta.
– Que es conflictivo, sobre todo, con su familia, como te he dicho, pero que nunca empezaría una pelea con alguien más fuerte que él. -Vianello se cruzó de brazos-. O sea que yo apuesto por Ruffo.
– ¿Por qué estas cosas siempre pasan allí? -preguntó Brunetti, que no creyó necesario mencionar la Giudecca.
Vianello levantó las manos con gesto de incomprensión y las dejó caer en el regazo.
– No lo entiendo. Quizá porque la mayoría son trabajadores. Hacen un duro trabajo físico y eso les induce a servirse del cuerpo para enfrentarse a un conflicto. O quizá porque siempre se han resuelto las cosas así: a puñetazos o a cuchilladas.
Brunetti no tenía nada que decir a esto.
– ¿Vienes por lo de las nuevas órdenes? -preguntó.
Vianello asintió, aunque sin poner los ojos en blanco.
– Sí; quería saber qué piensas que saldrá de esto.
– ¿Te refieres además de proporcionar a Scarpa otro trabajo descansado? -preguntó Brunetti, con un cinismo que lo sorprendió incluso a sí mismo. Si Patta iba a beneficiarse de la actual turbulencia que se había desatado en el seno de la Mafia, procuraría que el teniente Scarpa, ayudante y siciliano paisano suyo, saliera favorecido.
– Es casi poético que destinen a Scarpa a una unidad especial contra la Mafia, ¿no te parece? -preguntó Vianello con fingida inocencia.
Pensando en su condición de comisario, Brunetti moderó su respuesta.
– No podemos estar seguros de eso -respondió. Pero él lo estaba.
– No -convino Vianello, y añadió con regodeo-: Respecto a él no podemos estar seguros de nada. -Ya más serio, preguntó-: ¿Crees que va a salir algo en limpio de todo eso que viene en los periódicos?
– Paola lo llamó un «triunfo» nuestro.
– Patético, ¿no? -reconoció Vianello-. Cuarenta y tres años, para capturar a este tipo. Hoy los periódicos dicen que fue a Francia a operarse y envió una solicitud a la oficina de la Seguridad Social de Palermo para que le pagaran la factura.
– Y se la pagaron, ¿no?
– ¿Qué dirías que ha estado haciendo durante cuarenta y tres años?
– Bien -empezó Brunetti. De pronto, notó que se le tensaba la voz, como si fuera a sustraerse a su control-. Por lo visto, dirigir la Mafia en Sicilia. Y supongo que vivir tan tranquilo rodeado de su mujer y sus hijos; ayudando a los niños con los deberes, cuidando de que hicieran la Primera Comunión… Y no me cabe duda de que, cuando se muera, tendrá unos funerales conmovedores, con parientes y amigos, y que un obispo, y quién sabe si un cardenal, celebrará la misa, y será enterrado con pompa y ceremonia, y se rezarán responsos por el eterno descanso de su alma. -Al terminar esta larga respuesta, la voz de Brunetti temblaba de desprecio y desesperación.
Vianello preguntó sobriamente:
– ¿Crees que lo delató uno de los suyos?
– Es lo más probable -asintió Brunetti-. Un jefe joven o, en todo caso, más joven, debió de pensar que le gustaría probar sus métodos para dirigir el tinglado, y el viejo era un estorbo. Dirigen una empresa multinacional, con sus ordenadores, sus contables y sus abogados, y tenían que obedecer a este viejo que vivía en una especie de gallinero glorificado y escribía sus mensajes en trozos de papel… No hacía falta más que una llamada telefónica.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Vianello, como si deseara explorar a fondo el cinismo de su superior.
– Ahora, como nos dijo Lampedusa, si queremos que todo siga igual tiene que parecer que las cosas cambian.
– Eso viene a resumir la historia de nuestro país, ¿no?
Brunetti asintió y golpeó la mesa con la palma de las manos.
– Vamos a tomar un café.
En la barra, tomando el café, Brunetti refirió a Vianello sus conversaciones con los dos sacerdotes.
– ¿Lo harás? -preguntó el inspector cuando Brunetti hubo terminado.
– ¿Hacer qué? ¿Investigar al tal Mutti?
– Sí -respondió Vianello apurando el café, después de hacerlo girar en la taza.
– Supongo.
– Es interesante cómo lo has enfocado -observó Vianello.
– ¿A qué te refieres?
– Que ese padre Antonin viene a verte porque desea informarse acerca de Mutti y, si no me equivoco, lo único que has hecho hasta ahora es tratar de informarte acerca del padre Antonin.
– ¿Qué tiene eso de raro?
– Que consideras sospechosa o, por lo menos, extraña su petición. O su persona.
– Y tiene algo de sospechoso -insistió Brunetti.
– ¿Y qué es, concretamente?
Brunetti tardó en encontrar la respuesta. Al fin empezó:
– Recuerdo…
– ¿Hablas de cuando era niño? -interrumpió Vianello, y agregó-: No me gustaría que a mí se me juzgara ahora por lo que era entonces. Yo era idiota.
La seriedad de fondo de lo que Vianello trataba de explicar impidió a Brunetti hacer el chiste fácil sobre el tiempo del verbo utilizado por el inspector.
– Te parecerá un argumento muy difuso -dijo-, pero, más que otra cosa, fue su forma de hablar lo que me hizo desconfiar. -No le gustó cómo sonaba la respuesta y agregó-: No; algo más. Parecía dar por descontado que el otro era un ladrón o un estafador, cuando la única prueba que pudo darme es la de que el joven le daba dinero.
– ¿Qué tiene eso de extraño? -preguntó Vianello.
– Porque, mientras Antonin hablaba yo tenía la sensación de que si el joven le hubiera dado el dinero a Antonin todo habría sido correcto.
– No esperarás que me sorprenda oír hablar de codicia en un cura.
Brunetti sonrió y preguntó, dejando la taza en el mostrador:
– ¿Crees, pues, que debería investigar al otro?
Vianello se encogió de hombros casi imperceptiblemente.
– Tú siempre me dices que siga al dinero, y me parece que aquí el dinero va en esa dirección.
Brunetti echó mano al bolsillo y dejó unas monedas en el mostrador.
– Puede que tengas razón, Lorenzo. Quizá debamos ver qué pasa en esas reuniones.
– ¿Las del tal Mutti? -preguntó Vianello, sorprendido.
– Sí.
Vianello abrió la boca para protestar, pero enseguida la cerró y apretó los labios.
– ¿Te refieres a una de esas reuniones religiosas?
– Sí -respondió Brunetti. En vista de que Vianello no decía nada le azuzó-: Bien, ¿qué te parece?
Vianello, mirando a su superior a los ojos, dijo:
– Si vamos, vale más que llevemos a las señoras. -Sin dar a Brunetti tiempo de hacer objeciones, el inspector añadió-: Los hombres siempre parecemos más inofensivos cuando vamos acompañados de mujeres.
Brunetti volvió la cara para que Vianello no le viera sonreír. Ya fuera del bar, preguntó:
– ¿Te parece que podrás convencer a Nadia?
– Se lo preguntaré, pero antes esconderé el cuchillo del pan.
Ahora bien, obtener información acerca de las reuniones del grupo dirigido por Leonardo Mutti resultó más complicado de lo previsto por Brunetti. No quería que Antonin supiera lo que se proponía hacer, el grupo no aparecía en la guía telefónica y sus dotes informáticas no le permitieron descubrir si los Hijos de Jesucristo tenían página web. Preguntó a los agentes de uniforme, y lo más que pudo averiguar es que Piantoni tenía una prima que era miembro de otro grupo.
Ello no dejaba a Brunetti otra alternativa que la de ir a campo San Giacomo dell'Orio, a la casa en la que se reunía el grupo, perspectiva que, curiosamente, le desagradaba, como si el campo estuviera en otra ciudad y no a diez minutos de su casa. Era curioso que ciertos sitios de la ciudad le parecieran remotos, y otros, mucho más distantes, le dieran la impresión de estar a cuatro pasos. La sola idea de ir a la Giudecca fatigaba a Brunetti, mientras que San Pietro di Castello, casi a media hora de su casa, o más, según los barcos, le parecía que estaba a la vuelta de la esquina. Quizá era cuestión de costumbre, de si eran lugares que frecuentara de niño, de donde vivieran sus amigos. Por lo que a San Giacomo se refería, el Brunetti policía tenía que reconocer que su desagrado podía deberse a que en otro tiempo el campo estaba considerado un lugar en el que era fácil conseguir droga, o a que sus moradores eran, además de pobres, menos respetuosos con la ley que los de otros barrios.
Читать дальше