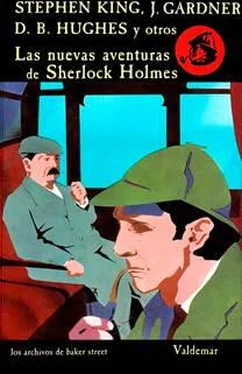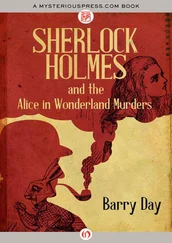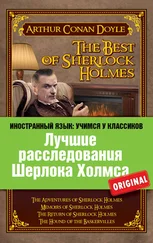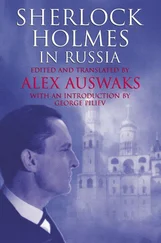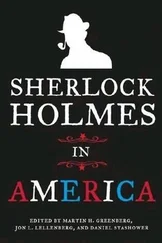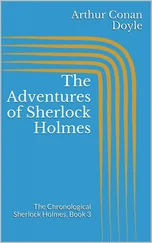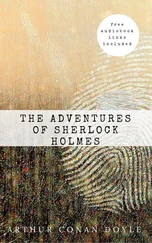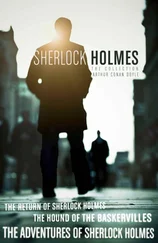»Bien, pues ahora tenemos algo semejante. Hemos visto a la dama, hemos escuchado su historia, hemos aceptado sus reprobables condiciones, y aquí está su cheque, listo para ser echado al correo. Normalmente, yo diría que el asunto termina aquí. Pero me ha dejado con una sensación muy incómoda, y muy inusual en mí: la sensación de no saber lo sucedido realmente. Oh, puedo aventurar alguna conjetura…
– Estaría muy interesado en oír sus teorías…
– Las oirá, doctor. Pero el verdadero enigma de este caso, digamos que la base del problema, es la orden escrita al banco para que entregase las joyas al portador de la misma.
– La orden falsificada, con la firma copiada del anuncio de jabón Pear’s.
Holmes se frotó la barbilla, algo que, en él, siempre era signo de profunda concentración.
– Hm. Bueno… ¿Falsificada, dice? Me lo pregunto… -Se sentó y se frotó las delgadas manos-. Meditemos sobre esa orden, alrededor de la cual gira todo este caso. Una orden falsificada, sí. Esa es la versión. Y, aunque los periódicos quizá no lo sepan, el hombre conocido por la policía de varias naciones como «Adam Worth», sea cual sea su verdadero nombre, es un hombre de recursos, osadía y astucia infinitos. Se le considera un falsificador de consumado talento. Es un experto conocedor de piedras preciosas, además de conocer a sus propietarios y dónde las tienen guardadas, supuestamente, a salvo.
»Una vez aceptado todo esto, dirijamos nuestra mente a lo que sabemos, o deberíamos saber, de los bancos y sus métodos.
»Los bancos llevan un registro y un control minucioso de todas las muestras de firmas de sus clientes, y el personal que trata con esos clientes se esfuerza al máximo para familiarizarse con cada firma. No se les engaña fácilmente…
– En este caso, parece que sí lo hicieron…
– Por favor, siga conmigo, doctor. Y dígame, ¿qué podría ser más persuasivo (hablo de una orden para entregar algo al portador), más convincente, más «oficial», digamos, que… (Sí, doctor, veo que empieza seguir el hilo de mis pensamientos)… una orden auténtica? No una falsificación. Sino una orden auténtica, escrita y firmada, no por un «calígrafo» consumado, sino por la persona que se presupone ha escrito la orden.
Una orden que, de ponerse en duda, resultaría completamente verificable mediante el registro de firmas. ¿Me sigue…?
– Sólo con… bueno, Holmes, con… bueno, no con tanta sorpresa como… bueno, consternación. ¿De verdad sigo el hilo de sus pensamientos?
– Y muy bien, diría yo. Y ahora déjeme intentar lo que mi amigo de la Sûreté, monsieur Dubuque, llamaría una reconstrucción del crimen.
»-Empecemos por unos cuantos hechos. Este Adam Worth es un experto en la valoración de joyas, además de en el más hábil robo. Sabe valorarlas y sabe dónde encontrar las joyas más valiosas. Puede estar seguro de que sabía dónde se hallaban las joyas de la señora Langtry, lo que valían y, lo que es más importante, que tarde o temprano tendrá que devolver lo que el príncipe Alejandro no tenía derecho, ni moral ni legal, a regalarle. En este conocimiento hallaremos el móvil de esta conspiración tan ignominiosa, conspiración que, estoy seguro, fue ingeniosamente planeada por el tal «Adam Worth».
– Holmes… ¡por Dios! No puede pensar en una conspiración entre…
– Naturalmente que sí. Entre la señora Langtry y ese Worth. Pero, tal como lo veo yo, el plan lo concibió Worth basándose, inspirándose, en cierta información convenientemente puesta a su alcance. Sabía que la dama andaba escasa, muy escasa, de fondos. Desde luego, podría haber obtenido dinero a cambio de las joyas sobre las que podía efectuar una reclamación legal, pero no podría vender las otras; ni siquiera su osadía llegaría a tanto. Así que, este persuasivo señor Worth sugirió un plan con el que tanto ella como él podrían hacer dinero y, ¡sí!, hasta podrían ganar dinero (y, esto, doctor, debió ser la parte del plan que convenció a la dama) con las joyas que no le pertenecían. Todo lo que se necesitaba era una nota de ella, cuya autenticidad se negaría a posteriori, por supuesto, para hacer que la retirada de las joyas del banco pareciera un robo. Y esto es todo. Ya conoce el resto, doctor…
– No. ¿Qué pasará?
– No le comprendo, doctor. ¿Por qué debería «pasar» algo? ¿Qué puede pasar? El caso está cerrado. La dama y su cómplice tienen el dinero que se han ganado con su esfuerzo, y su príncipe, su «Sandro», quiero decir, ha recuperado las alhajas que sólo habría regalado un payaso enamorado. No -dijo, frotándose las manos con todos los signos de una gran autocomplacencia-. Creo que el asunto ha terminado bien, realmente bien. Y ahora, ¿qué me dice de una cena ligera en Goldini’s? El encargado me ha dicho que tienen un cocinero nuevo, mejor aún que el anterior.
– ¡Pero Holmes!-grité-. Va a… ¡Esto es una conspiración criminal! No puede, simplemente no puede…
– Eso es una redundancia, doctor. Toda conspiración es criminal, al menos según nuestras leyes. Y, ¿qué bien se obtendría de ahondar en el asunto? ¿Le sorprendo? No veo por qué. Hasta usted sabe que yo he cometido más de un delito grave… si es que se ha cometido un delito -añadió, meditativamente-. Pero, sea así o no, ya le he dicho que con esto concluye el asunto.
»Pero, ah, doctor-canturreó, con ojos brillantes-, ¡qué mujer!, ¿eh?, ¡Qué mujer…!
LAS SOMBRAS EN EL PRADO –Barry Jones
UNA AVENTURA DE SHERLOCK HOLMES

De todos los casos que se le presentaron a mi amigo Sherlock Holmes durante los dilatados años de nuestra asociación, pocos mostraban rasgos de interés tan siniestros como el relacionado con la pequeña aldea de Buckley-on-Thames. Me refiero, por supuesto, a la misteriosa muerte del joven Peter Wainwright y a las singulares sombras en el prado de la vicaría. Incluso ahora, que han transcurrido tantos años, me doy cuenta de que debe tenerse la mayor delicadeza y discreción a la hora de presentar los hechos al público.
La primera vez que nuestra atención se vio atraída por este asunto fue un 23 de abril de 1884. Holmes y yo habíamos pasado la tarde paseando por Regent’s Park. Los inmensos esfuerzos de mi amigo en beneficio del mayor Prendergast en el escándalo del Tankerville Club habían dejado su férrea constitución fláccida y agotada. Era reconfortante ver cómo el color volvía a sus mejillas y la vieja energía a su zancada. Sus penetrantes ojos examinaban las muchedumbres que, como nosotros, disfrutaban de los primeros rayos de verdadero sol del año.
– Aun así, mi querido Watson -remarcó, apoyándose en su bastón-, nunca podré contemplar una escena como ésta sin los mayores recelos.
– ¿Ah, no?
– Piense en ello. Entre esta vasta concurrencia de humanidad, debe haber incontables individuos cargando en su interior con las tristezas más indecibles. Para esa gente siempre hay una sombra en medio de la luz del sol.
– Eso es llevar el pesimismo misantrópico excesivamente lejos, Holmes pro testé afectuosamente-. Me recuerda una frase atribuida a Thomas Hardy, sobre que nunca podía contemplar las multitudes de Londres sin imaginárselas dentro de un centenar de años, rígidas en sus ataúdes.
– Bueno. Confío en que me exonerará de semejante morbidez, Watson. Pero soy algo discípulo de Aurelius y creo que fue él quien afirmó que la fuente de toda sabiduría reside en la aceptación diaria de los desgarradores contrastes de la vida. Ese pobre hombre, por ejemplo.
Читать дальше