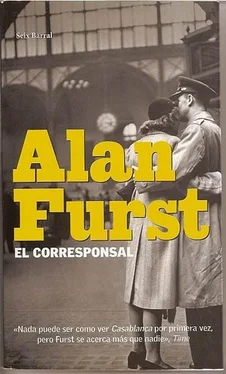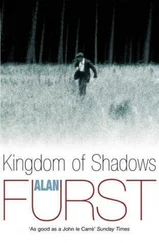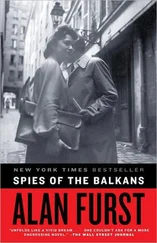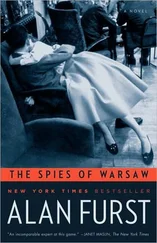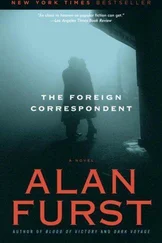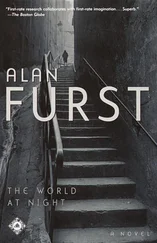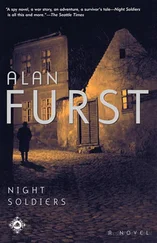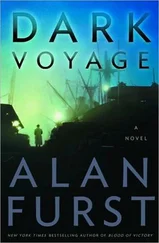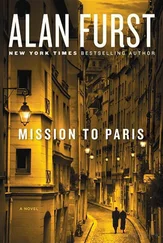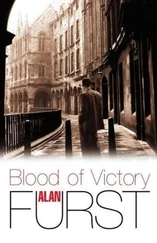– Quizá logren que las suelten -repuso.
– No creo -lo contradijo Salamone-. Sus familias no tienen dinero.
Permanecieron callados un rato. En el bar reinaba el silencio, salvo por el sonido de la lluvia en la calle. Weisz abrió el maletín y puso en la mesa la lista de agentes alemanes.
– Te he traído un regalo -empezó-. De Berlín.
Salamone se puso manos a la obra. Apoyado en los codos, no tardó en llevarse los dedos a las sienes para luego mover la cabeza despacio de un lado a otro. Cuando levantó la vista, dijo:
– ¿Qué pasa contigo? Primero el puto torpedo y ahora esto. ¿Eres una especie de imán ?
– Eso parece -admitió Weisz.
– ¿Cómo lo conseguiste?
– Me lo dio un tipo en un parque. Viene del ministerio de Asuntos Exteriores.
– Un tipo en un parque.
– Déjalo estar, Arturo.
– Vale, pero al menos dime qué significa.
Weisz se lo explicó: los servicios de espionaje alemanes se habían infiltrado en el aparato de seguridad del gobierno italiano.
– Mannaggia -contestó Salamone en voz queda, sin dejar de leer el listado-. Menudo regalo, es una sentencia de muerte. La próxima vez que sea un osito de peluche, ¿eh?
– ¿Qué vamos a hacer?
Weisz observaba a Salamone mientras éste intentaba dar con algo. Sí, era uno de los giellisti , ¿y qué? El que estaba al otro lado de la mesa era un hombre de edad avanzada, antiguo consignatario de buques -su carrera profesional truncada- y actual contable. Nada en la vida lo había preparado para la conspiración, tenía que hallar respuestas sobre la marcha.
– No estoy seguro -respondió Salamone-. Lo que sí sé es que no podemos imprimirlo, porque caerían sobre nosotros como, no sé, como una maldición divina o algo peor. Y además están los alemanes, la Gestapo pondría el ministerio de Asuntos Exteriores patas arriba hasta dar con el tipo que fue al parque.
– Pero no podemos quemarlo, esta vez no.
– No, Carlo, esto les hará daño. Recuerda la norma: queremos todo aquello que obligue a separarse a Alemania e Italia. Y esto lo hará, enloquecerá a algunos fascisti: los nuestros ya han enloquecido, algo que no les importa un carajo, pero vuélvelos locos a ellos , a los temibles ellos , y habremos hecho algo que merezca la pena.
– La cuestión es cómo lo haremos.
– Sí, ésa es la cuestión. No podemos ser cobardes y entregárselo a los comunistas, aunque he de admitir que se me ha pasado por la cabeza.
– De ahí es de donde viene, sospecho. No me dijeron gran cosa.
Salamone se encogió de hombros.
– No me sorprende. Para hacer algo así, en Alemania, bajo el régimen nazi, hace falta alguien muy fuerte, muy comprometido, con mucha ideología detrás.
– Tal vez -repuso Weisz-, tal vez simplemente podamos decir que lo sabemos, que hemos oído que está pasando esto. Los fascistas sabrán averiguar lo demás, no tienen más que mirar en su casa. Es una deslealtad a Italia permitir que otro país prepare una ocupación. De ese modo, aunque no les caigamos bien, cuando imprimamos esto seremos patriotas.
– ¿Cómo lo dirías?
– Como te acabo de comentar. Un responsable funcionario de un organismo italiano ha informado a Liberazione … O una carta anónima que nos merece credibilidad.
– No está mal -aprobó Salamone.
– Pero luego tendremos que ocuparnos del asunto en sí.
– Dárselo a alguien que pueda utilizarlo.
– ¿Los franceses? ¿Los británicos? ¿Ambos? ¿Se lo entregamos a un diplomático?
– No hagas eso.
– ¿Por qué no?
– Porque volverán dentro de una semana pidiendo más. Y no lo pedirán por favor.
– Entonces por correo. Enviarlo al ministerio de Asuntos Exteriores francés y a la embajada británica. Que traten ellos con la OVRA.
– Yo me encargo -prometió Salamone, deslizando la lista hacia su lado de la mesa.
Weisz se la quitó.
– No, yo soy el responsable, lo haré yo. ¿Te parece que la vuelva a pasar a máquina?
– Entonces llegarán hasta tu máquina de escribir -razonó Salamone-. Pueden averiguar esa clase de cosas. En las novelas policíacas pueden, y yo creo que es cierto.
– Pero sino, darán con la máquina del tipo del parque. Y si lo descubren…
– Pues entonces hazte con otra máquina de escribir.
Weisz sonrió.
– Creo que este juego se llama la patata caliente . ¿De dónde demonios voy a sacar otra máquina de escribir?
– Comprándola. En Clignancourt, en el mercadillo. Luego deshazte de ella. Empéñala, tírala por la ventana o déjala en la calle. Y hazlo antes de entregarle la lista a un correo.
Weisz dobló la lista y la introdujo de nuevo en el sobre.
Esa tarde, a las ocho, Weisz salió a la caza de la cena. ¿Mère no sé qué? ¿Chez no sé cuántos? Había leído Le Journal de ese día, de modo que paró en un quiosco a comprar un Petit Parisien para que le hiciera compañía mientras cenaba. Era un periodicucho horrible, pero él lo disfrutaba a escondidas, todos esos amoríos y esa ostentación de alto copete de alguna manera pegaba con la cena, sobre todo si uno cenaba solo.
Caminando bajo la lluvia, se metió por una bocacalle y se topó con un pequeño establecimiento llamado Henri. La ventana estaba bastante empañada, pero pudo ver un suelo de baldosas blancas y negras, comensales en la mayoría de las mesas y una pizarra con el menú de esa noche. Cuando entró, el dueño, corpulento y rubicundo, como no podía ser de otra manera, fue a saludarlo, limpiándose las manos en el delantal. ¿Cubierto para uno, monsieur? Sí, por favor. Weisz colgó la gabardina y el sombrero en el perchero que había junto a la puerta. En los restaurantes muy llenos, con mal tiempo, el trasto acababa cargado hasta los topes y, sin ningún género de duda, volcaba al menos una vez durante la velada, cosa que siempre hacía reír a Weisz.
Lo que Henri ofrecía esa noche era un buen plato de puerros al vapor seguido de rognons de veau , riñones de ternera, salteados con champiñones y un montón de crujientes pommes frites . Leyendo el periódico, poniéndose al día de los prodigiosos líos de faldas de un cantante de café-concert , Weisz se terminó casi toda la frasca de tinto, luego rebañó la salsa de los riñones con un pedazo de pan y a continuación decidió tomar el queso, un vacherin.
Estaba sentado en un rincón y, cuando se abrió la puerta, miró de soslayo. El hombre que entró se quitó el sombrero y el abrigo y encontró un gancho libre en el perchero. Era un tipo tirando a gordo, bonachón, una pipa entre los dientes y un chaleco bajo la chaqueta. Echó un vistazo en derredor y, justo cuando Henri se le acercó, divisó a Weisz.
– Vaya, hola -saludó-. El señor Carlo Weisz, menuda suerte.
– Señor Brown. Buenas noches.
– No le importará que me siente con usted, ¿verdad? ¿Está esperando a alguien?
– No, a decir verdad casi he terminado.
– Odio comer solo.
Henri, limpiándose las manos en el delantal, parecía que no siguiera la conversación, pero cuando el señor Brown dio un paso hacia la mesa de Weisz sonrió y retiró una silla.
– Muchas gracias -se lo agradeció Brown. Se acomodó y se puso las gafas para leer la pizarra-. ¿Qué tal la comida?
– Muy buena.
– Riñones -constató-. Estupendo. -Pidió y luego dijo-: Lo cierto es que tenía pensado ponerme en contacto con usted.
– ¿Ah, sí? Y ¿por qué?
– Un pequeño proyecto, algo que podría interesarle.
– ¿De veras? Le dedico a Reuters casi todo mi tiempo.
– Sí, lo imagino. De todas formas esto se sale un poco de lo habitual y supone una oportunidad para, en fin, cambiar las cosas.
Читать дальше