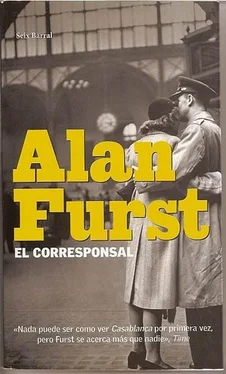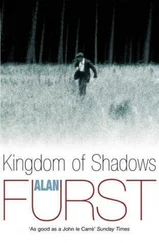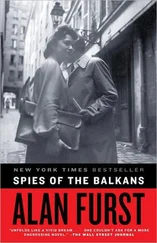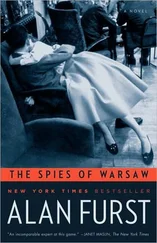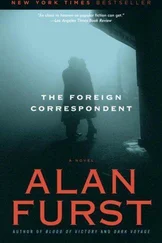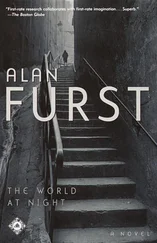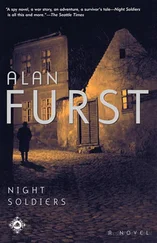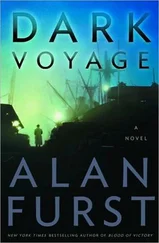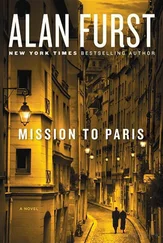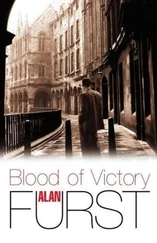– ¿De verdad lo envían los, cómo decirlo, lo que llamamos los fuorusciti ? -preguntó Ferrara. Lo cual quería decir, y a ambos les llevó unos minutos encontrar las palabras, los que han huido , como preferían denominarse los emigrados italianos.
– Sí. Lo saben todo de usted, naturalmente. -Seguro que sí, al menos eso era verdad, aunque todo lo demás era mentira pura y dura-. Y eso es lo que quieren, su historia.
«Por lo menos eso es lo que queremos nosotros. Pero no nos preocupemos por esas cosas», pensó Kolb, ya tendrían tiempo de sobra para la verdad. Era mejor contemplar sin más los invernales valles, con sus colores desvaídos, a medida que iban quedando atrás al ritmo de las ruedas del tren.
Cuando llegaron a París despuntaba el nuevo día, vetas de luz roja. Las barrenderas, ancianas en su mayor parte, se afanaban con escobas de ramas y vehículos con agua. En la Gare de Lyon, Kolb encontró un taxi que los llevó al sexto distrito y al Hotel Tournon, en la calle del mismo nombre.
Lo más probable es que el SSI se hubiera pensado mucho dónde hospedar a Ferrara, sospechaba Kolb. ¿En unas habitaciones magníficas? ¿Había que intimidar a ese peón? ¿Aturdido a base de lujo? Con la guerra que se avecinaba, el Exchequer tal vez hubiese abierto la mano un tanto, pero el Servicio Secreto de Inteligencia se había pasado los años treinta muerto de hambre, y medían el dinero con cuentagotas. El único que abría el grifo de verdad era Hitler y, bueno, aunque se había hecho con Checoslovaquia, no era para tanto. Así que el Hotel Tournon: «Consíguele una habitación discreta, Harry, nada ostentoso.» Y el barrio también era bastante conveniente para sus fines, ya que el Peón Dos vivía allí y podría ir andando al trabajo que le estaba destinado. «Pónselo fácil, tenlos contentos a los dos. La vida funciona así.»
Con todo, el SSI rico o pobre, a la recepcionista de noche la habían untado bien. Se levantó del sofá del vestíbulo cuando Kolb aporreó la puerta y los recibió con una espantosa bata de andar por casa, el cabello castaño rojizo revuelto y un sobrecogedor aliento.
– Ah, mais oui. Le nouveau monsieur pour la numéro huit .
Sí, ése era el nuevo inquilino de la número ocho, qué amigos tan generosos, seguro que él también lo sería.
Tras salvar unas crujientes escaleras de madera llegaron a una habitación espaciosa con una ventana alta. Ferrara se paseó por el cuarto, se sentó en la cama y abrió los postigos para ver el tranquilo patio. No estaba mal, nada mal. Desde luego no era un cuarto minúsculo en el piso de algún fuorusciti , ni tampoco un hotel barato lleno de refugiados italianos.
– ¿Y los emigrados pagan esto? -preguntó Ferrara con evidente escepticismo.
Kolb se encogió de hombros y esbozó la más angelical de las sonrisas. «Que todos tus secuestros sean tan dulces, corderito.»
– ¿Le gusta? -quiso saber Kolb.
– Pues claro que me gusta . -Ferrara omitió lo demás.
– Me alegro -contestó Kolb, que no era manco callándose cosas.
Ferrara colgó la chaqueta en una percha del armario y se sacó de los bolsillos el pasaporte, unos papeles y una fotografía en color sepia de su mujer y sus tres hijos con un marco de cartón. En su día la habían doblado y la foto se había roto por una esquina de arriba.
– ¿Su familia?
– Sí -replicó Ferrara-. Pero sus vidas siguen un camino muy distinto del mío. Hace más de dos años que no los veo. -Metió el pasaporte en el cajón de abajo del armario, cerró la puerta y colocó la fotografía en el alféizar interior de la ventana-. Es lo que hay -añadió.
Kolb, que sabía de sobra a qué se refería, asintió compasivo.
– Me dejé muchas cosas cuando crucé los Pirineos a pie, de noche, y los que me arrestaron se quedaron con casi todo lo demás. -Se encogió de hombros y continuó-: Así que lo que tengo son cuarenta y siete años.
– Son los tiempos que nos ha tocado vivir, coronel -contestó Kolb-. Ahora creo que deberíamos bajar a la cafetería a tomar un café con leche caliente y una tartine . -Que era una barra de pan larga y estrecha, abierta por la mitad y con mucha mantequilla.
19 de marzo.
Los profetas del tiempo auguraban la primavera más lluviosa del siglo, y así era cuando Carlo Weisz regresó a París. El agua le chorreaba por el ala del sombrero, corría por los canalones y no hacía nada por mejorar su estado de ánimo. Del tren al metro y del metro al Hotel Dauphine ideó una docena de planes inútiles para traer a Christa von Schirren a París, ninguno de los cuales valía un pimiento. Pero al menos le escribiría una carta, una carta disimulada, como si fuera de una tía suya, o de una antigua amiga del colegio tal vez, que estuviera viajando por Europa, se hubiese detenido en París y recogiera el correo en la oficina de American Express.
Delahanty se alegró de verlo esa tarde. Se había apuntado un tanto ante la competencia con la noticia sobre la «resistencia en Praga», aunque el Times de Londres había publicado su versión al día siguiente. Delahanty lo recibió con un viejo dicho: «Nada como que le disparen a uno si fallan.»
Salamone también se alegró de verlo, aunque no por mucho tiempo. Se reunieron en el bar próximo a su oficina. Gotas de lluvia que el letrero de neón teñía de rojo bajaban despacio por la ventana, y la perra del bar se sacudió y lanzó una generosa cantidad de agua cuando la dejaron entrar.
– Bienvenido a casa -dijo Salamone-. Supongo que te alegrarás de haber salido de allí.
– Fue una pesadilla -replicó Weisz-. Aunque no es de extrañar. Pero, por mucho que se lean los periódicos, nunca se conocen los pequeños detalles, a menos que uno vaya allí: lo que dice la gente cuando no puede decir lo que quiere, cómo te mira, cómo aparta los ojos. Saben cuáles serán las consecuencias de la ocupación para muchos.
– Suicidios -apuntó Salamone-. O eso dicen los periódicos de aquí. Cientos, judíos y no judíos. Los que no consiguieron huir a tiempo.
– Fue terrible -confesó Weisz.
– Bueno, aquí tampoco es mucho mejor. Y he de decirte que hemos perdido a dos mensajeros.
Quería decir repartidores: conductores de autobús, camareros, tenderos, conserjes, cualquiera que estuviera en contacto con el público. Se decía que si uno quería saber de verdad qué estaba pasando en el mundo, lo mejor era ir a los aseos del segundo piso de la Galería Nacional de Arte Antiguo, en el Palazzo Barberini de Roma. Allí siempre había algo que leer.
Pero de la distribución se encargaban principalmente muchachas adolescentes que formaban parte de las organizaciones estudiantiles fascistas. Tenían que ingresar en ellas igual que sus padres se afiliaban al Partito Nationale Fascista, el PNF. « Per necessità familiare» , bromeaban. Pero muchas de las chicas detestaban lo que tenían que hacer -desfilar, cantar, recaudar dinero- y se comprometían a distribuir periódicos. Solían salir airosas porque la gente pensaba que las chicas jamás harían algo parecido, jamás se atreverían. Los fascisti estaban un tanto equivocados a ese respecto, pero así y todo de vez en cuando, casi siempre por delación, la policía las pillaba.
– ¿Dos? -repitió Weisz-. ¿Arrestadas?
– Sí, en Bolonia. Tenían quince años y eran primas.
– ¿Sabemos qué pasó?
– No. Salieron con periódicos en la cartera del colegio, tenían que dejarlos en la estación, pero no volvieron. Luego, al día siguiente, la policía avisó a los padres.
– Y ahora comparecerán ante el tribunal especial.
– Sí, como siempre. Les caerán dos o tres años.
Weisz se preguntó un instante si todo aquello valía la pena: adolescentes encarceladas mientras los giellisti conspiraban en París, pero sabía que ésa era una pregunta que carecía de respuesta.
Читать дальше