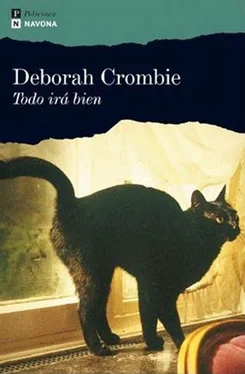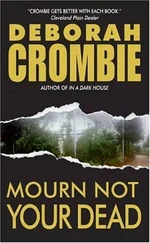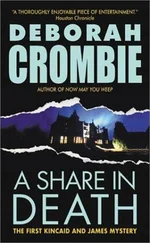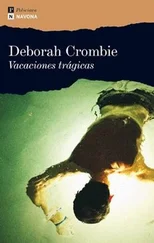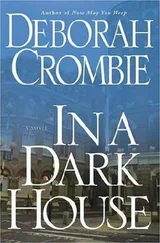Para cuando llegaron a Hampstead no había dado con nada mucho más definitivo que la determinación de descubrir si Theo estaba tan poco al tanto de los asuntos de Jasmine como decía. Iría a ver al abogado de Jasmine enseguida.
Kincaid no pudo convencer a Gemma de que se quedara cuando llegaron a su piso en Hampstead, no la tentó ni siquiera una invitación a tomar una copa en el balcón. En el camino de vuelta de Surrey había estado impaciente, pendiente del reloj. Lo que había empezado como un día agradable se había ido deteriorando, y Kincaid tuvo la sensación de que le había fallado en alguna expectativa desconocida.
Tal vez ella siguiera enfadada con él por haber intimidado a Theo, y la verdad es que algo de razón tenía. Sólo había querido sacarle información, pero el desamparo del hombre le hizo sentir torpe e inadecuado, y eso a su vez lo irritó.
Kincaid abrió la puerta del coche de Gemma y la cerró una vez ella hubo entrado. Se quedó en pie, con las manos descansando en el borde del cristal bajado, y ella tuvo que torcer la cabeza para mirarlo.
– Gracias por venir, Gemma.
– Pues no te he ayudado mucho. -Ella le devolvió la sonrisa y puso el motor en marcha-. Por cierto, no te olvides de cuidar el gato -le dijo mientras se alejaba, pero Kincaid pensó que tanto la sonrisa como la advertencia las hacía por pura forma.
Se tomó el recordatorio a pecho. Después de sacar una cerveza y un montón de diarios íntimos azules de su casa, fue sigiloso hasta la puerta de Jasmine. Sid, arrellanado en medio de la cama de hospital, se puso a ronronear cuando Kincaid entró en la estancia.
– Qué contento de verme estás esta vez, ¿no? -le dijo Kincaid-. O más bien tienes hambre.
Echó comida de lata en un cuenco y lo dejó en el suelo. El gato se estiró lo suficiente para dejar que Kincaid le rascara tras las orejas antes de centrar toda su atención en el cuenco.
Con la cerveza en la mano y los diarios bajo el brazo, Kincaid abrió la puerta acristalada y se sentó en el escalón más alto que daba al vacío jardín. Apoyado en la rampa, como había hecho tantas veces Jasmine, se puso a leer.
22 de septiembre de 1957
Hace frío aquí. Siempre hace frío, aunque la tía May diga que es un «otoño templado». Me duelen las manos y los pies por el frío y esta horrible ropa de lana me pica; me ha salido sarpullido por todas partes. Al menos, nunca estaré tan pálida como esas inglesas que parecen patatas crudas, con caras aburridas como ventanas cerradas y voces como sierras oxidadas.
May me ha puesto una cama en la buhardilla, Theo está en la habitación de invitados. Dice que porque es más pequeño, pero es que lo favorece. Yo no le gusto desde la primera vez que me vio la cara.
Me echo en la camita por la noche y escucho el sonido del viento en las vigas, y sueño con ir descalza por el suelo, con vestidos frescos, de algodón, con la leche de coco, las granadas y los frutos de la pasión, y con la manera en que la luz del sol entra por las cortinas de bambú en la casa de Mohur Street y mi habitación parece que esté debajo del agua.
Ella dice que tengo que quedarme en el colegio hasta los dieciséis, que es la ley. Las chicas no me hablan, excepto para decir cosas desagradables y los chicos sólo me miran.
A Theo le va mejor: sale con amigos del colegio e incluso empieza a hablar como ellos.
Yo me iré el día que cumpla dieciséis años, pero no puedo dejar a Theo en manos de May. Tiene planes para él, está preocupada por sus notas, le llena la cabeza de pájaros con la universidad.
Nos ha ido muy bien a Theo y a mí sin ninguna interferencia de ella, y juro que volverá a ser así.
El lunes amaneció frío y ventoso, de manera que se daba por acabado el tiempo idílico que había acompañado la muerte de Jasmine. Kincaid se anudó la corbata y encogió los hombros dentro de la chaqueta de lana con un sentimiento de alivio y expectación. Se miró al espejo del baño y esperaba encontrar alguna señal del paso lento del fin de semana, pero la mirada de sus ojos azules parecía corriente y soñolienta. Se peinó por última vez y consideró que ya estaba presentable. Hizo una pausa para recoger las llaves y la cartera, tiró al fregadero el café a medio terminar, y salió de casa.
Cogió el metro y salió en St. James Park. Tras unos minutos a pie se hundió en la fría sombra de acero y cemento que albergaba New Scotland Yard. Las aceras estaban vacías, excepto por los guardias uniformados que vigilaban delante de las puertas de cristal. El viento acumulaba basura en la cuneta; no era precisamente una visión consoladora, pero Kincaid se dijo que los arquitectos no pensaban en términos piadosos. Saludó con un gesto al guardia y entró en el edificio.
El corto paseo le había dado tiempo para preparar sus argumentos y fue directo a ver a su comisario jefe. La secretaria de Denis Childs, una chica regordeta y de cabello oscuro, levantó la vista de la máquina de escribir y le dirigió una amplia sonrisa.
– Buenos días, señor Kincaid, ¿qué desea usted?
El comisario jefe tenía el don de escoger personal tan agradable como eficiente, y que mantenía su maquinaria oficial bien engrasada.
– Holly, ¿está? -Kincaid indicó la puerta cerrada del despacho interior.
– Está leyendo informes, creo. No hay nada urgente esta mañana, llame a la puerta.
Antes de acabar la frase ya había vuelto al teclado, y sus dedos volaban sobre las teclas.
El comisario jefe había montado su despacho con un estilo moderno escandinavo, todo madera clara, mimbre y plantas, y Kincaid sospechaba que el motivo era más una especie de lucha contra las convenciones que una preferencia especial.
Denis Childs estaba reclinado en la silla detrás del escritorio, con un informe en equilibrio sobre las rodillas cruzadas y un cigarrillo se consumía en el cenicero situado en el borde de la mesa. El tamaño de Childs hacía que los muebles parecieran insignificantes, y la claridad del conjunto resultaba anémica en comparación con su cabello negro y sus vivos ojos castaños.
– ¿Qué ocurre, Duncan? Coge una silla.
Pasó la última página del informe y lo metió en el cesto, apagó la colilla y entrelazó las manos sobre la cintura, listo para escucharle atentamente, como de costumbre.
Tras acomodarse en la silla de las visitas, Kincaid contó los detalles de la muerte de Jasmine y sus acciones posteriores.
– Me gustaría llevar a cabo una investigación oficial -concluyó-. No necesitaré muchos refuerzos; en realidad, sólo a Gemma y a mí mismo.
Childs lo pensó un momento antes de hablar mientras se acariciaba la barriga con los dedos.
– Parece un simple suicidio. Ya sabes que en estos casos lo solemos mirar de otra manera. No ganamos nada en insistir, sobre todo por la familia; sin embargo, si hay alguna prueba directa de que la joven… ¿cómo se llama?
– Margaret Bellamy.
– … de que Margaret Bellamy estuviera presente y ayudara físicamente al suicidio de tu amiga de algún modo, deberíamos presentar los cargos.
– No puedo descartarlo. Ella dice que no estaba allí esa noche, pero no tiene coartada. -Kincaid se deslizó por el asiento y la silla crujió de forma alarmante-. Aunque esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué mencionó el pacto de suicidio? Si no hubiera dicho nada, yo no me habría preocupado tanto como para pedir una autopsia:
– ¿Porque estaba bajo un estado de shock? -sugirió Childs mientras encendía un Player del paquete de su mesa y miraba a Kincaid a través del humo.
Kincaid se encogió de hombros, irritado.
– Lo estaba, cierto, y sin duda no estaba, emocionalmente, en su momento más lúcido, pero no es estúpida. Debe conocer la ley, y eso -se sentó hacia delante en la silla y se apretó los brazos- es lo que me molesta. Jasmine, sin duda, conocía el riesgo que corría Meg. He leído los libros de Exit -Kincaid no hizo caso de las cejas arqueadas de su jefe- y recomiendan fuertemente que se den a conocer las propias intenciones a amigos y familiares, y se dejen documentos exculpatorios en caso de sospecha.
Читать дальше