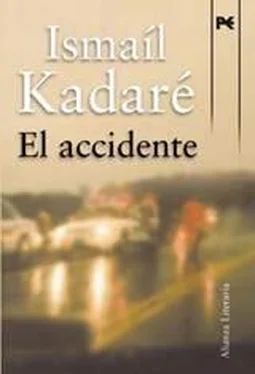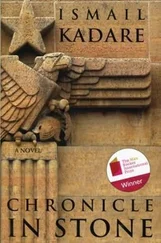El se encogió de hombros. ¿Por qué? Por nada.
Tú raramente haces las cosas por nada, Besfort.
Pongamos que no es por nada. ¿Qué de malo puede haber, según tú? ¿Qué segunda intención? Rovena no respondió. El le dijo que estaba convencido de que ella ya lo había leído. ¿El Quijote? Por supuesto. Ya en el instituto, cuando lo incluían en el programa del curso. El asalto contra los molinos de viento. Dulcinea del Toboso. Pero de este episodio casi no se acordaba.
Besfort, sé sincero, tú me lo has dado a leer porque piensas que tiene alguna semejanza con nuestra historia, quiero decir con nosotros dos.
¿Alguna semejanza? Besfort se echó a reír. No alguna, todas las semejanzas. Y no sólo con nosotros, sino con todos. Le acarició el cabello antes de tenderse a su lado. Haciendo uso de palabras que encontraba con dificultad, intentó explicarle que aquella historia era un arquetipo, una especie de máquina infernal por la cual, conscientemente o no, pasaban millones de parejas.
Rovena se esforzaba por captar su argumentación. Era uno de esos textos codificados en los que era preciso dar con la clave para desentrañarlos.
No me mires así, como si estuviera delirando.
Ella le estrechó la mano con suavidad.
Él le dijo que siempre le había gustado su mirada compasiva de enfermera, que no era casualidad que las enfermeras fueran tan dulces en el amor. Pero que él no estaba loco, como podía ella pensar.
Rovena le acarició la mano. No, ella no creía eso ni mucho menos. Si se trataba de averiguar quién de los dos estaba loco, ambos habían dado muestras por igual. Al menos en una ocasión.
¿Quieres decir en el Lorelei?, la interrumpió él.
Volvieron a rememorar la historia de su paso por allí, sin fingir que no les recordara la del Curioso impertinente. En esencia, eran las dos tan semejantes que casi encajaban la una en la otra. Y las palabras «máquina infernal» no habían surgido por casualidad. Todo en aquel fondo común recordaba el más allá, pero, a diferencia del conocido, se trataba de otro infierno, sin suplicios ni calderas hirviendo, sino suave, alado, próximo al precristiano.
Recordaron el desconcierto inicial, su deambular a través de la bruma y la gran cama que les salió al paso como una tabla de salvación. Luego su segundo paseo hasta el bar con el fin de tomar una copa y, más adelante, al tiempo que los andares de ella se tornaban cada vez más desenvueltos, el frufrú de la seda e incluso el leve contoneo de sus nalgas, incluso apareció ante ellos la puerta con el letrero «Masaje».
¿Te gustaría?, había preguntado él más con la mirada que con la voz. La vacilación de ella fue breve. Si a él no le molestaba…
La puerta se cerró tras ella y él volvió sobre sus pasos en busca de un lugar donde esperarla. Desde lejos reparó en la cama de antes, todavía sin ocupar. Se sentó en ella, luego se tendió apoyado en un codo, Ulises solitario, arrojado allí por la marea entre el estruendo del oleaje. Que proseguía alrededor. Una pareja se había detenido a su lado y hablaban algo entre ellos. La mujer dio un paso adelante, se inclinó y le rozó la rodilla. Besfort esbozó una sonrisa de culpabilidad. Sentía deseos de dar alguna explicación, decir por ejemplo que la señora era espléndida y tenía mucha clase, pero que él se sentía terriblemente agarrotado. Susurró un Fm sorry, pero los otros dos inclinaron las cabezas para despedirse con tal delicadeza que sintió una punzada en el corazón. Los siguió durante un rato con la mirada mientras se alejaban cogidos del brazo, sin encontrar la fuerza de voluntad de levantarse y seguirlos para decirles: Me gustaría tanto pasar un rato con usted, encantadora señora, y con usted, señor, para compartir nuestro lujoso aburrimiento sobre esta cama hasta donde la fortuna nos ha conducido… Se sentía verdaderamente desanimado, pero de manera singular. Su mente acudía una y otra vez hacia Ro-vena y luego la abandonaba. Se le antojaba a una distancia sideral, absorbida por un universo girante sobre sí mismo, semejante a las galaxias dormidas, tal como aparecían en las más recientes fotografías del espacio. El temor a que ella pudiera no volver le parecía tan natural que en cierto momento llegó a pensar que, tras haber compartido tantos años hermosos, no tenía motivos para quejarse. Más valía intentar entender de dónde le venía aquel entumecimiento enervante, como si hubiera fumado hachís. Podía deberse a la tensión de aquella jornada agotadora, o tal vez había llegado el momento de someterse a la prueba Doppler sobre la que insistía su médico.
Los astros proseguían su torbellino aletargador. Una mujer de ojos lacrimosos con un tulipán en la mano buscaba al parecer a alguien. No le habría extrañado reconocer entre los merodeadores a alguno de sus conocidos del Consejo de Europa que le habían proporcionado la dirección del club. Rovena tardaba. La mujer llorosa volvió a pasar. En lugar del tulipán, ahora portaba una suerte de documento. Sin duda buscaba a alguien. Besfort tuvo la impresión de que, si se acercaba un poco más, seguro que habría distinguido sobre el documento las siglas del TPI, los sellos del Tribunal Internacional de La Haya.
¡Citación a juicio! Majaderías, se dijo. ¡Vete a agitarle a otro en las narices esos papeles! No obstante giró un tanto la cabeza hacia un costado para no toparse con su mirada.
Ya había dado un par de cabezadas así cuando Rovena apareció por fin, como si surgiera de la niebla. Después de recorrer decenas, quizás miles de años luz. Por supuesto que iba a estar transformada. El blanco de sus ojos se iluminaba de soledad. Había en ellos zonas vacías. También sus palabras eran de esa condición, desoladas, escasas.
– Cuando volví, estabas como extraviado -dijo Ro-vena-. Esperaba que me preguntaras cómo me había ido…
– No sé qué me lo impedía -le dijo él-. Tal vez la idea de que tú, aunque quisieras, no habrías podido decir la verdad.
– Es posible -respondió ella-. Hay casos en que ocurre realmente así.
El dejó escapar un profundo suspiro.
– Sucede así de manera general. Y resulta desconcertante constatar que el sentimiento más hermoso del mundo, el amor, sea precisamente el que menos que ningún otro soporta la verdad.
– No sé qué decirte -dijo ella.
– Pero ahora es diferente. Ahora tú eres libre. Los dos somos distintos, ¿comprendes? Somos radicalmente otros, por eso tú puedes contarlo.
Ella no dijo nada. Se limitó a tomar en la suya la mano con que él le acariciaba el vientre para llevársela allí donde le proporcionaba placer.
– ¿De verdad quieres saberlo? -decía con voz sofocada.
¿Realmente quería saberlo al cabo de tanto tiempo?
Las voces de ambos, desarticuladas por el jadeo, se apagaron la una tras la otra.
– Ahora comprendo por qué me has hecho leer ese texto de Cervantes -le dijo Rovena cuando se calmó su agitación.
El respondió que no lo había premeditado con tanta precisión. Al principio se había dejado arrastrar por la curiosidad, por la similitud con el Lorelei. El resto vino por sí solo después.
– Me dijiste que el texto estaba codificado. ¿Tú has encontrado la clave para descifrarlo?
– No pretendo ser el único. ¿Te apetece escucharlo? ¿No estás demasiado cansada?
– No te hagas el cínico -replicó ella-. Me has prometido que este momento de la noche continuará siendo lo que siempre ha sido.
– Es verdad. Te lo he prometido.
Ella aspiró profundamente.
Es la hora en que la chica alegre le cuenta al cliente curioso su destino de huérfana. El padre alcohólico, la madre sonada…
¡Oh no, basta ya!, la interrumpió tapándole la boca con la mano. Adivinó sus labios posados sobre el dorso en la leve presión de un beso y sintió que se le desgarraba el corazón.
Читать дальше