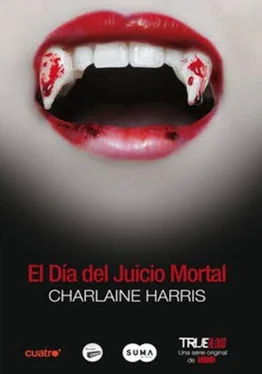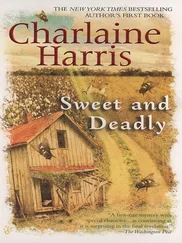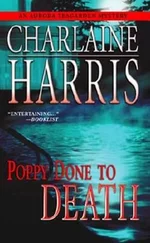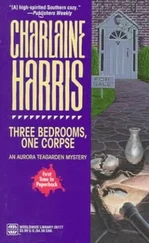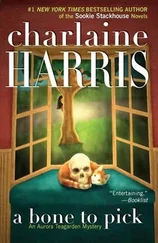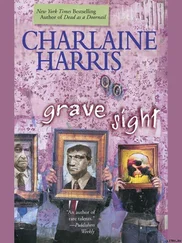– Sí. -Hunter fue hacia la zona enmoquetada de juegos destinada a la construcción con bloques, dadas las piezas de todos los tamaños y formas que había esparcidas. Al instante se pusieron a construir algo que había cobrado vida en su imaginación.
Remy sonrió. Deseaba que todos los días fuesen como ése. Por supuesto que no sería así. En ese momento, Hunter miraba dubitativamente a la niña de la coleta, enfadada porque la otra acaparaba todos los bloques de letras.
Los padres me miraban con cierta curiosidad, y una de las madres me preguntó:
– ¿No es usted de aquí?
– No -respondí-. Vivo en Bon Temps. Pero Hunter quiso que lo acompañara hoy, y resulta ser mi primo favorito. – A punto había estado de llamarlo sobrino, ya que él siempre se dirigía a mí como «tía Sookie».
– Remy -dijo la misma mujer-, es usted el sobrino nieto de Hank Savoy, ¿no es así?
Remy asintió.
– Sí, nos mudamos aquí después del Katrina y al final nos hemos quedado -explicó encogiéndose de hombros. ¿Qué podía hacer después de haberlo perdido todo por el huracán? Menuda zorra.
Hubo muchos meneos de cabeza. Noté un montón de proyecciones de simpatía hacia Remy. Esperaba que fuese extensible a Hunter.
Mientras charlaban, me acerqué de nuevo a la puerta de la señorita O’Fallon.
La joven profesora sonreía a dos niños que deambulaban por su aula ricamente decorada. Una pareja de padres permanecía junto a su hijo. Quizá intentaban hacerse una idea o sencillamente eran así de protectores.
Me acerqué a la señorita O’Fallon y abrí la boca para decir algo. Habría dicho: «Guárdate esas fantasías para ti misma. Ni siquiera se te ocurra pensar en esas cosas mientras compartas aula con unos niños», pero me lo pensé dos veces. Sabía que había venido acompañando a Hunter. ¿Se convertiría él en objeto de su malévola imaginación si la amenazaba? No podía estar siempre cerca de él para protegerlo. No podría detenerla. No se me ocurría ninguna manera de sacarla de la ecuación. Aún no había hecho nada malo a ojos de la ley o la moral…, aún. Entonces ¿qué pasaba si imaginaba cerrarles la boca a los niños de una bofetada? No lo había hecho. «¿Acaso no hemos fantaseado todos alguna vez con las cosas horribles que no hemos hecho?», se preguntaba, ya que la respuesta le hacía sentir que todavía estaba… bien. No sabía que podía escucharla.
¿Era yo mejor que la señorita O’Fallon? La terrible pregunta recorrió mi mente más rápido de lo que lleva escribir dos frases. Me dije: «Sí, no soy tan horrible porque no estoy a cargo de ningún crío. Las únicas personas a las que quiero hacer daño son adultos y asesinos». Eso no me hizo sentir mejor, pero empeoró con creces mi perspectiva de la señorita O’Fallon.
La miré el rato suficiente como para hacer que se sintiese incómoda.
– ¿Deseaba preguntarme algo? -me interrogó finalmente con cierto filo en las palabras.
– ¿Por qué decidió hacerse profesora? -inquirí.
– Pensé que sería maravilloso enseñar a los más pequeños lo primero que tienen que saber para desenvolverse en el mundo -recitó, como si apretase el botón de una grabadora. Lo que quería decir era: «Tuve una maestra que me torturaba cuando nadie nos veía y disfruto con los más pequeños y desamparados».
– Hmmm -murmuré. Los otros visitantes abandonaron el aula y nos quedamos a solas.
– Usted necesita un psicólogo -dije discreta y rápidamente-. Si actúa conforme a lo que le inspira su mente, se odiará a sí misma. Y arruinará la vida de otras personas igual que arruinaron la suya. No deje que eso le gane la mano. Pida ayuda.
Se quedó con la boca abierta.
– No sé… Qué demonios.
– Hablo muy en serio -señalé, dando respuesta a la siguiente pregunta implícita-. Hablo muy en serio.
– Lo haré -contestó, como si alguien le hubiese arrancado las palabras de la boca-. Juro que lo haré.
– Hará bien -le aconsejé. Mantuve la mirada un instante y luego salí del aula del cachorro.
Puede que la hubiera asustado o azuzado lo suficiente como para que hiciese lo que había prometido. Si no, bueno, tendría que pensar en otra táctica.
– Ya he cumplido con mi cometido, pequeño saltamontes -me dije, ganándome una nerviosa mirada por parte de un padre jovencísimo. Le sonreí y, después de dudarlo un momento, me devolvió el gesto. Me reuní con Remy y Hunter y completamos la visita al establecimiento sin mayores contratiempos. Hunter me lanzó una mirada interrogativa, muy ansiosa, y yo asentí con la cabeza. «Ya me he encargado de ella», dije, rezando por que fuera cierto.
Era demasiado temprano para cenar, pero Remy sugirió que nos pasásemos por el Dairy Queen para comprarle a Hunter un helado. Hunter estaba un poco nervioso y emocionado después de la visita a la escuela. Intenté tranquilizarlo con un poco de conversación mental.
«¿Podrías llevarme a la escuela el primer día, tía Sookie?», me preguntó. Tuve que armarme de valor para responder.
«No, Hunter. Eso tiene que hacerlo tu papá, -le dije-. Pero cuando llegue ese día, podrás llamarme y contarme cómo fue todo, ¿te parece?».
Hunter me dio una entrañable mirada con los ojos muy abiertos.
«Pero tengo miedo».
Yo le devolví una mirada escéptica.
«Puede que estés un poco nervioso, pero te aseguro que todo el mundo está igual. Ahora podrás hacer amigos, así que recuerda mantener la boca cerrada antes de tenerlo todo claro en la mente».
«A lo mejor no les caigo bien».
«¡No! -dije intentando no dejar resquicio a la duda-. No te comprenderán. Hay una diferencia muy importante».
«¿Te caigo bien a ti?».
– Claro que me caes bien, briboncete -respondí sonriéndole y revolviéndole el pelo. Miré a Remy, que hacía cola en el mostrador para pedir nuestros helados. Me saludó con la mano y puso una mueca a Hunter. Estaba haciendo un gran esfuerzo para llevarlo todo lo mejor posible. Cada día se le daba mejor su papel de padre de un niño especial.
Imaginé que podría empezar a relajarse dentro de unos doce años, año arriba, año abajo.
«Sabes que tu papá te quiere y que desea lo mejor para ti», le dije.
«Quiere que sea como los demás niños», repuso Hunter, un poco triste y algo resentido.
«Quiere que seas feliz. Y sabe que, cuanta más gente sepa de tu don, mayores serán las probabilidades de que no lo seas. Sé que no es justo pedirte que guardes ese secreto. Pero es el único que tienes que guardar. Si alguien te habla de ello, dile a tu papá que me llame. Si crees que alguien es extraño, cuéntaselo a papá. Si alguien intenta entrar en tu mente, dilo».
Acababa de asustarlo más aún. Pero tragó saliva y contestó: «Sé eso de entrar en la mente».
«Eres un chico muy listo y tendrás muchos amigos. Esto es sencillamente algo de ti que no tienen por qué saber».
«¿Porque es malo?». Hunter parecía tan apurado como desesperado.
«¡Claro que no! -exclamé, contrariada-. No tienes nada de lo que avergonzarte, amiguito. Pero ya sabes que nuestro don nos hace diferentes, y mucha gente no entiende lo que es diferente». Fin de la lección. Le di un beso en la mejilla.
– Hunter, ve a por unas servilletas – le pedí con naturalidad cuando Remy recogió la bandeja de plástico con nuestros helados. Yo me había pedido uno con trozos de chocolate. Ya se me había hecho la boca agua cuando distribuimos las servilletas y nos concentramos en nuestros respectivos pecados de dulce.
Una joven con el pelo negro por la barbilla entró en el establecimiento, nos vio y nos saludó con mano insegura.
– Mira, colega, es Erin -dijo Remy.
– ¡Hola, Erin! -devolvió Hunter el saludo, entusiasmado, moviendo la mano como un pequeño metrónomo.
Читать дальше