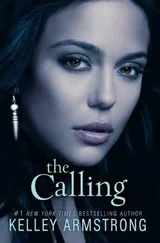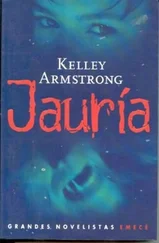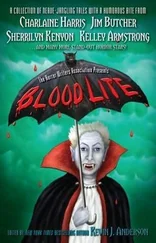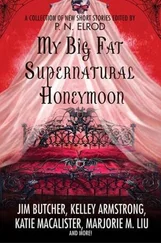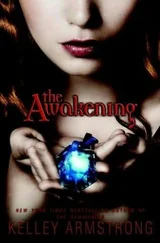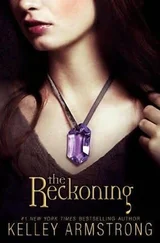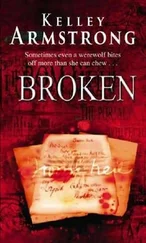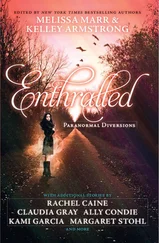Empezó la música, una melodía sinfónica suave, muy diferente del estruendo que había presenciado detrás del escenario. Las luces se hicieron menos brillantes mientras el volumen de la música crecía. Se oyó ruido de pasos mientras las últimas personas se acomodaban en sus asientos. Las luces continuaron bajando hasta que el auditorio quedó sumido en la oscuridad.
Más sonidos de actividad, esta vez provenientes del pasillo que estaba cerca de mí. La música cesó. Aparecieron unas cuantas luces, luces pequeñas y parpadeantes en las paredes y en el techo, seguidas por algunas más, y luego más, hasta que el salón se vio iluminado por millares de ellas, que emitían el suave brillo de las estrellas contra el terciopelo color negro.
Se produjo un murmullo coral de «oohs» y «ahhs», y luego, el silencio. Un silencio absoluto. Nada de música, ninguna conversación. Nadie tosía. Nadie se aclaraba la garganta.
Entonces sonó la voz de una mujer, en un susurro amplificado por micrófonos.
– Éste es su mundo. Un mundo de paz, belleza y felicidad. Un mundo en el que todos deseamos entrar.
La viuda del rosario murmuró un «Amén», uniendo su voz a las de muchos otros que decían lo mismo. En la casi oscuridad, noté que aparecía en el escenario un figura poco perceptible. Se deslizó hacia el borde y siguió avanzando, como si estuviese levitando, por el pasillo central. Cuando parpadeé, pude detectar la forma oscura de una pasarela que había sido erigida rápidamente en el pasillo mientras las luces estaban apagadas. La voz de la mujer siguió sonando, apenas más fuerte que un susurro, tan relajante como una canción de cuna.
– Entre nuestro mundo y el suyo hay un pesado velo. Un velo que pocos pueden correr. Pero yo sí puedo. Vengan conmigo ahora y déjenme que los lleve a su mundo. Al mundo de los espíritus.
Las luces titilaron y cobraron brillo. De pie a mitad de camino de la pasarela elevada se hallaba una mujer pelirroja, con la espalda vuelta hacia nosotros, los que ocupábamos las filas delanteras.
La mujer se volvió. Treinta y muchos. Hermosísima. Cabello rojizo sujetado arriba, con rizos que le caían por el cuello. Un vestido de seda verde esmeralda, de corte sencillo, pero lo suficientemente ajustado como para no dejar ninguna curva a la imaginación. Unas gafas metálicas corrientes completaban el falso atuendo profesional. El tópico hollywoodiense de «la diosa del sexo disfrazada de Señorita Formal y Remilgada». Cuando esta idea se me cruzó por la cabeza, tuve una sensación de dejà vu. Yo ya había visto a esa mujer, y pensado exactamente lo mismo. ¿Dónde…? Una voz masculina y sonora llenó la habitación.
– El Teatro Meridiano tiene el honor de presentar, sólo por una noche, a Jaime Vegas.
Jaime Vegas. La médium de televisión favorita de Savannah.
Bueno, ya había encontrado a mi nigromante.
Percibo una presencia masculina -murmuró Jaime, arreglándoselas de alguna manera para andar y hablar con los ojos cerrados. Se dirigió hacia la parte trasera del teatro-. Un hombre de unos cincuenta años, puede que de sesenta y pocos o de cuarenta y muchos. Su nombre empieza por M. Es pariente de alguien que se encuentra en este rincón.
Hizo un amplio movimiento con el brazo, abarcando el tercio posterior izquierdo de la sala, y por lo menos a un centenar de personas. Me mordí la lengua para contener un gruñido. Durante la última hora, lo había hecho tan a menudo que probablemente no podría comer durante una semana. Más de una docena de personas del «rincón» al que Jaime había aludido comenzaron a agitar los brazos, y cinco de ellas saltaron poniéndose de pie y bailando en el lugar a causa de su excitación. Maldición, estaba segura de que cualquier persona del público que se esforzara en buscar en sus recuerdos, encontraría a un Mark, o a un Mike, o a un Miguel en su familia que hubiese muerto a mediana edad.
Jaime dirigió la vista al sector que presentaba la concentración mayor de agitadores de manos.
– Su nombre es Michael, pero dice que nadie lo llamó nunca así. Siempre fue Mike, excepto de niño, cuando algunos lo llamaban Mikey.
De repente una anciana dio un grito y se encorvó, pillada a traición por la pena.
– Mikey. Ése es mi Mikey. Mi niño. Yo siempre lo llamaba así.
Una vez más aparté la mirada, llenos los ojos con lágrimas de rabia mientras Jaime se abalanzaba sobre ella como un tiburón que había olido la sangre.
– ¿Es mi Mikey? -preguntó la mujer, a quien apenas se la entendía a causa de las lágrimas.
– Creo que es él -dijo Jaime en voz baja-. Espere…, sí. Dice que es su hijo. Le pide que deje usted de llorar. Está en un buen lugar y es feliz. Quiere que usted lo sepa.
La mujer se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas y trató de sonreír.
– Eso es -dijo Jaime-. Ahora quiere que le mencione una fotografía. Dice que usted tiene una fotografía de él a la vista en su casa. ¿Es así?
– Yo… tengo unas cuantas.
– Ah, pero él habla de una determinada. Dice que es la que a él siempre le disgustó. ¿Sabe usted a cuál se refiere?
La anciana sonrió y afirmó con la cabeza.
– Mikey está riéndose -siguió Jaime-. Quiere que la regañe por exhibir esa foto. Quiere que usted la quite y ponga la de él en la boda. ¿Tiene eso sentido para usted?
– Probablemente se refiere a la boda de su sobrina -dijo la mujer-. Ella se casó poco antes de que él muriera.
Jaime miró al espacio con una mirada vaga en los ojos, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviese escuchando algo que nadie más podía oír. Luego sacudió la cabeza.
– No, se trata de otra fotografía de una boda. Una más antigua. Dice que la busque usted en el álbum y que la encontrará. Ahora, hablando de bodas…
Y así seguía la cosa, de una persona a otra, mientras Jaime manejaba a la multitud, lanzando información «personal» que podía aplicarse prácticamente a cualquier vida: ¿qué padres no exhiben fotografías de sus hijos? ¿Qué persona no tiene fotos que no le agradan? ¿Quién no tiene fotos de bodas en sus álbumes?
Aun en los casos en que se equivocaba, era lo suficientemente perceptiva como para leer la confusión en el rostro de la persona a la que hablaba antes de que pudiese decir nada, y entonces retrocedía y «se corregía». En las escasísimas ocasiones en que la pifiaba por completo, le decía a la persona en cuestión «Váyase a casa y reflexione sobre ello; seguro que le viene a la cabeza», como si fuese la memoria de ella la que fallaba y no la suya.
Esta Jaime podía ser verdaderamente una nigromante, pero no estaba usando sus capacidades en ese momento. Como yo ya le había dicho a Savannah, nadie -ni siquiera un nigromante- podía «llamar a los muertos» así como así. Lo que Jaime Vegas hacía era un engaño psicológico, no muy diferente del que hacen los falsos médiums que les dicen a las muchachas jóvenes: «Veo campanas de boda en tu futuro». Como yo había perdido a mi madre el año anterior comprendía por qué estaban allí todas aquellas personas, el vacío que pugnaban por llenar. Que un nigromante sacara provecho de esa pena con falsos mensajes del más allá…, bueno, era algo que no convertía a Jaime Vegas en alguien con quien yo quisiese trabajar.
* * *
El camerino olía a funeraria. Era lo apropiado, supongo. Busqué dónde sentarme y encontré una silla debajo de un ramo de dos docenas de rosas negras. No sabía que hubiera rosas negras.
J. D. me había escoltado hasta ese lugar después de que me rescatara su asistente, que había estado murmurando algo acerca de un hombre que se negaba a abandonar su asiento hasta que Jaime estableciera contacto con su madre muerta.
Читать дальше