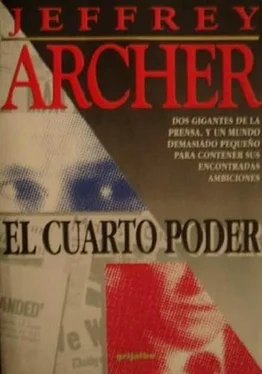– Espero tenerlo en la calle dentro de seis meses -contestó Townsend.
– ¿Y qué tirada espera alcanzar? -preguntó Rutledge, que ya encendía un nuevo cigarrillo.
– Entre doscientos y doscientos cincuenta mil ejemplares durante el primer año, para aumentar a cuatrocientos mil.
– ¿Durante cuánto tiempo seguirá adelante con el proyecto en el caso de que no se alcancen esas cifras?
– Dos años, quizá tres. Pero mientras no pierda dinero, lo mantendré siempre.
– ¿Y en qué clase de salario ha pensado para mí? -preguntó Alan.
– Diez mil al año, junto con todos los extra habituales.
Una sonrisa apareció en el rostro de Rutledge, pero Townsend ya sabía que eso casi duplicaba lo que ganaba con su trabajo actual.
Una vez que Townsend hubo terminado de contestar a todas sus preguntas, y Rudedge hubo abierto otro paquete de cigarrillos, ya casi era la hora de pedir un almuerzo temprano. Cuando Townsend se levantó finalmente de la mesa y ambos se estrecharon nuevamente la mano, Rudedge le dijo que reflexionaría sobre su propuesta y le daría una contestación al final de la semana.
Durante el trayecto de regreso a Darling Point, Townsend se preguntó hasta qué punto le entusiasmaría a Susan la idea de que él viajara entre Sydney, Canberra, Adelaida y Perth cada siete días. No abrigaba muchas dudas acerca de cuál sería su reacción.
Al enfilar el coche el camino de entrada, pocos minutos antes de la una, lo primero que vio Keith fue a Susan que bajaba por él llevando un gran cesto en una mano, y una bolsa llena de ropa de playa en la otra.
– Cierra la puerta -fue todo lo que dijo al cruzarse con Keith, antes de seguir caminando hacia el coche.
Keith acababa de cerrar los dedos sobre el pomo de la puerta cuando empezó a sonar el teléfono. Vaciló un momento y decidió decirle a quien fuese que tendría que volver a llamar por la noche.
– Buenas tardes, Keith. Soy Dan Hadley.
– Buenas tardes, senador -contestó Keith-. Tengo un poco de prisa. ¿Le importaría llamarme esta noche?
– No tendrá ninguna prisa en cuanto se entere de lo que tengo que decirle -le aseguró el senador.
– Le escucho, Dan, pero tendrá que ser rápido.
– Acabo de colgar el teléfono después de hablar con el director general de Correos. Me dice que Bob Menzies está dispuesto a apoyar la creación estatal de una nueva red comercial de radio. También me indica que Hacker y Kenwright no participarán en la carrera, puesto que ya controlan sus propias redes, de modo que esta vez puede participar usted con una buena posibilidad de llevarse el gato al agua.
Keith se sentó en la silla, junto al teléfono y escuchó con atención el plan de campaña propuesto por el senador. Hadley estaba al tanto de que Townsend ya había hecho sin éxito ofertas por las redes de sus rivales. Pero sus intentos habían sido rechazados porque Hacker seguía teniendo clavada la espina de no haber podido hacerse con el Chronicle , y en cuanto a Kenwright, ya no se hablaba con Townsend.
Cuarenta minutos más tarde Townsend colgó el teléfono, salió corriendo y cerró de un portazo. El coche ya no estaba allí. Lanzó una maldición, volvió a subir el sendero y entró en la casa. Pero ahora que Susan se había marchado sin él, decidió que bien podría poner en práctica las primeras sugerencias del senador. Tomó el teléfono y marcó un número que le pondría en contacto directo con el despacho del director.
– Sí -dijo una voz que Townsend reconoció con aquella sola palabra.
– Bruce, ¿cuál es el artículo de fondo para la edición de mañana? -preguntó sin molestarse en anunciar quién era.
– El por qué Sydney no necesita un Teatro de la Ópera y sí otro puente -contestó Bruce.
– Ya lo puede eliminar -dijo Townsend-. Dentro de una hora tendré doscientas palabras escritas, listas para usted.
– ¿Cuál será el tema, Keith?
– Les diré a nuestros lectores el magnífico trabajo que está haciendo Bob Menzies como primer ministro, y lo estúpido que sería sustituir a un estadista como él por otro apparatchik inexperto y todavía verde.
Townsend se pasó la mayor parte de los seis meses siguientes encerrado en Canberra con Alan Rutledge, dedicados ambos a preparar el lanzamiento del nuevo periódico. Todo iba retrasado, desde la localización de las oficinas donde emplear al mejor personal administrativo, hasta atraerse la colaboración de los periodistas más experimentados. Pero el mayor problema de Townsend consistía en disponer de tiempo suficiente para ver a Susan, porque cuando no estaba en Canberra se encontraba inevitablemente en Perth.
El Continent llevaba en la calle sólo un mes y su director de banco ya empezaba a recordarle que su liquidez sólo seguía un camino: hacia abajo. Susan, por su parte, le dijo que incluso los fines de semana él seguía siempre un camino: retroceder.
Townsend se encontraba en la sala de redacción, hablando con Alan Rutledge, cuando sonó el teléfono. El director puso la mano sobre el aparato y le advirtió que era Susan quien llamaba.
– Oh, santo Dios, se me había olvidado. Es su cumpleaños y teníamos la intención de almorzar en casa de su hermana, en Sydney. Dígale que estoy en el aeropuerto. Haga lo que haga, no permita que sepa que todavía estoy aquí.
– Hola, Susan -dijo Alan al teléfono-. Acaban de comunicarme que Keith se marchó hace un rato al aeropuerto, de modo que ya debe estar camino de Sydney. -Escuchó con atención su respuesta-. Sí… Está bien… Así lo haré. -Colgó el teléfono-. Dice que si sale ahora mismo llegará al aeropuerto justo a tiempo para tomar el vuelo de las 8,25.
Townsend salió del despacho de Alan sin despedirse siquiera, saltó a una camioneta de reparto y él mismo la condujo hasta el aeropuerto, donde ya había pasado la mayor parte de la noche anterior. Uno de los problemas que no había considerado al elegir Canberra como sede del periódico era la gran cantidad de días que los aviones no podrían despegar debido a la niebla. Durante las cuatro últimas semanas, tenía la sensación de haber pasado la mitad del tiempo comprobando los partes meteorológicos, y la otra mitad en las pistas, distribuyendo liberalmente dinero entre unos pilotos reacios, que se estaban convirtiendo rápidamente en los repartidores de periódicos más caros del mundo.
Se sintió complacido con la acogida inicial experimentada por el Continent , y las ventas alcanzaron rápidamente los doscientos mil ejemplares. Pero la novedad de tener un periódico nacional parecía agotarse rápidamente y las cifras descendían ahora de modo continuado. Alan Rutledge producía el periódico que Townsend le había pedido, pero el Continent no demostraba ser el periódico que el pueblo australiano creía necesitar.
Por segunda vez aquella mañana, Townsend entró en el aparcamiento del aeropuerto. Pero, esta vez, brillaba el sol y se había levantado la niebla. El avión a Sydney despegó a su hora, pero no fue el de las 8,25. La azafata le ofreció un ejemplar del Continent , pero sólo porque cada avión que despegaba de la capital recibía un ejemplar gratuito para cada pasajero. De ese modo, las cifras de circulación se mantenían por encima de los doscientos mil, y eso hacía felices a los anunciantes.
Pasó las páginas de un periódico del que tenía la sensación que su padre se habría sentido orgulloso. Era lo más aproximado al The Times de que disponía Australia. Y también tenía algo más en común con aquel distinguido periódico: perdía dinero con rapidez. Townsend ya se daba cuenta de que si quería obtener un beneficio, tendría que rebajar la calidad del periódico. Se preguntó hasta qué punto estaría Alan Rutledge dispuesto a seguir siendo el director una vez que se enterara de sus propósitos.
Читать дальше