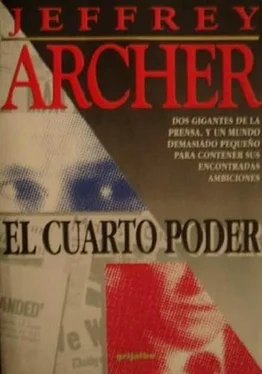– ¿Le dejó algún mensaje para mí?
– Sólo me dijo que la echaba mucho de menos. Y pidió que le entregara el juego de ajedrez a Arno.
– Arno Schultz -dijo ella-. Dudo mucho que esté todavía con vida. -Hizo una pausa, antes de explicar-: El pobre hombre era judío. Perdimos el contacto con él durante la guerra.
– En ese caso, asumiré como responsabilidad propia el tratar de descubrir si sobrevivió -dijo Armstrong.
Se inclinó hacia adelante y tomó una mano de la anciana.
– Es usted muy amable -dijo ella, aferrándose a él con sus huesudos dedos. Transcurrió algún tiempo antes de que le soltara la mano. Luego, tomó el juego de ajedrez y se lo entregó-. Espero que todavía esté con vida. Arno fue un buen hombre. -Armstrong asintió con un gesto-. ¿Le dejó mi esposo algún otro mensaje para mí?
– Sí, me dijo que su último deseo era que le devolviera a Arno sus acciones.
– ¿A qué acciones se refería? -preguntó ella, que pareció angustiada por primera vez-. Ellos no dijeron nada de acciones cuando vinieron a visitarme.
– Parece ser que Arno le vendió al señor Lauber las acciones de una empresa editora, poco después de que Hitler llegara al poder. Su esposo le prometió devolvérselas en cuanto hubiera terminado la guerra.
– En ese caso, me sentiría feliz de poder hacerlo -dijo la anciana, que volvió a estremecerse-. Pero, desgraciadamente, no poseo ningunas acciones. Quizá Klaus dejó un testamento…
– Desgraciadamente no, señora Lauber -le dijo Armstrong-. O, si lo hizo, no hemos podido encontrarlo.
– Eso parece impropio de Klaus -comentó la anciana-. Siempre fue muy meticuloso. Pero quizá haya desaparecido en alguna parte, en la zona rusa. No se puede confiar en los rusos, ¿sabe? -susurró en voz baja.
Armstrong asintió con un gesto.
– De todos modos, eso no representa un problema -dijo, tomándole la mano de nuevo-. Tengo un documento por el que se me otorga la autoridad para asegurarme de que Arno Schultz reciba las acciones a las que tiene derecho, siempre y cuando esté vivo y podamos encontrarlo.
La señora Lauber le sonrió.
– Gracias. Es un gran alivio saber que el asunto queda en manos de un oficial británico.
Armstrong abrió su maletín y sacó el contrato. Lo dobló directamente por la última de las cuatro páginas e indicó dos cruces marcadas a lápiz. Luego, le entregó una pluma a la señora Lauber. La mujer estampó su temblorosa firma entre las cruces, sin hacer ningún intento por leer una sola cláusula o párrafo del contrato. En cuanto la tinta se hubo secado, Armstrong volvió a guardar el documento en su maletín Gladstone, y lo cerró con un chasquido. Después, le sonrió a la señora Lauber.
– Ahora tengo que regresar a Berlín -le dijo, y se levantó de la silla-. Haré todos los esfuerzos posibles por localizar a Herr Schultz.
– Gracias -volvió a decir la señora Lauber. Se levantó lentamente y lo acompañó por el pasillo hasta la puerta del piso-. Adiós -le dijo una vez que él salió al rellano exterior-. Ha sido muy amable por su parte al hacer un viaje tan largo por mí.
La mujer sonrió débilmente y cerró la puerta sin añadir nada más.
– ¿Y bien? -preguntó Tulpanov en cuanto Armstrong se acomodó a su lado, en el asiento trasero del coche.
– Firmó el contrato.
– Estaba convencido de que lo haría -asintió Tulpanov.
El coche trazó un círculo e inició el viaje de regreso a Berlín.
– ¿Qué sucederá ahora? -preguntó Armstrong.
– Ahora ha lanzado usted la moneda al aire -contestó el mayor del KGB-. Ha ganado en el lanzamiento y ha decidido batear. Aunque debo decir que lo que acaba de hacerle a la señora Lauber difícilmente podría describirse como críquet. -Armstrong le miró enigmáticamente-. Hasta yo estaba convencido de que le entregaría los 40.000 marcos -añadió Tulpanov-. Pero no me cabe la menor duda de que tiene la intención de entregarle a Arno… -hizo una breve pausa, antes de añadir-: el juego de ajedrez.
A la mañana siguiente, el capitán Richard Armstrong registró su propiedad sobre el Der Telegraf ante la Comisión de Control Británica. Aunque uno de los funcionarios enarcó una ceja ante el documento, y otro le hizo esperar durante más de una hora, el empleado selló finalmente el documento por el que se autorizaba la transacción y en el que se confirmaba que el capitán Armstrong era ahora el único propietario del periódico.
Charlotte trató de ocultar sus verdaderos sentimientos cuando su marido le informó del «golpe». Estaba segura de que eso sólo podía significar que su partida hacia Inglaterra se vería retrasada de nuevo. Pero se sintió más aliviada cuando Dick estuvo de acuerdo en que regresara a Lyon, para que estuviera en compañía de sus padres cuando naciera el primogénito, ya que estaba decidido a que cualquier hijo suyo iniciara su vida como ciudadano francés.
Arno Schultz se sintió sorprendido ante el repentino y renovado compromiso de Armstrong con el Telegraf . Empezó por presentar contribuciones en la conferencia editorial de las mañanas, y hasta adquirió la costumbre de acompañar a las camionetas de reparto que recorrían la ciudad a la medianoche. Arno imagino que el nuevo entusiasmo de su jefe debía de estar directamente relacionado con la ausencia de Charlotte, que se había marchado a Lyon.
Pocas semanas más tarde ya vendían, por primera vez, 300.000 ejemplares diarios, y Arno aceptó el hecho de que el alumno se había convertido en el maestro.
Un mes más tarde, el capitán Armstrong se tomó diez días de permiso con el propósito de estar en Lyon para el nacimiento de su primer hijo. Quedó encantado cuando Charlotte le dio un niño, al que impusieron el nombre de David. Sentado en la cama, con el niño entre sus brazos, le prometió a Charlotte que no pasaría mucho tiempo más antes de que regresaran a Inglaterra, donde los tres podrían iniciar una nueva vida.
Regresó a Berlín una semana más tarde, y resolvió comunicarle al coronel Oakshott que había llegado el momento de darse de baja en el ejército y volver a Inglaterra.
Y lo habría hecho así si Arno Schultz no hubiera organizado una fiesta para celebrar su sexagésimo cumpleaños.

Menzies se mantiene en su puesto
Townsend la vio por primera vez durante un vuelo a Sydney. Él leía el Gazette . El artículo de la primera página debía haber sido relegado a la tercera, y el titular era débil. El Gazette disfrutaba ahora del monopolio periodístico en Adelaida, pero el periódico estaba siendo cada vez más flojo. Debería haber apartado del puesto de director a Frank Bailey inmediatamente después de la fusión, pero antes tuvo que contentarse con librarse de sir Colin. Frunció el ceño.
– ¿Quiere que le vuelva a llenar la taza de café, señor Townsend? -preguntó ella.
Townsend levantó la mirada y observó a una joven delgada que sostenía una cafetera en la mano y le sonreía. Debía de tener unos veinticinco años, con un ensortijado cabello rubio y unos ojos azules que le hicieron desear seguir mirándolos.
– Sí -contestó, a pesar de que no quería más café.
Ella le dirigió una sonrisa. Era la sonrisa propia de una azafata, invariable, tanto si se trataba de un pasajero grueso como delgado, pobre como rico.
Townsend dejó el Gazette a un lado y trató de concentrar sus pensamientos en la reunión a la que se disponía a asistir. Recientemente había comprado, con un coste de medio millón de libras, un pequeño grupo impresor especializado en periódicos de bajo precio que se distribuían por los barrios occidentales de Sydney. El negocio le permitió poner un pie en la ciudad más grande de Australia.
Читать дальше