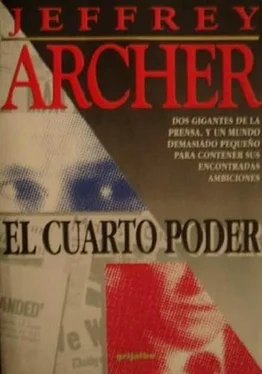– Si hay alguien que desea unirse a él, ahora tiene la oportunidad -dijo finalmente.
Se oyó el rumor de papeles al ser manoseados, algunas sillas crujieron y algunos de los presentes se miraron fijamente las manos, pero nadie hizo ademán de marcharse.
– Bien -dijo Armstrong-. Y ahora, mientras todos nos comportemos como adultos, pronto quedará claro que sir Paul se ha precipitado al llegar a conclusiones, sin ninguna comprensión de la verdadera situación.
No todos los presentes parecieron convencidos. Eric Chapman, el secretario de la compañía, estuvo entre aquellos que mantuvieron la cabeza inclinada.
– Segundo punto del orden del día -dijo Armstrong con tono firme.
El director de circulación empleó algún tiempo en explicar por qué las cifras de venta del Citizen habían descendido tanto durante el pasado mes, algo que, según advirtió, tendría un efecto inmediato y demoledor sobre los ingresos por publicidad.
– Puesto que el Globe ha bajado su precio en diez peniques, sólo puedo aconsejar al consejo que hagamos lo mismo.
– Pero si lo hacemos -intervino Chapman-, sólo sufriremos una mayor pérdida de ingresos.
– Cierto… -empezó a decir el director de circulación.
– Tenemos que mantener los nervios -dijo Armstrong, interrumpiéndole-, y ver quién parpadea primero. Apuesto a que Townsend no estará aquí dentro de un mes, y entonces podremos recoger los despojos.
Aunque un par de directores asintieron con sendos gestos, la mayoría de ellos llevaban en el consejo el tiempo suficiente como para recordar lo que había sucedido la última vez que Armstrong sugirió que se podría producir esa situación en particular.
Necesitaron otra hora para revisar los puntos del día que quedaban y a cada minuto que pasaba estaba cada vez más claro que ninguno de los presentes parecía dispuesto a enfrentarse directamente con el director general. Cuando Armstrong preguntó finalmente si existía algún otro asunto pendiente, nadie dijo nada.
– Gracias, caballeros -dijo.
Se levantó del asiento, recogió las carpetas abandonadas por sir Paul y salió rápidamente de la sala. Al recorrer el pasillo, hacia el ascensor, vio a Peter Wakeham que se dirigía jadeante hacia él. Armstrong le sonrió al vicepresidente al pasar a su lado y éste se volvió y le siguió. Lo alcanzó justo cuando Armstrong entraba en el ascensor.
– Si hubiera llegado usted unos pocos minutos antes, Peter -le dijo mirándolo altivamente-, podría haberlo nombrado presidente.
Le sonrió ampliamente a Wakeham antes de que las puertas del ascensor se cerraran.
Apretó el botón de la terraza y al llegar encontró al piloto apoyado sobre la barandilla y fumando un cigarrillo.
– A Heathrow -ladró, sin pensar ni por un instante en el permiso del control de tráfico aéreo, o en la disponibilidad de canales de despegue.
El piloto aplastó rápidamente el cigarrillo y corrió hacia la plataforma de despegue donde estaba el helicóptero. Mientras volaban sobre la City de Londres, Armstrong empezó a considerar la secuencia de acontecimientos que se producirían durante las pocas horas siguientes, a menos que se materializaran de algún modo milagroso los cincuenta millones de dólares.
Quince minutos más tarde, el helicóptero se posó sobre la pista privada conocida como Terminal Cinco por aquellos que pueden permitirse el utilizarla. Descendió a tierra y se dirigió lentamente hacia su jet privado.
Otro piloto, que ya esperaba para recibir sus órdenes, le saludó desde lo alto de la escalerilla.
– A Niza -dijo Armstrong, antes de dirigirse hacia el fondo de la carlinga.
El piloto desapareció en la cabina de mando, e imaginó que el «capitán Dick» iba a tomar su yate en Monte Carlo, para pasar unos pocos días de descanso.
El Gulfstream despegó y tomó la ruta hacia el sur. Durante el vuelo de dos horas, Armstrong sólo hizo una llamada telefónica, a Jacques Lacroix, en Ginebra. Pero, por mucho que rogó, la respuesta se mantuvo inflexible.
– Señor Armstrong, dispone usted hasta la hora de cierre de hoy para reponer los cincuenta millones de dólares. En caso contrario, no tendré más alternativa que dejar el tema en manos de nuestros abogados.

¡Plaf!
– Tengo al presidente de Estados Unidos por la línea uno -dijo Heather-, y al señor Austin Pierson, de Cleveland, por la línea dos. ¿A cuál quiere que le pase primero?
Townsend le dijo a Heather con cuál de los dos quería hablar primero. Tomó el teléfono, nervioso, y escuchó una voz con la que no estaba familiarizado.
– Buenos días, señor Pierson. Ha sido usted muy amable al llamarme -dijo Townsend.
Luego, escuchó con suma atención.
– Sí, señor Pierson -dijo finalmente-. Desde luego. Comprendo perfectamente su situación. Estoy seguro de que yo habría respondido del mismo modo dadas las circunstancias.
Townsend escuchó atentamente las razones por las que Pierson había tomado su decisión.
– Comprendo su dilema y aprecio que se haya tomado la molestia de llamarme personalmente. -Hizo una pausa-. Sólo puedo esperar que no lo lamente. Adiós, señor Pierson.
Colgó el teléfono y hundió el rostro entre las manos. De repente, se sintió muy sereno.
Cuando Heather escuchó el grito, dejó de teclear, se levantó de un salto y corrió hacia el despacho de Townsend. Lo encontró dando saltos.
– ¡Está de acuerdo! -gritaba-. ¡Está de acuerdo!
– ¿Significa eso que puedo pedirle finalmente esa chaqueta de esmoquin que tanto necesita? -preguntó Heather.
– Media docena si quiere -contestó, tomándola en sus brazos-. Pero antes tendrá usted que recuperar mis tarjetas de crédito.
Heather se echó a reír y ambos empezaron a dar saltos de alegría.
Ninguno de los dos se dio cuenta de que Elizabeth Beresford acababa de entrar en el despacho.
– ¿Debo asumir que esto es alguna clase de culto practicado en las partes más remotas de las antípodas? -preguntó E. B.-. ¿O existe una explicación mucho más sencilla, relacionada con la decisión tomada por un banquero en un estado del Medio Oeste?
Se detuvieron abruptamente y se volvieron a mirarla.
– Es una forma de culto -dijo Townsend-. Y usted es el ídolo.
E. B. sonrió.
– Me siento complacida de oírselo decir -dijo con voz serena-. Heather, ¿podría hablar un momento con el señor Townsend, en privado?
– Desde luego -asintió Heather.
Volvió a ponerse los zapatos, que se había quitado durante la efusión de alegría y abandonó el despacho, cerrando la puerta silenciosamente tras ella.
Townsend se pasó una mano por el cabello y regresó rápidamente a su silla. Una vez que se hubo sentado, trató de recuperar la compostura.
– Ahora, Keith, quiero que me escuche, y que lo haga muy atentamente -empezó a decir E. B.-. Ha tenido usted una suerte increíble. Estuvo en un tris de perderlo absolutamente todo.
– Me doy cuenta de ello -asintió Townsend con tranquilidad.
– Quiero que me prometa que nunca hará una oferta por nada sin consultar primero con el banco…, y con ello me refiero a consultar conmigo.
– Cuenta usted con mi solemne juramento.
– Bien. Porque ahora dispone usted de diez años para consolidar la Global y convertirla en una de las instituciones más conservadoras y respetadas en este campo. No olvide que ésa es la quinta fase de nuestro acuerdo original.
– Nunca lo olvidaré -dijo Townsend-. Y le estaré eternamente agradecido por ello, Elizabeth, no sólo por haber salvado mi empresa, sino a mí con ella.
Читать дальше