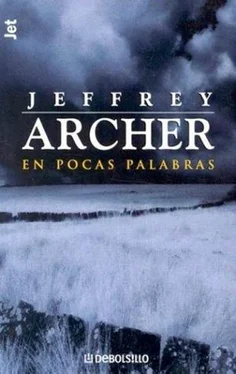La alta y rubia pareja blanca caminó entre las cabañas de Crossroads, seguida por ojos hoscos y resignados. Cuando llegaron a la pequeña choza donde les habían dicho que vivía la viuda del conductor, se detuvieron.
Stoffel habría llamado a la puerta, de haber existido una. Escrutó la oscuridad y vio a una joven con un bebé en brazos, acurrucada en el rincón más alejado.
– Me llamo Stoffel van den Berg -dijo-. He venido para decirle cuánto lamento haber sido el causante de la muerte de su marido.
– Gracias, amo -contestó la mujer-. No hacía falta que viniera.
Como no había nada donde sentarse, Stoffel lo hizo en el suelo y cruzó las piernas.
– También quería darle las gracias por darme la oportunidad de vivir.
– Gracias, amo.
– ¿Puedo hacer algo por usted? -Hizo una pausa-. ¿Querrían usted y su hijo venir a vivir con nosotros?
– No, gracias, amo.
– ¿No puedo hacer nada? -preguntó Stoffel, impotente.
– Nada, gracias, amo.
Stoffel se levantó, consciente de que su presencia parecía turbarla. Inga y él atravesaron la ciudad en silencio, y no hablaron hasta llegar al coche.
– He estado tan ciego… -dijo, mientras Inga conducía.
– No solo tú -admitió su mujer, con los ojos anegados en lágrimas-. Pero ¿qué podemos hacer para remediarlo?
– Sé lo que he de hacer.
Inga escuchó, mientras su marido le contaba cómo iba a pasar el resto de su vida.
A la mañana siguiente, Stoffel se presentó en el banco, y con la ayuda de Martinus de Jong calculó cuánto dinero podía permitirse gastar durante los siguientes tres años.
– ¿Has dicho a Inga que quieres cobrar tu seguro de vida?
– Fue idea de ella -dijo Stoffel.
– ¿Cómo piensas gastar el dinero?
– Empezaré comprando libros de segunda mano, pelotas de rugby y bates de criquet viejos.
– Podríamos colaborar doblando la cantidad que has de gastar -sugirió el director general.
– ¿Cómo? -preguntó Stoffel.
– Utilizando el superávit que tenemos en el fondo para deportes.
– Pero está restringido a los blancos.
– Y tú eres blanco -replicó el director general.
Martinus guardó silencio un rato.
– No creas que eres la única persona a la que esta tragedia ha abierto los ojos. Y te encuentras en una situación mucho mejor para…
– ¿Para…? -repitió Stoffel.
– Para lograr que otros, con más prejuicios que tú, tomen conciencia de sus pasados errores.
Aquella tarde, Stoffel regresó a Crossroads. Caminó por la ciudad durante varias horas, antes de decantarse por un trozo de tierra rodeado de barracas de hojalata y tiendas.
Aunque no era liso, o de la forma y tamaño perfectos, empezó a delimitar la parte central de un campo de criquet, mientras cientos de niños le miraban.
Al día siguiente, algunos de esos niños le ayudaron a pintar las líneas laterales y a colocar los banderines de las esquinas.
Durante cuatro años, un mes y once días, Stoffel van den Berg se desplazó a Crossroads todas las mañanas, y allí daba clases de inglés a los niños en lo que hacía las veces de escuela.
Por las tardes, enseñaba a los mismos niños los rudimentos del rugby o el criquet, según la estación. Por las noches, deambulaba por las calles intentando convencer a los adolescentes de que no formaran bandas, cometieran delitos o probaran las drogas.
Stoffel van den Berg murió el 24 de marzo de 1994, solo unos días antes de que Nelson Mandela fuera elegido presidente. Al igual que Basil D'Oliveira, había aportado su granito de arena a la derrota del apartheid.
Al funeral del Converso de Crossroads asistieron más de dos mil personas, que habían venido de todas partes del país para rendirle homenaje.
Los periodistas no se pusieron de acuerdo a la hora de calcular si había más blancos o negros en la congregación.
Siempre que Ruth rememoraba los tres últimos años (cosa que hacía con frecuencia), llegaba a la conclusión de que Max debía haberlo planeado todo hasta el último detalle, sí, incluso antes de que se conocieran.
La primera vez, toparon el uno con el otro por accidente (al menos, eso fue lo que supuso Ruth en aquel momento), y para ser justos con Max, no fueron ellos dos, sino sus barcos, los que toparon.
El Sea Urchin estaba entrando en el amarradero contiguo, a la media luz del anochecer, cuando las dos embarcaciones entraron en contacto. Los dos capitanes se apresuraron a comprobar si sus barcos habían sufrido algún desperfecto, pero como ambos contaban con boyas hinchables en los costados, no sucedió nada. El propietario del Scottish Belle hizo un saludo burlón y desapareció bajo la cubierta.
Max se sirvió un gin tonic, cogió un libro de bolsillo que había querido terminar el verano anterior y se acomodó en la proa. Empezó a pasar las páginas, intentando recordar el lugar exacto donde lo había abandonado, cuando el capitán del Scottish Belle volvió a aparecer en cubierta.
El hombre de mayor edad le dedicó el mismo saludo burlón, de modo que Max bajó el libro y dijo:
– Buenas noches. Lamento la colisión.
– No ha sido nada -contestó el capitán, al tiempo que alzaba su vaso de whisky.
Max se levantó, se acercó al costado del barco y extendió la mano.
– Me llamo Max Bennett.
– Angus Henderson -contestó el hombre de mayor edad, con un leve acento de Edimburgo.
– ¿Vives por aquí, Angus? -preguntó Max.
– No -contestó Angus-. Mi mujer y yo vivimos en Jersey, pero nuestros hijos gemelos van a un colegio de aquí, en la costa sur, de modo que nos hacemos a la mar al final de cada trimestre y nos los llevamos para pasar juntos las vacaciones. ¿Vives en Brighton?
– No, en Londres, pero vengo siempre que encuentro un poco de tiempo para navegar, cosa muy poco frecuente, me temo…, como ya habrás descubierto -añadió con una risita, mientras una mujer aparecía en la cubierta del Scottish Belle.
Angus se volvió y sonrió.
– Ruth, te presento a Max Bennett. Hemos chocado, literalmente.
Max sonrió a una mujer que habría podido pasar por la hija de Henderson, pues era unos veinte años más joven que su marido. No era bella, pero sí llamativa, y a juzgar por su cuerpo firme y atlético, debía hacer ejercicio todos los días. Dedicó a Max una sonrisa tímida.
– ¿Por qué no vienes a tomar una copa con nosotros? -sugirió Angus.
– Gracias -dijo Max, y subió al barco más grande. Se inclinó hacia adelante y estrechó la mano de Ruth-. Encantado de conocerla, señora Henderson.
– Ruth, por favor. ¿Vives en Brighton? -preguntó.
– No -dijo Max-. Estaba diciendo a tu marido que solo vengo algún fin de semana para navegar. ¿Qué haces en Jersey? -preguntó, volviéndose hacia Angus-. No creo que nacieras allí.
– No, nos mudamos desde Edimburgo cuando me jubilé, hace siete años. Dirigía una pequeña correduría de bolsa. Lo único que hago ahora es controlar una o dos propiedades de mi familia, para asegurar que rindan buenos beneficios, navegar un poco y jugar al golf de vez en cuando. ¿Y tú? -preguntó.
– Más o menos lo que tú, pero con una pequeña diferencia.
– ¿Cuál es? -preguntó Ruth.
– También controlo propiedades, pero de otra gente. Soy socio minoritario de un agente de bienes raíces del West End.
– ¿Cómo están los precios de las propiedades en Londres actualmente? -preguntó Angus, después de beber otro sorbo de whisky.
– Han sido dos años muy malos para la mayoría de agentes. Nadie quiere vender, y solo los extranjeros pueden permitirse el lujo de comprar. Y los que alquilan no paran de pedir que les bajen el alquiler, mientras otros dejan de pagar, directamente.
Читать дальше