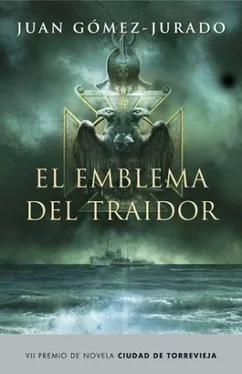– ¿Crees que papá habrá preparado una fiesta, Alys? ¡Me muero de hambre!
– Su padre ha estado muy ocupado últimamente, señorito Manfred. Pero yo misma me encargué de comprar pasteles de crema para la merienda.
– Gracias, Doris -musitó Alys, mientras el ascensor se detenía con un chasquido metálico.
– Se me va a hacer raro vivir en un piso después de la casa de Columbus. Sólo espero que no hayan tocado nada de mi habitación -dijo Manfred.
– Y si lo han hecho no te vas a acordar, enano -respondió su hermana, olvidando el temor del reencuentro con el padre por un momento y rascando cariñosamente la cabeza de Manfred.
– No me llames enano. Y me acuerdo de todo perfetamente.
– Perfectamente.
– Eso he dicho, perfetamente. Tenía la pared pintada con barcos de color azul. Y había un chimpancé que tocaba los platillos a los pies de la cama. Papá no me dejó llevármelo porque dijo que le rompería la cabeza al señor Bush. ¡Voy a buscarlo! -gritó escurriéndose entre las piernas del mayordomo en cuanto se abrió la puerta.
– ¡Espere señorito Manfred! -gritó la criada inútilmente. El niño ya corría pasillo adelante.
La residencia de los Tannenbaum ocupaba la última planta, un piso de nueve habitaciones y más de trescientos veinte metros cuadrados, ridícula en comparación con la casa en la que los hermanos habían vivido en Estados Unidos, pero que para Alys cobraba una dimensión completamente diferente. Ella no era mucho mayor que Manfred cuando se marchó en 1914, y de alguna manera volvía a verlo todo con aquella perspectiva, como si hubiera encogido treinta centímetros.
– ¿… señorita?
– Perdone, Doris. ¿Qué me decía?
– El señor la recibirá en su despacho. Tenía una visita, pero creo que ya se marcha.
Alguien se acercaba por el pasillo. Un hombre alto y robusto, enfundado en una elegante levita negra, a quien Alys no reconoció. Tras él iba el señor Tannenbaum. Cuando llegaron al recibidor, el de la levita se detuvo -tan bruscamente que el padre de Alys casi chocó con él- y se quedó mirándola de hito en hito a través de un monóculo con filo de oro.
– ¡Ah, hija mía! Qué apropiado que estés aquí -dijo Tannenbaum, mirando con aire cómplice a su acompañante-. Señor barón, permítame presentarle a mi hija Alys, que acaba de llegar con su hermano de Estados Unidos. Alys, el barón von Schroeder.
– Encantada -dijo Alys, fríamente. Omitió la reverencia de cortesía, que frente a un miembro de la nobleza era casi obligatoria. No le gustaba la altivez del barón.
– Una muchacha muy bella. Aunque me temo que se le han pegado los modales de América.
Tannenbaum dedicó a su hija una mueca escandalizada.
La joven comprobó con pena que su padre apenas había cambiado en aquellos cinco años. Físicamente seguía siendo rechoncho y paticorto, con el pelo en franca retirada. Y en su forma de ser seguía siendo tan complaciente con los poderosos como estricto con los suyos.
– No sabe cómo lo lamento. Su madre murió muy joven y no ha tenido demasiada vida social, ya me comprende. Si pudiese estar de nuevo en contacto con gente de su edad, bien educada…
El barón dio un suspiro resignado.
– ¿Por qué no nos acompañan su hija y usted el martes hacia las seis en mi casa? Celebramos el cumpleaños de mi hijo Jürgen.
Por la forma en que su padre y él cruzaban las miradas, Alys tuvo la impresión de que todo aquello estaba preparado de antemano.
– Faltaría más, excelencia. Es un auténtico detalle por su parte invitarnos. Permítame acompañarle a la puerta.
– ¿Pero cómo has podido ser tan desconsiderada, hija?
– Lo siento, papá.
Estaban sentados en su despacho, una estancia luminosa y con una pared colmada de estanterías que Tannenbaum había llenado con libros comprados por metros, basándose en el color de sus encuadernaciones.
– Lo sientes. Un «lo siento» no arregla nada, Alys. Quiero que sepas que estoy haciendo negocios muy importantes con el barón Schroeder.
– ¿Acero y metales? -dijo ella, empleando el viejo truco de su madre de interesarse por los negocios de Josef cuando éste tenía una de sus rabietas. Si empezaba a hablar de dinero podía extenderse durante horas, y al terminar ya no recordaba que estaba enfadado. Pero en aquella ocasión no funcionó.
– No, tierras. Tierras… y otras cosas. Ya lo verás en su momento. En fin, espero que tengas un vestido bonito para la fiesta.
– Papá, acabo de llegar y realmente no tengo demasiadas ganas de asistir a una fiesta en la que no conozco a nadie.
– ¿Demasiadas ganas? Es una fiesta en casa del barón Schroeder, por el amor de Dios.
Alys dio un pequeño respingo al escuchar aquella frase. No era normal en un judío practicante mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces recordó un detalle que había pasado por alto al entrar. En la puerta no había mezuzá. Miró a su alrededor, extrañada, y vio un crucifijo colgando de la pared, junto a un retrato de su madre. Se quedó muda de asombro. Ella no era particularmente religiosa -pasaba por esa etapa final de la adolescencia en la que la existencia de la divinidad es a veces cuestionada- pero su madre sí lo era. Aquella cruz junto al retrato le parecía un insulto insoportable.
Josef siguió la dirección de su mirada y tuvo la decencia de mostrarse abochornado durante unos segundos.
– Son los tiempos que corren, Alys. Es difícil hacer negocios con los cristianos sin ser uno de ellos.
– Ya los hacías antes, papá. Y te iba bien, creo -dijo Alys, señalando a su alrededor.
– En tu ausencia las cosas se han puesto feas para los nuestros. Y se pondrán aún peor, ya lo verás.
– ¿Tanto como para que renuncies a todo, padre? Converso por… ¿dinero?
– ¡No es cuestión de dinero, niña insolente! -dijo Tannenbaum, dejando a un lado su tono avergonzado y dando un puñetazo en la mesa-. Un hombre de mi posición tiene responsabilidades. ¿Sabes cuántos obreros están a mi cargo? ¡Idiotas desagradecidos que se apuntan a ridículos sindicatos comunistas y creen que Moscú es el paraíso! Tengo que hacer cada día juegos malabares para pagar sus nóminas, y ellos sólo saben quejarse. Así que no se te ocurra echarme en cara otra vez las cosas que hago para mantener un techo sobre vuestras cabezas.
Alys respiró hondo e incurrió una vez más en su defecto favorito: decir lo que pensaba en el momento más inoportuno.
– Acerca de eso puedes estar tranquilo, papá. Tengo intención de irme muy pronto. Quiero volver a Estados Unidos y hacer allí mi vida.
Al oír aquello, el rostro de Tannenbaum se volvió de rojo escarlata. Puso un dedo regordete bajo la nariz de Alys y lo agitó ferozmente.
– Ni hablar de eso, ¿me oyes? Irás a esa fiesta y te comportarás como una señorita bien educada, ¿de acuerdo? Tengo planes para ti, y no me los estropeará ningún capricho de niña malcriada. ¿Me has entendido?
– Te odio -dijo Alys, mirándole fijamente.
Su padre no alteró el gesto.
– Eso no me importa, mientras hagas lo que te digo.
Con lágrimas en los ojos, la joven abandonó corriendo el despacho.
Ya lo veremos, oh sí, ya lo veremos.
¿Estás dormida?
Ilse Reiner se giró en el colchón.
– Ahora ya no. ¿Qué quieres, Paul?
– Me preguntaba qué vamos a hacer.
– Son las once y media de la noche. ¿Qué te parece dormir?
– Me refería en el futuro.
– El futuro -repitió su madre, casi escupiendo la palabra.
– Quiero decir, no es como si tuvieras que trabajar aquí, en casa de la tía Brunhilda, ¿verdad mamá?
– En el futuro te veo a ti yendo a la universidad, que casualmente está en la manzana de al lado, y viniendo a comer a casa la rica comida que te preparo yo. Y ahora buenas noches.
Читать дальше