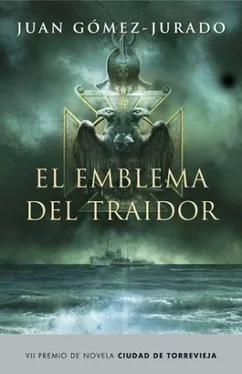Sus temores resultaron infundados. El local aparecía como siempre, pulcro y ordenado, con sus amplios escaparates, en los que se ofrecía una cuidada selección de poesía clásica alemana. Entró sin entretenerse demasiado, y enseguida Keller asomó desde la parte de atrás, igual que el día que le conoció en 1923.
– ¡Paul! ¡Dios santo, qué sorpresa!
El librero se adelantó y le estrechó la mano con una cálida sonrisa en el rostro. Apenas había pasado el tiempo por él. Seguía tiñéndose el pelo de blanco, y ahora lucía unas gafas nuevas con montura de oro y alguna que otra arruga en torno a los ojos, pero por lo demás mantenía el mismo aire de tranquila sabiduría.
– Buenas tardes, señor Keller.
– Pero que alegría Paul. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Te dábamos por desaparecido… Leí en los periódicos acerca del incendio en la pensión y temí que tú también hubieras muerto. ¡Podrías haber escrito!
Algo avergonzado, Paul se disculpó por no haber dado señales de vida durante todos aquellos años. Keller, contra su costumbre, cerró la librería y llevó al joven a la trastienda, donde tomaron té y hablaron durante un par de horas sobre los viejos tiempos. Paul le narró sus viajes por África, los diversos trabajos que había desempeñado y sus experiencias con culturas extrañas y diferentes.
– Has vivido verdaderas aventuras… ya quisiera tu admirado Karl May haber estado en tu piel.
– Supongo que sí… aunque en las novelas las cosas son muy distintas -dijo Paul, con una sonrisa amarga, pensando en el trágico final de Nagel.
– ¿Y qué hay de la masonería, Paul? ¿Has continuado en contacto con alguna logia durante todo este tiempo?
– No, señor.
– Bueno, al fin y al cabo el orden es la esencia de nuestra Hermandad. Por suerte esta noche hay una tenida. Tienes que venir, y no acepto un no por respuesta. Podrás retomar tus trabajos donde los dejaste -dijo Keller, dándole una palmada en el hombro.
Paul, incapaz de zafarse del compromiso, aceptó.
Aquella noche, de nuevo en el templo, Paul volvió a sentir la sensación de artificiosidad impuesta y aburrimiento que le inundó años atrás cuando acudió por primera vez a una tenida masónica. El lugar estaba lleno a rebosar con más de un centenar de personas.
En un momento dado Keller, que seguía siendo el Gran Maestre de la Logia del Sol Naciente, se levantó y presentó a Paul a los hermanos masones. Muchos le conocían, pero al menos una decena de nuevos miembros le saludaron por primera vez.
Salvo cuando Keller se refirió a él directamente, Paul estuvo ausente durante gran parte de la tenida. Tan sólo al final, uno de los hermanos más antiguos -alguien llamado Furst- se levantó para proponer un tema que no estaba en el orden del día.
– Venerable Gran Maestre, un grupo de hermanos y yo hemos estado hablando acerca de la situación actual.
– ¿A qué te refieres, hermano Furst?
– A la preocupante sombra del nazismo sobre la masonería.
– Hermano, ya conoces las normas. Nada de política en el templo.
– Pero el Gran Maestre convendrá conmigo en que las noticias que llegan desde Berlín y desde Hamburgo son preocupantes. Allí muchas de las logias se han disuelto por voluntad propia. Aquí en Baviera no queda ninguna de las prusianas.
– ¿Estás proponiendo por tanto la disolución de esta logia, hermano Furst?
– En absoluto. Pero creo que podría ser conveniente que adoptásemos medidas que han adoptado otras para asegurar su permanencia.
– ¿Y cuáles son?
– La primera, cortar lazos con hermandades de fuera de Alemania.
Varios murmullos siguieron a esa afirmación. La masonería era por tradición una sociedad internacional, y las logias eran más respetadas cuantos más vínculos mantuviesen con otras que las reconociesen.
– Silencio, por favor. Cuando el hermano termine, los demás podrán dar su opinión sobre el tema.
– La segunda es renombrar nuestra sociedad. Otras logias en Berlín han cambiado su denominación a «Orden de los Caballeros Teutónicos».
Aquello desató una nueva oleada de murmullos. ¡Cambiar el nombre de la orden era inaceptable!
– Y por último, creo que deberíamos dispensar de la logia, con todos los honores, a los hermanos cuya condición ponga en peligro nuestra supervivencia.
– ¿Y qué hermanos son estos?
Furst carraspeó antes de continuar, visiblemente incómodo.
– Los hermanos judíos, por supuesto.
Paul saltó de su asiento, sorprendido. Intentó pedir la palabra, pero el interior del templo se había convertido en un pandemonio de gritos y de imprecaciones. El barullo se prolongó durante minutos, en los que todos intentaron hablar sin conseguirlo. Keller dio varios golpes en su atril con el mazo que le servía para moderar las tenidas, y que rara vez usaba.
– ¡Orden, orden! ¡Intentemos hablar de uno en uno o tendré que disolver la tenida!
Los ánimos se atemperaron un poco, y los oradores tomaron la palabra para apoyar o rechazar la medida. Paul fue contando el número de intervenciones, y quedó muy sorprendido al ver que había un empate entre las dos posturas. Intentó pensar en algo que aportar que tuviese sentido y coherencia. No se le ocurría nada, y sin embargo tenía la urgente necesidad de transmitir lo injusto que era lo que estaba escuchando.
Finalmente Keller le señaló con el mazo. Paul se levantó y dijo:
– Hermanos, es la primera vez que hablo en esta logia. Muy posiblemente, también será la última. He asistido atónito al debate que ha suscitado la propuesta del hermano Furst, y lo que me asombra no es escuchar vuestras opiniones, sino el mero hecho de que nos hayamos detenido por un instante a debatirlas.
Hubo murmullos de aprobación.
– Yo no soy judío. Por mis venas corre sangre aria, o al menos eso creo. En realidad no estoy muy seguro de lo que soy, o de quién soy. Llegué a esta noble institución tras los pasos de mi padre, sin otra pretensión que indagar sobre mí mismo. Circunstancias de la vida me han alejado de vosotros durante largo tiempo, pero al volver no me imaginaba que las cosas iban a ser tan distintas. Entre estos muros perseguimos supuestamente la iluminación. ¿Podéis explicarme, hermanos, desde cuándo esta institución discrimina a los hombres por otra cosa que no sean sus actos, justos o injustos?
Hubo nuevos murmullos de asentimiento, y Paul vio cómo Furst se levantaba de su asiento.
– ¡Hermano, has pasado mucho tiempo fuera y no sabes lo que sucede en Alemania!
– Es cierto. Vivimos un tiempo oscuro. Pero es en estos momentos cuando hay que agarrarse con mayor firmeza a nuestras creencias.
– ¡Lo que está en juego es la supervivencia de la logia!
– Sí, pero ¿a costa de que la logia deje de ser lo que es ahora?
– Si es preciso…
– Hermano Furst, si cruzando el desierto notases que el sol arrecia y que se te vacía la cantimplora ¿mearías dentro para evitar que se terminase el líquido?
El techo del templo vibró ante la carcajada general. Furst hervía de furia, pues estaba perdiendo la partida.
– ¡Y pensar que así habla el descastado hijo de un desertor! -exclamó rabioso.
Paul encajó el golpe como pudo. Apretó con fuerza el respaldo del asiento que estaba frente a él. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo.
Tengo que controlarme, o de lo contrario ganará él.
– Venerable Gran Maestre ¿vais a permitir que el hermano Furst convierta mi exposición en un fuego cruzado?
– El hermano Reiner tiene razón. Ateneos a la regla del debate.
Furst asintió con una amplia sonrisa que puso a Paul en guardia.
– Con sumo gusto. En ese caso os ruego que retiréis la palabra al hermano Reiner.
Читать дальше