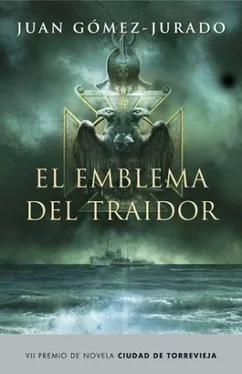Ascendió durante lo que le pareció una eternidad. Había perdido por completo la noción del tiempo. No había más que tramos de escalones que no parecían conducir a ninguna parte y paredes vacías que no ofrecían ningún refugio.
Finalmente sus pies encontraron un trecho de terreno llano y se atrevió a encender el mechero de nuevo. La temblorosa y amarillenta luz le reveló que se encontraba de nuevo en un pasillo, y al final de éste había una puerta. La empujó hacia dentro con la mano. No estaba cerrada, y entró cautelosamente.
Por fin le he despistado. Esto parece un almacén abandonado. Pasaré aquí un par de horas, hasta que esté seguro de que no me sigue, pensó, respirando de nuevo con normalidad.
– Buenas noches, Clovis -dijo una voz a su espalda.
Clovis se giró, apretando el botón de la navaja automática. La hoja saltó con un clic apenas audible, y el ex marino se lanzó con el brazo extendido hacia la figura que le esperaba junto a la puerta. Fue como intentar alcanzar un rayo de luna. La figura se hizo a un lado, y la punta del acero falló por casi medio metro, yendo a clavarse en la pared. Clovis forcejeó con el mango de la navaja para intentar desprenderla, pero apenas consiguió remover el yeso mugriento antes de que un golpe le enviase al suelo.
– Procura ponerte cómodo. Estaremos aquí un rato.
La voz provenía de la oscuridad. Clovis había perdido el mechero al caer, y éste se había apagado. Intentó levantarse, pero una mano le empujó hacia abajo y volvió a caer. De repente un rayo blanco partió en dos las tinieblas. Su perseguidor había encendido una linterna. Se apuntó con ella a la cara.
– ¿Te suena este rostro?
Clovis miró a Paul Reiner detenidamente.
– No te pareces a él -dijo el ex marino. Su voz tenía un matiz duro y cansado.
La linterna volvió a apuntar hacia Clovis. Éste puso la mano izquierda delante de los ojos, intentando que no le deslumbrase.
– ¡Apunta para otro lado!
– Haré lo que quiera. Ahora jugamos con mis reglas.
El haz de luz se desvió de la cara de Clovis y apuntó hacia la mano derecha de Paul. Empuñaba el Máuser C96 de su padre.
– Está bien, Reiner. Tú mandas.
– Me alegro que estemos de acuerdo.
Clovis se echó la mano al bolsillo. Paul dio un paso amenazador hacia él, pero el ex marino sacó un paquete de tabaco y lo levantó a la luz. También extrajo unas cerillas del bolsillo, por si se le acababa la gasolina al mechero. Al sobrecito le quedaban sólo dos.
– Me has hecho la vida imposible, Reiner -dijo, encendiéndose un cigarrillo sin filtro.
– De vidas destrozadas sé un rato, hijo de puta. Tú me jodiste la mía.
Clovis soltó una carcajada, un sonido cloqueante y desquiciado, tan fuera de lugar en aquella situación como un cura en un burdel. Los ecos de las carcajadas resonaron por el almacén vacío, haciéndose más fantasmales con cada rebote en las distantes paredes.
– ¿Encuentras gracioso el estar a punto de morir, Clovis? -dijo Paul.
La risa se le atragantó a Clovis en la garganta. Si aquella pregunta hubiese sido hecha con rabia o gritando, no se habría asustado tanto. Pero había sido hecha en un tono coloquial, tranquilo. El ex marino estaba seguro de que había una sonrisa al otro lado del haz de luz.
– Tranquilo, chico. Vamos a ver…
– No vamos a ver nada. Quiero que me digas cómo mataste a mi padre y por qué.
– Yo no le maté.
– No, por supuesto. Por eso llevas veintinueve años huyendo.
– ¡Yo no fui, lo juro!
– ¿Quién, entonces?
Clovis meditó unos instantes. Tenía miedo de que si le daba la respuesta, el joven se limitase a disparar. El nombre era su única carta, e intentó jugarla.
– Te lo diré si prometes dejarme ir.
El sonido de un percutor amartillándose resonó en la oscuridad por toda respuesta.
– ¡No, no, Reiner! -chilló Clovis-. Escucha, no es sólo quién mató a tu padre. ¿De qué te serviría saberlo? Lo importante es lo que pasó antes. El porqué.
Hubo unos instantes de silencio.
– Adelante. Te escucho.
Todo comenzó el 11 de agosto de 1904. Hasta aquel día habíamos estado pasando un par de semanas maravillosas en Swakopsmund. La cerveza era aceptable para ser africana, se estaba fresco y las chicas eran complacientes. Acabábamos de regresar de Hamburgo y el capitán Reiner me había nombrado asistente suyo. Nuestro barco tenía que estar unos meses haciendo de niñera en la costa de las colonias, para meter miedo en el cuerpo a los malditos ingleses.
– Pero los ingleses no eran el problema, ¿verdad?
– No, chico… Los nativos se habían rebelado unos meses antes. Había llegado un general nuevo para comandar los ejércitos de la colonia. Era el mayor hijo de puta, sádico y malvado que me he echado a la cara. Se llamaba Lothar von Trotta. Comenzó a presionar a los negros. Él tenía órdenes de Berlín de llegar a un acuerdo político con ellos, pero aquello no le importó ni lo más mínimo. Decía que los negros eran subhumanos, monos caídos de los árboles que habían aprendido a usar rifles por imitación. Les acosó hasta que los otros le plantaron cara en Waterberg, y allí estábamos todos los de Swakopmund y Windhoek, con un arma en la mano y maldiciendo nuestra perra suerte.
– Ganasteis.
– Ellos eran tres veces más que nosotros, pero no sabían pelear como un ejército. Cayeron más de tres mil, y nosotros nos hicimos con todo su ganado y sus armas. Y después…
El ex marino encendió otro cigarro con la colilla del anterior antes de continuar. A la luz de la linterna, su rostro se había quedado sin expresión y su voz sin matices ni color.
– Von Trotta os mandó avanzar -dijo Paul para incitarle a seguir.
– Seguro que te han contado esta historia, chico, pero nadie que no estuviese allí sabe lo que fue aquello. Les empujamos al desierto. Sin agua, sin comida. Les dijimos que no regresasen. Envenenamos todos los pozos en un radio de cientos de kilómetros, sin poner avisos. Los que se habían escondido o los que se dieron la vuelta para buscar agua fueron el primer aviso. Los otros… más de veinticinco mil, sobre todo mujeres, niños y ancianos, se metieron en el Omaheke. No quiero imaginar qué fue de ellos.
– Murieron todos, Clovis. Nadie cruza el Omaheke sin agua. Sólo sobrevivieron unas pocas tribus herero al norte.
– Recibimos un permiso. Tu padre y yo quisimos alejarnos de Windhoek todo lo posible. Robamos unos caballos y fuimos hacia el sur. No recuerdo exactamente la ruta que seguimos porque los primeros días estábamos tan borrachos que apenas sabíamos ni cómo nos llamábamos. Recuerdo que pasamos por Kolmanskop, y que allí había un telegrama de Von Trotta aguardando a tu padre, decía que su permiso se había acabado y que le ordenaba regresar a Windhoek. Tu padre rompió en pedazos el telegrama y dijo que no pensaba regresar nunca. Todo aquello le había afectado demasiado.
– ¿Estaba afectado realmente? -dijo Paul. Clovis pudo leer la ansiedad en su voz, y supo que había encontrado una grieta en la armadura de su adversario.
– Los dos lo estábamos. Seguimos emborrachándonos y cabalgando, alejándonos del horror sin saber hacia dónde. Una mañana llegamos a una granja aislada en la cuenca del Orange. Había una familia de colonos alemanes, y que el diablo me lleve si el padre no era el ser más estúpido que vi jamás. Tenían un riachuelo en la finca, y las niñas se quejaban de que estaba lleno de piedrecitas y que cuando se bañaban se hacían daño en los pies. El padre sacó las piedras una a una y las amontonó en la parte de atrás de la casa, «para hacer un caminito empedrado», decía. Sólo que no eran piedras.
Читать дальше