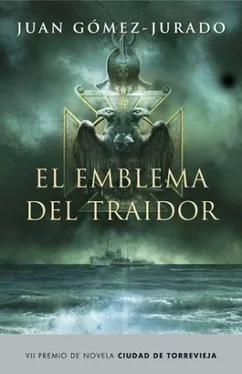A veces, al volver a la pensión sin trabajo y sin fuerzas, se descubría a sí mismo contemplando el Isar con ojos vacíos desde el Prinzregenten Brücke. Deseando lanzarse a las heladas aguas, dejar que la corriente arrastrase su cuerpo hasta el Danubio, y de allí hasta el mar. Esa extensión fabulosa de agua que jamás había visto y en la que siempre creyó que había terminado su padre.
Cada una de esas veces tenía que buscar una razón para no apoyar los pies en el pretil y saltar. La imagen de su madre, esperándole cada noche en la pensión y la seguridad de que sin él no sobreviviría le retuvieron de apagar para siempre el fuego que llevaba dentro. Otras veces fueron las mismas razones que lo hacían arder las que le retuvieron.
Finalmente hubo un destello de esperanza envuelto en muerte.
Una mañana un repartidor cayó desplomado a los pies de Paul en mitad de la calle. La carretilla vacía que arrastraba se volcó a un lado. Las ruedas aún giraban cuando Paul se agachó e intentaba ayudarle a levantarse, pero el chico no podía moverse. Boqueaba desesperado en busca de aire y tenía los ojos vidriosos. Otro transeúnte se acercó. Llevaba ropas oscuras y un maletín de cuero.
– ¡Apártese! Soy médico.
Durante un rato intentó reanimar al caído, pero no tuvo éxito. Finalmente el doctor se levantó, meneando la cabeza.
– Un ataque al corazón, o una embolia. Parece mentira, tan joven.
Paul se quedó mirando al rostro del muerto. Debía de tener diecinueve años, tal vez menos.
Como yo, pensó Paul.
– ¿Doctor, se hará usted cargo del cadáver?
– Yo no puedo, tengo que ir al hospital. Esperaremos a la policía.
Cuando los agentes llegaron, Paul les describió pacientemente lo que había sucedido. El doctor corroboró sus palabras, y confirió credibilidad a su petición.
– ¿Les importa que lleve la carretilla a su dueño?
El agente miró a la carretilla vacía y luego echó a Paul un largo vistazo. No le apetecía arrastrar aquella cosa hasta la comisaría. El joven no apartó la mirada de los ojos del agente ni un momento.
– ¿Cómo te llamas, caballerete?
– Paul Reiner.
– ¿Y cómo sé que puedo fiarme de ti, Paul Reiner?
– Porque tengo más que ganar si se la llevo al dueño del colmado que si intento vender estos cuatro palos mal clavados en el mercado negro -dijo Paul con franqueza absoluta.
– Está bien. Dile que se ponga en contacto con la comisaría. Necesitaremos el nombre del familiar más cercano. Si no nos ha llamado antes de tres horas te las verás conmigo.
Así que el agente le dio una factura, donde con letra muy pulcra venía la dirección del colmado -una calle cerca del Isartor- y una lista de lo último que el muerto había transportado en su vida:
½ kilo de café
3 kilos de patatas
1 bolsa de limones
1 bote de sopa Kruntz
¼ de kilo de sal
2 botellas de aguardiente de maíz
Cuando Paul entró por la puerta de la tienda con la carretilla y pidió el empleo del muerto, la mirada desconcertada del señor Ziegler no difería mucho de la que le dirigió seis meses después cuando el joven le explicó su plan para salvarles de la ruina.
– Debemos convertir la tienda en un banco.
El tendero dejó caer al suelo el paño con el que frotaba los tarros de mermelada. Uno de ellos se hubiera hecho trizas contra el suelo de no haber estado Paul atento para rescatarlo en pleno vuelo.
– Pero ¿qué dices, muchacho? ¿Has estado bebiendo? -dijo, fijándose en las tremendas ojeras del chico y recordando que el día anterior Paul había levantado la cabeza del periódico con aire excitado y le había solicitado llegar un par de horas tarde aquella mañana.
– No, señor -dijo Paul, que había pasado en vela casi toda la noche, dándole vueltas a su plan. Había salido de madrugada y se había colocado en la puerta del ayuntamiento media hora antes de que abriesen. Luego había recorrido ventanilla tras ventanilla recabando información sobre licencias, impuestos y requerimientos. Llegaba con una carpeta de cartón abultadísima-. Sé que puede parecerle una locura, pero no lo es. En estos momentos el dinero no tiene ningún valor. Los sueldos suben a diario, y nosotros tenemos que calcular nuestros precios todas las mañanas.
– Sí, eso me recuerda que esta mañana he tenido que hacerlo yo solo -dijo el tendero, molesto-. Y no sabes cómo me ha costado. ¡Y en viernes! Dentro de dos horas la tienda estará a rebosar de gente.
– Lo sé, señor. Y tenemos que esforzarnos al máximo por liquidarlo todo hoy. Esta misma tarde hablaré con varios de los clientes ofreciéndoles mercancías a cambio de su trabajo, porque la reforma tiene que estar hecha el lunes. El martes por la mañana pasaremos una inspección municipal y el miércoles abriremos.
Ziegler puso la misma cara que si Paul le acabase de pedir que se untara el cuerpo con mermelada y cruzara desnudo Marienplatz.
– De ninguna manera. Esta tienda lleva abierta setenta y tres años. La fundó mi bisabuelo, de quien la heredó mi abuelo, mi padre y finalmente yo.
Paul vio la amenaza en los ojos del tendero. Supo que estaba a un paso de que le despidiera por insubordinación y locura. Así que decidió jugárselo todo a una carta.
– Una historia preciosa, señor. Por desgracia dentro de quince días, cuando alguien que no se apellidará Ziegler se haga con la tienda en un concurso de acreedores, toda esa tradición se irá a la mierda.
El tendero levantó un dedo acusador, dispuesto a reñir a Paul por su lenguaje, pero enseguida recordó la mala situación en la que se encontraba y se derrumbó en una silla. Tenía deudas acumuladas desde el principio de la crisis, deudas que, al contrario que muchas otras, no se habían esfumado en la nada. La parte positiva -para algunos- de aquella locura era que quienes tuviesen una hipoteca cuyos tipos de interés se revisasen anualmente habían podido saldarla en poco tiempo con aquel marco salvaje. Por desgracia, quienes como Ziegler habían comprometido parte de sus ingresos, no una cantidad fija en metálico, sólo podían salir perdiendo.
– No lo entiendo, Paul. ¿Cómo va a salvar eso mi negocio?
El joven, con paciencia infinita, le llevó un vaso de agua y luego le mostró el recorte del periódico del día anterior. La tinta se había corrido sobre el papel en varios puntos, de tantas veces como Paul lo había leído y releído.
– Es un artículo de un profesor de la universidad. Dice que en un momento como éste, en el que la gente no puede confiar en el dinero, tiene que volver al inicio. A antes del dinero. Al trueque.
– Pero…
– Un momento, señor. Por desgracia, nadie puede andar por la vida con una mesa camilla o tres botellas de aguardiente para cambiarlas por otras cosas, y las casas de empeños ya están a rebosar. Por tanto tienen que refugiarse en promesas. En beneficios.
– No te entiendo -dijo el tendero, que empezaba a marearse.
– Acciones, señor Ziegler. Las acciones sustituirán al dinero. La bolsa subirá como la espuma. Y nosotros estaremos vendiéndolas.
Ziegler cedió.
Paul apenas durmió en el transcurso de los cinco días siguientes. Convencer a profesionales cualificados -carpinteros, yeseros, ebanistas- de llevarse ese viernes productos gratis a cambio de horas de trabajo aquel fin de semana no revistió la menor dificultad. Los pobres estaban tan agradecidos que Paul tuvo que ofrecer su pañuelo a más de uno.
Qué jodidas están las cosas si un fontanero de bigotes gruesos se echa a llorar cuando le ofreces una salchicha a cambio de una hora de trabajo, pensaba el joven.
La mayor dificultad fue la burocracia, pero incluso en eso Paul tuvo tremenda suerte. Había estudiado cada una de las normativas y reglamentos que los funcionarios le indicaron hasta que las cláusulas le salieron por las orejas, temiendo a cada paso encontrarse con la temida frase que echara por tierra todas sus esperanzas. Tras emborronar hojas y hojas de un pequeño cuadernillo en el que fue desentrañando los pasos que debía dar, los requisitos para la creación del ZieglerBank se vieron reducidos a dos:
Читать дальше