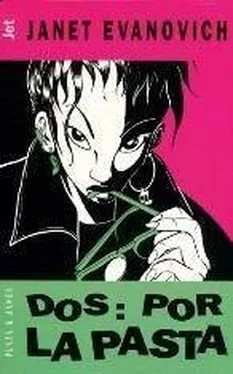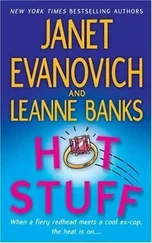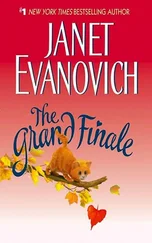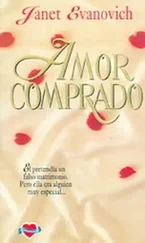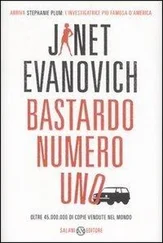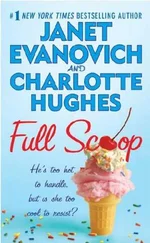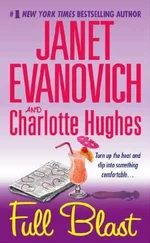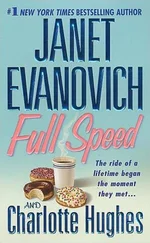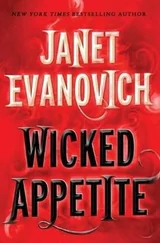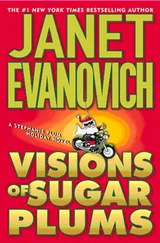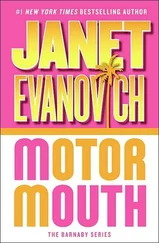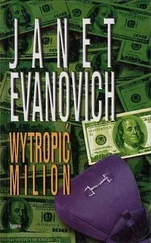– ¡Mierda! -grité, encendí torpemente el motor y me volví en el asiento para no perderlo de vista.
– ¡Mueve este trasto! -gritó la abuela-. No dejes que ese hijo de puta se escape.
Tiré violentamente de la palanca de cambio automático y estaba a punto de apartarme del bordillo cuando advertí que Kenny había cambiado de dirección en el cruce y se acercaba a nosotras. No había coches detrás de mí. Vi el Suburban virar hacia la acera y le dije a la abuela que se agarrara con fuerza.
El Suburban ciiocó contra la parte trasera del Buick, empujándonos hacia la parte trasera del coche de Morelli, que a su vez chocó con el que había delante. Kenny dio marcha atrás, pisó el acelerador a fondo y volvió a embestirnos.
– Vaya, esto se lleva las palmas -exclamó la abuela-. Soy demasiado vieja para saltar así. A mi edad los huesos son delicados.
Sacó del bolso un 45 de cañón largo, abrió bruscamente la puerta de su lado y se apeó.
– A ver si esto te enseña a comportarte -dijo al apuntar al Suburban.
Apretó el gatillo, del cañón salió una llamarada y el retroceso la hizo caer de culo.
Kenny pisó el acelerador a fondo y dio marcha atrás hasta el cruce y se alejó a toda velocidad.
– ¿Le he dado? -preguntó la abuela.
– No -respondí al tiempo que la ayudaba a levantarse.
– ¿Casi?
– Es difícil saberlo.
Se llevó una mano a la frente.
– Me he dado un golpe en la cabeza con ese maldito revólver. No esperaba que fuera tan fuerte el retroceso.
Revisamos el daño causado a los coches. El Buick estaba virtualmente intacto. Apenas un rasguño en el cromo del parachoques trasero. Delante tampoco había sufrido daño alguno.
El coche de Morelli, en cambio, parecía un acordeón. El techo y la tapa del maletero estaban arrugados y los faros, rotos. El primer coche de la fila había sido empujado unos metros, pero parecía en buenas condiciones. Una abolladura en el parachoques trasero; podía ser, o no, resultado del accidente.
Miré calle arriba, esperando que Morelli acudiera corriendo, pero no apareció.
– ¿Estás bien? -pregunté a la abuela Mazur.
– Claro. Le habría dado a ese asqueroso de no ser por mi herida. Tuve que disparar con una mano.
– ¿Dónde has conseguido ese 45?
– Mi amiga Elsie me lo prestó. Lo compró en un rastrillo privado cuando vivía en Washington, D.C. -Puso los ojos en blanco-. ¿Estoy sangrando?
– No, pero tienes un chichón en la frente. Creo que más vale que te lleve a casa para que descanses.
– Me parece una buena idea. Siento las rodillas como si fuesen de goma. Supongo que no soy tan dura como esos tipos de la tele. Se la pasan disparando y como si nada.
Metí a la abuela en el coche y le abroché el cinturón de seguridad. Miré los daños por última vez y me pregunté quién sería responsable de los desperfectos del primer coche de la fila. El daño era mínimo, pero dejé mi tarjeta de visita debajo del limpiaparabrisas por si el propietario descubría la abolladura y quería una explicación.
En el caso de Morelli no lo consideré necesario, pues de inmediato pensaría en mí.
– Cuando lleguemos a casa será mejor que no menciones el revólver -sugerí-. Ya sabes cómo se pone mamá con las armas.
– Estoy de acuerdo. Preferiría olvidarlo. Me cuesta creer que no le di a ese coche. Ni siquiera le reventé un neumático.
Mi madre enarcó las cejas al vernos entrar con paso vacilante.
– ¿Qué ha ocurrido ahora? -preguntó. Entrecerró los ojos y miró a la abuela-. ¿Qué le ha pasado a tu cabeza?
– Me golpeé con una lata de refresco. Un accidente.
Media hora después, Morelli llamó a la puerta.
– Quiero verte… fuera. -Me cogió de un brazo y tiró de mí.
– No fue culpa mía -dije-. La abuela y yo nos encontrábamos en el Buick, sin meternos con nadie, cuando Kenny llegó por detrás y chocó contra nosotros, por lo que el Buick chocó con tu coche.
– ¿Quieres repetir eso?
– Conducía un Suburban de dos colores. Nos vio a la abuela y a mí aparcadas en la calle Hamilton y nos embistió desde atrás. Por dos veces. Luego la abuela salió de un salto y le disparó y él se largó.
– Es la peor excusa que he oído en mi vida.
– ¡Es cierto!
La abuela asomó la cabeza.
– ¿Qué pasa aquí?
– Cree que me he inventado lo de que Kenny nos embistió con el Suburban.
La abuela cogió la bolsa de lona que estaba encima de la mesa del vestíbulo. Rebuscó, sacó el 45 de cañón largo y apuntó a Morelli.
– Joder! -exclamó Morelli; se agachó y le quitó el arma-. ¿Dónde diablos ha conseguido ese cañón?
– Me lo prestaron. Y lo usé para disparar contra el cabrón de tu primo.
Morelli estudió sus zapatos antes de hablar.
– Supongo que este revólver no está registrado, ¿verdad?
– ¿Qué quieres decir? ¿Dónde iban a registrarlo?
– Que se deshaga de él -me dijo Morelli-. Que no la vean.
Empujé a la abuela hacia adentro y cerré la puerta.
– Me aseguraré de que lo devuelve a su propietaria.
– Así que esa historia ridicula es cierta, ¿eh?
– ¿Dónde estabas? ¿Por qué no lo viste?
– Le di un descanso a Roche. Estaba vigilando la funeraria. -Echó un vistazo al Buick-. ¿Algún daño?
– Un rasguño en el parachoques trasero.
– Ni el ejército los hace así.
Se me ocurrió que era un buen momento para recordarle que yo aún podía ser de utilidad.
– ¿Investigasteis las pistolas de Spiro?
– Todas. Registradas, legales.
Vaya utilidad la mía.
– Stephanie -me llamó mi madre desde dentro-. ¿Estás fuera sin abrigo? Pillarás un resfriado de muerte.
– Hablando de muerte -continuó Morelli-, encontraron un cuerpo que encaja con el pie. Llegó flotando y se atascó en uno de los pilones del puente esta mañana.
– ¿Sandeman?
– Bingo.
– ¿Crees que Kenny está tan loco que quiere que lo atrapen?
– Creo que es menos complicado que eso. Todo empezó como una manera astuta de ganar mucho dinero. Algo no funcionó, la operación se jodio y Kenny no pudo manejarla. Ahora está tan tenso que busca a quien culpar… Moogey, Spiro, tú.
– Ha perdido la chaveta, ¿verdad?
– ¡Y cómo!
– ¿Crees que Spiro está tan chalado como Kenny?
– Spiro no está chalado. Spiro es insignificante
Cierto. Spiro era como un grano en el trasero del barrio. Eché un vistazo al coche de Morelli. No parecía en condiciones de llevarnos a ningún lado.
– ¿Quieres que te lleve a algún sitio?
– Me las ingeniaré.
A las siete el aparcamiento de la funeraria de Stiva ya estaba lleno y había coches a lo largo de dos manzanas. Aparqué en doble fila justo antes de la entrada de servicio y pedí a la abuela que entrara sin mí.
Se había puesto un vestido y el amplio abrigo azul y con su cabello color albaricoque se la veía muy pintoresca al subir los escalones que llevaban a la entrada principal. Llevaba su bolso de charol negro colgado del brazo y su mano vendada resaltaba, cual una bandera blanca, proclamando que era una de las heridas de la guerra contra Kenny Mancuso.
Rodeé la manzana por dos veces antes de encontrar un espacio para aparcar. Me dirigí a toda prisa hacia la funeraria, entré por la puerta lateral y me preparé para el claustrofóbico calor de invernadero y los murmullos de la concurrencia. Me juré que cuando todo aquello acabase nunca más entraría en una funeraria. Sin importar quién hubiese muerto. No me dejaría convencer. Aunque fueran mi madre o mi abuela. Tendrían que apañárselas sin mí.
Me aproximé a Roche, que, como siempre, estaba junto a la mesita del té.
Читать дальше